Bulletin of the Cervantes Society of America
Volume XI, Number 1, Spring 1991
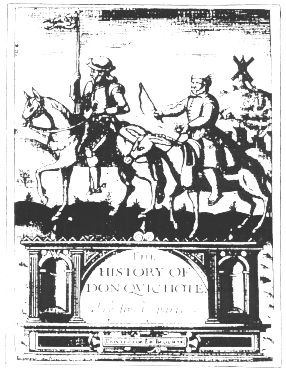
THE CERVANTES SOCIETY OF AMERICA
President
JAVIER HERRERO (1991)
Vice President
RUTH EL SAFFAR (1991)
Secretary-Treasurer
ALISON WEBER (1991)
Executive Council
| MARY M. GAYLORD | PC ANTHONY CASCARDI |
| PETER DUNN | SW DIANA WILSON |
| CARROLL B. JOHNSON | MW MARY COZAD |
| HELENA PERCAS DE PONSETI | SE DANIEL EISENBERG |
| ELIAS L. RIVERS | NE THOMAS LATHROP/ DOMINIC FINELLO |
Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America
Editor: MICHAEL MCGAHA
Book Review Editor: EDWARD H. FRIEDMAN
Editor's Advisory Council
| JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE | EDWARD C. RILEY |
| JEAN CANAVAGGIO | ALBERTO SÁNCHEZ |
Associate Editors
| JOHN J. ALLEN | LUIS MURILLO |
| PETER DUNN | LOWRY NELSON, JR. |
| RUTH EL SAFFAR | HELENA PERCAS DE PONSETI |
| ROBERT M. FLORES | GEOFFREY L. STAGG |
| EDWARD H. FRIEDMAN | BRUCE W. WARDROPPER |
| CARROLL B. JOHNSON | FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA |
Cervantes, official organ of the Cervantes Society of America, publishes scholarly articles in English and Spanish on Cervantes' life and works, reviews, and notes of interest to cervantistas. Twice yearly. Subscription to Cervantes is a part of membership in the Cervantes Society of America, which also publishes a Newsletter. $17.00 a year for individuals, $20.00 for institutions, $28.00 for couples, and $9.00 for students. Membership is open to all persons interested in Cervantes. For membership and subscription, send check in dollars to Professor ALISON WEBER, Secretary-Treasurer, The Cervantes Society of America, Department of Spanish, Italian, and Portuguese, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22903. Manuscripts should be sent in duplicate, together with a self-addressed envelope and return postage, to Professor MICHAEL MCGAHA, Editor, Cervantes, Department of Modern Languages, Pomona College, Claremont, California 91711-6333. The SOCIETY requires anonymous submissions, therefore the author's name should not appear on the manuscript; instead, a cover sheet with the author's name, address, and the title of the article should accompany the article. References to the author's own work should be couched in the third person. Books for review should be sent to Professor EDWARD FRIEDMAN, Book Review Editor, Cervantes, Dept. of Spanish and Portuguese, Ballantine Hall, Indiana University, Bloomington, Indiana 47405.
Copyright © 1991 by the Cervantes Society of America.
—3→
Universidad de Zaragoza
El español melancólico llegó a ser en la época de Cervantes y Shakespeare tan tópico como lo fue el splenetic Englishman. Ambos escritores dieron un enfoque moderno a la melancolía, concepto de variada fortuna que desde Platón y Aristóteles navegaba entre su consideración como enfermedad y su estimación como don intelectual privilegiado de creación poética1. La doctrina de los cuatro humores y su relación con la obra cervantina ha gozado de cierta atención por parte de la crítica. La imagen de don Quijote melancólico y colérico se adecua a las teorías de —4→ Huarte de San Juan cuyo Examen de ingenios proporciona numerosos datos para la configuración psíquica del héroe y su carácter híbrido, en consonancia con la figura del sabio-loco que nutriera la leyenda de Tasso y otros melancólicos de fama2. De tal mixtura y variabilidad resulta el temperamento de este héroe que alterna su melancolía con accesos coléricos y que al final de su vida cede en su cólera para dar paso cada vez más a la melancolía, según el viejo canon clásico de las edades que marcaba la evolución de la cólera en la madurez hacia la melancolía en la vejez3. Pero no es mi propósito volver sobre los sistemas cuaternarios —5→ de los humores, los elementos y las edades, sino relacionar cuanto debe la memoria a la melancolía para ver cómo aquélla actúa en la mente del héroe cervantino y en el propio decurso de la obra en cuestión.
Cervantes se afilió al carácter positivo neoaristotélico de la melancolía, pero también a la línea ficiana que homologó a ésta con la visión poética4; de ahí el doble interés del humor melancólico, por cuanto afectaba no sólo al comportamiento, sino a las capacidades creativas del individuo. En principio, nos interesa destacar las grandes facultades memorativas de los melancólicos o saturnianos, como Aristóteles declara en De memoria et reminiscentia5. Esa memoria generará actos que van de la genialidad a la locura, pues los dos extremos cabían en la tradición de los partícipes de tal humor, aparte el valor positivo que le concedieron los estoicos en relación con el desengaño. Los melancólicos no sólo eran memoriosos, sino dados a la penitencia, al amor y al estudio desde la Edad Media. Cervantes, una —6→ vez más, recogió las contradicciones que en torno al tema habían desarrollado con anterioridad teólogos, médicos y filósofos para expresar la doble paz de un humor que, como en don Quijote, produce resultados de variado signo y que había contado con ilustres precedentes, como el de Santa Teresa, para quien era extremo de enfermedad peligrosa6. Cervantes, quien declara en el prólogo al Quijote de 1605 su deseo de que la obra moviera a risa al melancólico, parecía seguir el principio aristotélico de similia similibus curantur, al consolar al lector con la traza de un héroe semejante a él.
Pero vayamos por partes. El Quijote se afilia más a la concepción médica y filosófica de la memoria que a la tradición retórica de la misma, tal y como la tradición la legara desde Cicerón, Quintiliano y la Rhetorica ad Herennium. En ello reside precisamente su modernidad. La memoria, como una de las cinco partes de la retórica tradicional, era lugar común en la época de —7→ Cervantes. Los ingenios de la máquina mnemotécnica, basada en la usual compaginación de loci e imagines produjeron un sin fin de posibilidades combinatorias y favorecieron en la literatura toda clase de espacios alegóricos. Pero el autor del Quijote ya había desdeñado tales presupuestos en La Galatea y se había afiliado a una corriente marginal, iniciada en España por Luis Vives, que prefería considerar la memoria como potencia anímica, agrandando así el corto espacio que se le concedía en la retórica7. Vives, contra la escolástica tradicional, prefirió considerar a la memoria como facultad necesaria para todas las artes y no como exclusivo patrimonio retórico8. En otros países, la retórica se iba inclinando igualmente hacia los terrenos de la elocutio en detrimento de las otras partes. La memoria, como la inventio se discutía desde otros presupuestos9. La imprenta favoreció, en principio, la irrelevancia retórica de la memoria artificial y la pronunciación, siendo Erasmo un claro representante de tal —8→ tendencia10. Claro que la memoria siguió a pesar de todo siendo fundamental en la oratoria, lo mismo que la imaginación, y sus secuelas en la creación literaria fueron desbordantes. Ésta andaba claramente diferenciada del intelecto, en Huarte y en otros preceptistas como Carvallo, según ya señalara Ruth El Saffar, a propósito de Cervantes11. De la una dependen las percepciones de los sentidos; del otro, la facultad de recibir y ordenar los datos sensoriales de la imaginativa. Don Quijote se corresponde con los ingenios inventivos que gustan de andar por sendas intrincadas en busca de novedades, sin someterse a la facilidad del camino trillado, como se dice en el Examen de ingenios12. Las ilimitadas capacidades de la imaginativa de don Quijote fueron a su vez asumidas por Sancho, particularmente en la Segunda Parte, donde convierte sus mentiras elementales en bien trabadas visiones y encantamientos, producto de una imaginación creadora que ha sabido asimilar las enseñanzas de tan avezado maestro13.
En este punto, Sancho opera al principio de forma mimética, siguiendo el modelo aprendido, aunque también, y como contrapartida, enseñe a don Quijote nuevas lecciones al respecto14. Claro que Cervantes, por encima de la imaginativa y la memoria, —9→ valoraba como Pinciano la rara invención15 y para lograrla, no aplicó ni los modelos retóricos y poéticos ni los tratados fisiológicos y psicológicos de su tiempo de forma servil, sino que se aprovechó de las distintas funciones que la memoria ofrecía con fines narrativos. Para ello, comenzó por dotar a su héroe de una inventiva poco común, sin el control permanente del intelecto a que él mismo sometiera su obra artística, pero con las ventajas de una mente ingeniosa. La memoria para los retóricos era la retención en la mente no sólo de la materia, sino de las palabras y la ordenación, de ahí que don Quijote refleje en sus actos no sólo las hazañas caballerescas, sino los aspectos elocutivos de tales narraciones, imitándolos reiteradamente en su vida práctica, tras un proceso de síntesis y selección de los modelos que luego aprenderá Sancho Panza, sacando así provecho de la memoria ajena16.
Cervantes, como Aristóteles y Huarte, era consciente, sin embargo, del papel accidental de la memoria, de ahí que la considere como parte subsidiaria, no autónoma. Junto a ella, el olvido aparece no sólo como una capacidad humana, sino como técnica constante de creación literaria, sometiendo el relato a silencios y elipsis. Pues al margen de los tópicos olvidos propios de la tradición oral, el olvido andaba íntimamente ligado con la locura, como el propio Erasmo había mostrado irónicamente en las últimas líneas de su Moria, burlándose de la memoria obligada a los oradores antiguos. Con ello, mostraba la libertad del autor para hacer arte de las omisiones y silencios17.
—10→ La factura caballeresca de don Quijote, vale decir, la memoria de
lo leído en los libros de caballerías, favoreció
además el olvido de sus obligaciones (I, 76). Perdido el juicio, la
memoria libresca se apodera de su fantasía y transforma las invenciones
literarias en verdades de peso. Desde tales premisas, avanzará hasta el
final de la obra, trastocando los espacios y los tiempos vividos por los
leídos, provocando una coetaneidad ficticia en permanente
sincronía con la realidad. La imaginativa del héroe opera siempre
a partir de la memoria que es continuo pasto de sus invenciones. Memoria e
imaginación trabajan conjuntamente a la hora de recrear las lecturas. De
ambas surge su nombre y el de Rocinante y por fidelidad a sus modelos, inventa
todo lo demás, incluidos la amada y el mismo amor18. Conviene tener en cuenta, sin embargo, el ya mencionado papel
secundario de la memoria desde Galeno. Como decía Huarte, ésta no
hace sino de arca en la que se custodian las cosas, pero es necesaria
«otra facultad racional que saque las figuras de la
memoria y las represente al entendimiento»
19. La memoria era una de las cinco potencias del alma, junto con
el entendimiento, la imaginativa, la reminiscencia y el sentido
común20.
El proceso iniciático del héroe es una constante apelación a la memoria caballeresca desde los primeros capítulos. Memoria mimética que procura convertir en imitación fiel lo leído, aunque la realidad imponga constantes alteraciones a los planes iniciales, lo que equivaldrá a una continua reinvención de cuanto don Quijote almacenaba en los desvanes de la memoria, en un proceso de adaptación constante. Así va viviendo lo que leyó tratando de reproducirlo en la medida de lo posible, hasta en las instancias lingüísticas. Desde el principio surge además la obsesión por la fama y el afán de que sus actos merezcan permanecer en la memoria futura tal y como él guarda en la suya las hazañas de otros héroes:
|
Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. |
| (I, 84) | ||
Así la memoria actúa desde el pasado libresco hacia un futuro que también se pretende acabe en los libros y en el arte, provocando una ruptura del tiempo y una aspiración a la eternidad heroica, pues don Quijote trata por todos los medios de que su nombre se instale para siempre en el panteón épico21.
La memoria andante de don Quijote es tan poderosa que las imágenes que percibe y los lugares por los que transita pasan a identificarse inmediatamente en ella con los lugares e imágenes que guardaba en su mente. De este modo, la realidad se va acomodando a las percepciones pasadas, sin discernimiento temporal alguno. El arte de la memoria artificial producía toda clase de mimetismos, pero siempre como algo que, perteneciendo al pasado, se trasladaba como tal al presente para ser evocado, sin aberración temporal alguna. Don Quijote, a diferencia de los —12→ memoriosos ilustres de su tiempo, acopla a la realidad su recuerdo, identificando los loci e imagines del pasado con las percepciones del momento, representándolos a lo vivo. No se trata, por tanto, de que el proceso de percepción de la realidad sufra una tergiversación posterior en la imaginativa, sino que ésta actúe sobre el presente en una permanente adulteración de lo percibido, por obra y gracia de la omnipresente memoria y del ejercicio de la fantasía. La memoria hace de filtro constante entre la percepción sensitiva y la imaginativa, obligándola a representar lo recordado y no aquello que captan los sentidos en el momento presente:
| (I, 85-6) | ||
Don Quijote certifica así cuanto en el capítulo II imagina no sólo de lo que ve, sino de lo que oye, toca, come y bebe: castillo, música, truchas, pan, damas y alcaide. Con ello se prueba la fusión aristotélica entre el alma y el cuerpo y el sometimiento de los sentidos a una vida superior intelectiva y libre22. La falta de juicio queda suplida por la memoria gloriosa que imita a cada instante. Y la gracia estriba en que quienes le rodean al armarse caballero sólo ven lo que tienen delante y no lo que bulle en la mente del protagonista (I, 91). Claro que el ventero suplirá como puede su falta de lecturas, entrando también en el ceremonial jocoso23.
Don Quijote, no obstante, sabe dar señales de memoria práctica de lo inmediato. A su recuerdo acuden los consejos del ventero en punto a prevenciones para el diario vivir. Ya en el capítulo IV se ve un cruce interesante entre memoria y experiencia —13→ que irá aumentando paulatinamente. Pues si aquélla le impulsó a salir, ésta le devuelve a casa para proveerse de lo necesario. Pero en punto a asuntos caballerescos, su mente actúa de forma mimética frente a los lugares e imágenes que contempla, actuando por analogía, aunque ésta sea totalmente forzada. Así en la encrucijada del camino ve inmediatamente aquellas otras en las que se vieron los caballeros andantes. Su memoria es selectiva, y de cuanto lleva leído, elige lo que más a molde le cuadra, según la ocasión y el caso (I, 103). El hecho de que sea su carácter un híbrido de melancolía y cólera hace más lógicas las variaciones de su mente, pues el entendimiento es más propio de aquellos en quienes domina la melancolía y no la cólera. Ésta, en cambio, presta más alas al ingenio y a la prudencia del individuo24.
La memoria de los libros se además «remedio ordinario» en el que se refugia y del que trae, por ejemplo, la aventura de Valdovinos. Pero esa memoria, como cosa del diablo, queda reemplazada inmediatamente por otra, la de Albindarráez, pues la memoria ocupa lugar y unos recuerdos desplazan a otros (I, 105-8). La presencia de Satanás en relación con los libros de caballerías es mentada posteriormente por el ama y la sobrina como razón para su expurgación y quema. Ahí, sin embargo, en el expolio de la biblioteca, queda de manifiesto lo imperecedero de la obra escrita que perdurará, a pesar de su desaparición material, en la memoria viva de don Quijote, convertido en el mejor de los archivos caballerescos. Él, como los buenos autores, no sigue a ningún modelo en particular, sino que selecciona, según la ocasión y el lugar, tratando además de emularlos en un ejemplar ejercicio de imitación compuesta. A este propósito, se asemeja al narrador (o narradores) que omite y calla, selecciona y no cuenta, por ejemplo, los quince días que el héroe pasó en su casa sosegadamente.
Los auxilios de la memoria no siempre juegan a favor de la circunstancias, como ocurre cuando no ve en sus recuerdos caballerescos escudero alguno que llevase su asno a la aventura (I, 126). De tales desajustes surge precisamente lo más sabroso del relato. Paso a paso el mundo libresco, sin embargo, no le hará olvidarse de cumplir con sus necesidades vitales, como comer o apercibirse de cuanto le aconsejó el ventero en punto a provisiones junto a Sancho. El móvil de la salida de éste vendrá, a su —14→ vez, marcado en el futuro por el recuerdo omnipresente de la prometida ínsula (I, 127) y con tales esperanzas saldrá el nuevo escudero a lo desconocido.
La de los molinos es una clara confirmación de cómo
las imágenes de la memoria se superponen de tal modo a la realidad que
ciegan la percepción en la imaginativa de los sentidos de don Quijote.
Hasta pierde el sentido de la perspectiva y ni siquiera llega a verlos (I,
129). Parecen cumplirse así las palabras de Sabuco de Nantes cuando dice
que la imaginación
«es como un espejo, que todas las figuras que vienen essas
recibe y muestra»
, confundiéndose en la mente la imaginación con
la misma verdad25. Ya
Aristóteles había señalado que los contenidos sensoriales
de la conciencia perduran o se reproducen en la imaginación o en la
memoria26. El sentido común debe
ser capaz de distinguir entre las imágenes nuevas y las que están
ya impresas en la memoria por anteriores experiencias y ahí es donde
reside el problema de don Quijote que carece de esa facultad sensitiva
común y además no es capaz de discriminar el tiempo,
identificando, como apuntamos, el pasado de sus lecturas con las percepciones
presentes, pues la memoria tiene como objeto el pasado y don Quijote la
proyecta hacia el futuro o la actualiza sin apenas fisuras27.
La memoria no siempre es simultánea a la aventura, puede
ser también preparación previa a la misma, como ocurre con el
recuerdo de Diego Pérez de Vargas (I, 130-1). Su programa caballeresco
le va marcando la pauta de sus acciones. Y así no duerme
«por acomodarse a lo que había leído»
(I, 132) y alimentándose del recuerdo,
«dio en sustentarse de sabrosas memorias»
. Sancho, por su lado, irá aleccionándose con la
memoria caballeresca de su amo actuando en consonancia. El determinismo de la
mente de don Quijote se impone sobre la
—15→
realidad y la
transforma28. Hay además constantes
referencias a la memoria escrita de los pasos del héroe que
guardarán los archivos. Con ella se nutre la atención del lector,
o se le distrae, como ocurre con la aventura del vizcaíno. La memoria
caballeresca no pretende sino resolverse en una lucha permanente contra el
tiempo. Pues don Quijote es consciente de que éste es
«devorador y consumidor de todas las cosas»
(I, 140) y oculta las hazañas. De ahí su
obsesión permanente por la fama. El narrador, por su parte, tras la
aventura del vizcaíno, informará al lector de la inmediatez y
modernidad de la historia de don Quijote, aventurando que
«ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria
de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas»
(Ibid.). Surge así la
doble memoria, oral y escrita, de las hazañas del héroe en
sucesión ordenada, que acompasa el transcurrir de la historia. El propio
narrador pone en marcha los oportunos trámites para informarse de su
vida y milagros, haciendo así paralela su fama a la del protagonista:
| (I, 141) | ||
El descubrimiento del cartapacio de Cide Hamete se convierte en hazaña del narrador que corre parejas con las que el héroe lleva a cabo para acrecentar su fama. Cervantes no sólo se preocupa de insertar numerosas voces en el marco narrativo29, sino de —16→ declarar su traslado a la escritura. Memoria fiel y fija que va más allá de las evidencias efímeras de la memoria oral que tiñe toda la obra.
Don Quijote, como los maestros de la memoria artificial, es capaz de sacar un discurso partiendo de una palabra. El de la edad dorada viene así por las bellotas de los cabreros (I, 155). Vale decir, a partir de tal evocación, surge la memoria asociativa. El sistema se repite varias veces. La obra ofrece además las marcas de la novela pastoril en este punto, mostrando las grandes facultades mnemotécnicas de los pastores enamorados para recitar o cantar de coro, como hace Antonio en ese pasaje. También del rey Artús y de los Caballeros de la Tabla Redonda (I, 167), ocasión para ilustrarles sobre un mundo que desconocen y en el que él se repite, recordando de nuevo a Lanzarote o nombrando la autoridad de los caballeros que aquilatarán la suya propia. Aquí se plantea además algo que sólo en ocasiones se trata. Me refiero a la cultura libresca del héroe que se enfrenta así con ventaja a personas iletradas e ignorantes que como el propio Sancho le escuchan y cuyo territorio pertenece únicamente al de la cultura oral. Cuando así no ocurre, el planteamiento se ofrece desde una posición de igualdad propicia al debate, a la contradicción (I, 170-1) y, en definitiva, al desvelamiento de la verdad.
Don Quijote permanece fiel a muchas leyes de la retórica y
así, en el linaje de Dulcinea ensarta una serie de personajes de fama
para acabar con el de Toboso de la Mancha. Técnica paródica, la
del linaje heteróclito, de tan larga fortuna en el Siglo de Oro:
«No es de los antiguos Curcios, Gayos y Cipiones romanos,
ni de los modernos Colonas y Ursinos..., etc.»
(I, 172). La poliantea se pone así al servicio
de la invención jocosa.
El peso de la memoria literaria, unido a la fama amorosa, se plasma también en Grisóstomo, en su vida ejemplar y en unos escritos que deberían salvarse de la quema como lo fuera La Eneida. Don Quijote se halla entre iguales al lado del culto cabrero Ambrosio, también atado a la fama clásica. De hecho, la tumba de Grisóstomo se alza como memoria perpetua de amador perfecto (I, 185), al igual que aquellas que cubrieron el Valle de los Cipreses en La Galatea. El monumento como memoria tiene aquí un ejemplo más de entre los muchos que Cervantes cultivara en sus obras.
Paso a paso don Quijote se convierte en historia para ser narrada (I, 186). A medida que avanza el relato, su memoria es —17→ suplantada por la memoria ajena, como ocurre con los pastores, o con la vida misma que él va descubriendo y que se hace experiencia. Parte de la memoria para ser memoria y es un archivo permanente de historias susceptibles de ser contadas (I, 192) o tomadas como ejemplo para la ocasión. La ignorancia de Sancho, en el polo opuesto, servirá de contraste permanente a tal exhibición. Además don Quijote es consciente de los límites de la memoria humana, de su carácter efímero:
|
-Con todo eso, te hago saber, hermano Panza -replicó don Quijote-, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. |
| (I, 193) | ||
Será el episodio de Sierra Morena el ejemplo más
rico de la Primera parte respecto a cómo opera la máquina
mnemotécnica, pues va a ser el nombre de Amadís, hecho
Beltenebrós en la Peña Pobre, vale decir, su recuerdo, el que
desate la imaginación de don Quijote para tal aventura (I, 194 y cap.
XVIII). Pero antes hay otras pruebas del método. El silencio y la
quietud de la venta le harán imaginar que es un famoso castillo. El
narrador dibuja con luminosa claridad el momento: la maravillosa quietud, el
recuerdo de los libros de caballerías, todo le trae a la
imaginación una extraña locura con la que forja su nueva quimera,
aunque él la tenga por
«firme y valedera»
(I, 200). El desajuste temporal salta una vez
más a la vista, pues no discierne debidamente que el recuerdo pertenece
al pasado y además no es consciente de cuanto ello supone. En este
sentido, se ofrece un claro acoplamiento a la psicología de
Aristóteles, quien ya hablaba de Antiferón de Oreo y otros
alienados que trataban de las imágenes recordadas como si tuviesen lugar
en el presente30. Para el
estagirita, la memoria pertenecía a la facultad sensitiva primaria con
la que percibimos el tiempo, y éste en la visión caballeresca de
don Quijote, había sido abolido y mitificado, como sabemos, viviendo en
perpetua anacronía.
El episodio de Maritornes muestra bien a las claras que el sentido interior de la memoria libresca impide a don Quijote percibir lo que captan los sentidos exteriores y ni oye, ni huele, ni toca, ni ve lo que hay, sino lo que imagina. La memoria proporciona —18→ los referentes y la imaginación actúa more platónico, desviándose las percepciones sensoriales por la pictura creada en la imaginativa:
|
y, finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa. |
| (I, 201) | ||
La oscuridad del antro hace más
verosímil, si cabe, el proceso de usurpación que además
Sancho traduce inmediatamente a encantamiento, sirviéndose del recuerdo
de otras experiencias anteriores. Don Quijote hace uso frecuente de las
técnicas de la memoria artificial, tan al uso en su tiempo, no
sólo desde el silencio en el que imagina, sino desde los términos
que emplea, como cuando dice al ventero:
«Recorred vuestra memoria»
(I, 209), clara alusión a los espacios
mnemotécnicos de los
loci. El final de la aventura
mostrará, sin embargo, el reverso del engaño a los ojos y don
Quijote confesará su error al ventero:
«pues es ansí que no es castillo sino venta»
(I, 210), mostrando rasgos de lucidez que rompen su
vivida fantasía.
El episodio de las dos manadas se dibuja
desde idénticos presupuestos.
«Viendo su imaginación lo que no veía ni
había»
(I, 217), convierte la realidad en otro trasunto
caballeresco. Pero aquí no sólo hay error de los sentidos, sino
todo un alarde de invención al crear don Quijote los caballeros, sus
nombres, sus armas y sus divisas, en una amplia localización
geográfica. Alarde erudito que deja colgado de sus palabras a Sancho,
como en el mito de las cadenillas de Hércules. Aquí la memoria se
hace también creación elocutiva y luego acción, pues don
Quijote no sólo llega a ver, sino a sentir los relinchos, los clarines y
los atambores de su magín. En el pasado de sus lecturas (como le ocurre
a Sancho con el recuerdo del refranero) siempre encuentra explicación
para todo (I, 223). Don Quijote es un consumado maestro en la
composición de lugar y en la representación a lo vivo, tan caras
a la escuela jesuítica y a Baltasar Gracián.
Sancho se convierte paso a paso en la memoria interesada de su amo, recordándole promesas y juramentos que el otro, aparentemente, olvida (I, cap. XIX). La memoria de los libros o de su mención se va entretejiendo en ambos con la de la experiencia y esas dos zonas del pasado alteran los hechos cotidianos y las expectativas futuras de uno y otro. Don Quijote, pese a todo, no ceja y así, ante la litera, verá unas andas y atacará una vez más con su acostumbrada cólera. Sancho crece también en —19→ inventiva y a partir de los datos propiciados por su amo, lo bautizará de Caballero de la Triste Figura. Don Quijote, asombrado por el hallazgo, lo entenderá como algo impropio del escudero y se lo atribuirá al sabio que escribió su historia (I, 232). Por otro lado, la memoria no se hace sólo de entes de ficción, sino de seres históricos, pero unos y otros andan en la mente de don Quijote ubicados en la misma zona indeterminada de los mitos, sin aparentes distingos, como ocurre con el Cid, cuya memoria romanceril, vale decir, oral, traerá a colación don Quijote (I, 233)31.
La memoria de Sancho se hace cada vez más interesada, como es sabido, con la esperanza de la ínsula (I, 236), pero mientras llega o no, él es vivo reflejo del sustrato folklórico de que se nutre; y no sólo en materia refraneril, sino con cuentos folklóricos, como el de las cabras (cap. XX), basado además en las técnicas orales del olvido (I, 241). El refranero, en escala diferente, también es patrimonio de don Quijote. Éste cada vez se contamina más de ese bagaje que le aparta del ámbito de los libros y le sume en la vox populi. La sabiduría proverbial de la que también hace gala el Licenciado Vidriera tiene desde luego sus puntos de ligazón con la locura que remite a la tradición bufonesca32. El refrán, como el adagio o las demás fórmulas paremiológicas, servía para amueblar la memoria, como ya mostrara Erasmo33. Y otro tanto puede decirse de los cuentecillos insertados. Éstos no se reproducen al modo de las misceláneas, sino que surgen de forma natural en el diálogo de los protagonistas, según ya indicara Chevalier34. En ambos casos, se confirma, una vez más, la ruptura mimética y la incorporación de cuantos materiales se acarrean al propio acontecer novelesco.
El error de los sentidos en don Quijote es, desde luego, transitorio -baste recordar su agudo oído y mejor olfato en el cap. XX- pero vuelve constantemente (I, 250) y se convierte en acicate de su inmensa facultad fabuladora, como cuando traza ante —20→ Sancho la aventura posible del caballero andante (I, 255-7) sobre una utopía futura. El valor de la imaginación es evidentemente superior al de la memoria, aunque ésta es la estofa con la que aquélla trabaja. Y otro tanto ocurre con la «imaginada historia» que al lector se le ofrece. La oposición de la historia fingida a la verdadera le encarna, frente al Lazarillo de Tormes, Ginesillo de Pasamonte. Pero la fusión de los dos niveles en la mente de don Quijote es, según dijimos, moneda corriente. La memoria, no obstante, tiene también sus poderes fácticos y se representa persuadiendo y forzando, como ocurre al final del discurso que dirige don Quijote a los galeotes (I, 269).
Sabuco de Nantes declaraba en su
Nueva filosofía de la naturaleza del
hombre (1587) que
«la soledad hace al contrario que la buena
conversación»
, fomentando la melancolía. Es mala
«a los tristes y melancólicos y les acarrea
más daño que a los otros»
35. Motivación que
casa perfectamente con el episodio de Sierra Morena. Éste, según
dijimos, se ofrece como perfecto ejercicio de mnemotecnia. El lugar buscado y
apartado resucita en don Quijote los recuerdos, según el usual
método de los lugares e imágenes de la retórica, pero
transportándolo a otro mundo que le enajena:
| (I, 275-6) | ||
La presencia en tal episodio del «librillo de memoria»
lleno de material poético ofrece además el testimonio del
cartapacio escrito dentro del libro del
Quijote; lo mismo que la historia del Roto de
la Mala Figura corre en paralelo con la del propio Caballero de la Triste
Figura. Las memorias del Roto y de don Quijote se cruzan en un punto. El
recuento de las unas ensarta experiencia de las otras. Allí se confirma
una vez más, como en el caso de Ginés, hasta qué punto la
memoria es autobiografía y
—21→
procede contarla
ab initium:
«Mi nombre es Cardenio; mi patria, una ciudad de las
mejores desta Andalucía; mi linaje, noble; mis padres, ricos»
(I, 287). En ese discurso no falta, claro está,
la memoria amorosa. Precisamente este «triste de amores» coincide
con don Quijote en la evocación de Amadís, palabra tras la cual
discurre a su vez, por no poder callar en cuanto oye mentar cosas de
caballerías. Dos locos de amores cruzan sus memorias literarias y su
furia. Poetas ambos de su propia historia de enamorados furiosos y perdidos en
la soledad de los montes, como marcaban los cánones36.
Don Quijote busca de nuevo la fama y sigue para ello lo esencial en la mímesis poética o artística en general: la imitación. La mención de los modelos de virtud (Ulises y Eneas) con que adorna su discurso (I, 299) no le hacen olvidar, sin embargo, su modelo por excelencia, Amadís de Gaula. Y en tan «acomodados lugares» no tiene más remedio que aprovechar la ocasión. Pero su mente trabaja como la de quien elige poéticamente un caso de imitación compuesta. Y así la elección de Amadís no le privará del recuerdo de las locuras de Orlando que estime más convenientes. Don Quijote ofrece así la historia de una imitación que se torna en invención como la propia creación literaria37. El lugar ad hoc motiva sus resortes mnemotécnicos sobre las reglas de caballería (I, 305) y será fiel a Amadís hasta en no estampar su firma en la carta que escribe en el cartapacio de Cardenio (I, 306).
Curiosamente tamaña fidelidad literaria no empeora su
juicio en otros puntos: Dulcinea no sabe leer ni escribir y en doce años
que la ha querido no la ha visto más que cuatro días. Los
elevados fines de su soledad y apartamiento chocan con la prosaica certidumbre
del
«para lo que yo lo quiero»
(I, 309). A estas alturas don Quijote confirma bien a
las claras que la literatura es fingimiento e invención, pero que
engaña sólo al que lo desea. Si Filis y Amarilis traen los poetas
«por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por
enamorados»
, a él le bastará
«pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es... la
más alta princesa del mundo»
(Ibid.). La invención del
amor y de la amada
—22→
encuentran aquí su evidencia en el
enamorado platónico que la dibuja en su alma siguiendo su gusto:
|
yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada y píntola en mi imaginación como la deseo. |
| (Ibid.) | ||
Don Quijote elige además el modelo de carácter que
mejor le viene, prefiriendo a los coléricos furores de Orlando la
melancolía de Amadís. Imitar, como sabía Erasmo, es
elegir38. Don Quijote, que participa de ambos humores, se aviene mejor a
las melancólicas locuras de Amadís que
«no perdió el juicio»
(I, 315). Se nos ofrecen así, en su anchura,
los pasos del proceso creador: la soledad, la elección de los modelos y
la invención, para luego proceder a su disposición y discurso,
con la subsiguiente representación a lo vivo. Con salvas a
Amadís, don Quijote procederá a obrar, según su dictado:
«Ea, pues, manos a la obra: venid a mi memoria cosas de
Amadís y enseñadme por dónde tengo de comenzar a
imitaros»
(I, 316). La memoria le dictará los planes y el
modo de llevarlos a término. Pero don Quijote no se parará
ahí, claro está, sino que avanzará con su imaginativa para
adaptar los modelos a las circunstancias y encontrar así aventuras
nuevas. Los erasmistas eran en este punto contrarios a la imitación
ciceroniana y procuraban huir de la copia mimética y de la
identificación servil39. Lo curioso es que también el cura y el barbero
fingirán según sus modelos, teatralizándolos con su
invención a la hora de disfrazarse.
La memoria juguetona de Sancho correrá por otros derroteros, con sus olvidos y trampas o sembrando el camino de retamas para hallar la vuelta de la Sierra (I, 313), como en los relatos folklóricos. Al final olvidará el «libro de memoria» y tendrá que rascarse la cabeza para tratar de recordar lo que allí había o de —23→ suplantarlo a su manera (I, 320)40. En ausencia de texto escrito, la memoria vacila y en su repetición transformadora, da en una retahíla de disparates. Claro que Sancho «tomó muy bien de memoria» cuanto le dijeron el cura y el barbero y la burla mnemotécnica de las ramillas dispersas surte el efecto deseado, según parece. La franja de la memoria oral ocupa singularmente todas las acciones del escudero.
El memorioso Cardenio cumple con las condiciones del enamorado,
repitiendo de coro cartas, sonetos y ovillejos, en la mejor tradición
pastoril. La memoria de Luscinda es la que le tiene en tal estado. En su caso,
como en el de don Quijote, los estragos del amor
hereos vienen causados por la memoria
omnipresente de la amada. El mero nombre de ésta desata sus
lágrimas y lo sume en un estado de profunda enajenación y
melancolía (I, 352). Dorotea, en cambio, es el juego de la
representación de una melancolía fingida que don Quijote desea
desterrar (I, 362). Así se da junto al verdadero amor, su traza.
Cardenio se disfrazará gracias al cura y todos inventarán nuevos
lances. La vida se ofrece una vez más como invención y como
representación. Dorotea fingirá su autobiografía, vale
decir, falsificará sus recuerdos. De ahí los fallos que esa
«lastimada memoria»
(I, 370) presenta en su relato. Tal invención
tiene también su base en la novela caballeresca, en justo paralelo con
la de don Quijote. Por otra parte, la memoria ingresa en el juego cómico
gracias a Sancho y a sus accesos y recesos memorísticos (I, 378), en
connivencia con el lector implícito que sabe de su doble juego. Sancho
recuerda falsamente, vale decir, falsifica su recuerdo cuando le interesa. Y
don Quijote muestra ante el juego y la mentira un juicio clarividente (I, cap.
XXXI), ya que éste sólo se tambalea
«como no le toquen en sus caballerías»
(I, 378).
Conforme los personajes se muestren más avezados en la lectura de libros caballerescos, será mayor la capacidad de compartir las ventajas de una memoria común y el diálogo partirá de un mismo plano. En la venta (I, cap. XXXII), todos, desde el gran sabedor que es el cura al mismísimo ventero, mostrarán sus conocimientos al respecto. La maleta con la Novela del curioso impertinente se repite como archivo paralelo al del libro de —24→ memorias de Sierra Morena. También en ésta se trasladan versos de variado metro y un abecedario del enamorado. Ahí la letra sustituye como memoria fija a la oralidad poética de otros momentos de la obra. Y en cierto modo a la memoria viva que es novela en sentido moderno, razón por la que huirá de tales extremos Cervantes en su Segunda parte.
El autor, que conocía a Cicerón, a Macrobio y a Luciano, refleja la relación de la memoria con el sueño ya en esta Primera parte. Los médicos recomendaban, como hace Blas Álvarez Miraval en su Tratrado de la firme memoria y de el bueno y claro entendimiento evitar las largas vigilias y los prolongados sueños, porque ofenden a la memoria41. También ésta sufría según ellos con los excesos de la lectura42, aunque en el memorioso don Quijote los efectos fuesen contrarios. El material de los sueños también se fabrica de memorias diversas y así don Quijote soñará estar en el reino de Micomicón con todas sus consecuencias. Capítulo éste, el XXXV, en el que a don Quijote, colérico y melancólico, se le reconoce además y se le admira por su flema, tras la aventura de los odres de vino, pues Cervantes no tenía una idea limitada de los humores, y los mezcla y destaca según conviene.
El uso de los sentidos en la captación memorística
aparece claramente expresado en el modo como Luscinda reconoce a Cardenio (I,
452). Cervantes va trazando así una red sutilísima entre los
aspectos psicológicos y fisiológicos de la persona, sin olvidar
los que atañen a la elocución retórica. La memoria desata
relatos y ordena discursos, como el de las armas y las letras de don Quijote o
la detallada historia del cautivo. La memoria de
—25→
los
héroes-narradores se ofrece de este modo en paralelo con la de los
narradores principales del
Quijote. Ésta opera constantemente con
la perfección acostumbrada. Pero de nada serviría la más
pasmosa reminiscencia sin el aliño del buen contar. La historia del
cautivo maravilla precisamente por el modo con el que se detalla. Cervantes
insiste en el método de la memoria desatada por un nombre que genera
toda una historia, como ocurre en el capítulo XLII. El poeta todo
«lo saca de su cabeza»
(I, 524), almacén permanente de canciones y
romances, como el que sustentan los personajes de la obra.
La melancolía no sólo tiene su lado sublime en la
mente de don Quijote, sino en la de Rocinante, cuando en la escena en la que
aquél se queda atado a la ventana, da en los recuerdos acostumbrados de
Amadís o de Urganda. No en vano Aristóteles había
concedido a los animales facultad memorativa. El rocín, sin embargo,
abandona su estar
«melancólico y triste con las orejas
caídas»
al olor de una de las caballerías cercanas y deja
colgado doblemente a su amo en su papel de
«triste»
(I, 531). Capítulos más adelante Sancho
sabrá también contemplar a Rocinante encantado,
melancólico y triste como su amo (I, 579).
Desde la creación del baciyelmo a la recreación de la escena de Orlando Furioso en el capítulo XLV, es fácil percibir hasta qué punto la invención trabaja sobre la memoria de los modelos léxicos o literarios, en consonancia con los casos de motivación etimológica de Huarte y del Brocense43. Sin la memoria y sin la imitación, esencia de toda poesía, no tendrían sentido ni los juegos de Dorotea -Micomicona- ni la farsa que representan ante el héroe. Todos los personajes de la venta se convierten en inventores y en actores que tienen de espectador a don Quijote, alterando aún más si cabe con tal máquina la continua y desvariada imaginación de éste (I, cap. XLVII).
Claro que a veces la vida supera a la literatura y en este caso
la invención no casa con ninguno de los modelos recordados. O así
lo siente don Quijote cuando se ve enjaulado en un carro
—26→
tirado
por bueyes. Ahí es donde se percibe su fidelidad a los modelos y la
transgresión hecha de tales principios teóricos por quienes lo
llevan enjaulado (I, 559). Pues don Quijote aspira a la grandeza tal como
él la siente, no a la vulgaridad, tal y como se la ofrecen los otros:
«porque siempre los suelen llevar por los aires, con
extraña ligereza, encerrados en alguna parda y escura nube, o en
algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia
semejante»
(I, 559). Al despedirse de los habitantes de la
venta-castillo, don Quijote se siente famoso a despecho de toda envidia, como
ejemplo y dechado de caballeros andantes (I, 563-4). Él se construye
así su propia fama y además la difunde. El cura le seguirá
el juego aludiendo a los
«bronces duros» y «eternos
mármoles»
que guardarán la memoria de sus hazañas, a
vueltas de nuevo con los variados ejercicios de
éckphrasis que la obra implica.
Como al final de
La Galatea o como más tarde en el
Persiles, el libro guarda dentro de sí
la voluntad de fama creada por sus propios personajes.
Don Quijote, con su memoria de oficinas y polianteas, ensarta las
consabidas series eruditas. Tratándose de encantadores, hablará
de magos de Persia, bracmanes de la India y
«ginosofistas»
de la Etiopia
(Ibid.). El recurso de los
loci asalta a cada paso y el
canónigo sabrá usar de ellos al discutir sobre la mentira y
liviandad de los libros de caballerías para sacar a colación la
serie verdadera de los héroes históricos, ordenados
topográficamente, como los cánones mnemotécnicos mandaban:
| (I, 581-2) | ||
A ello responde don Quijote con la serie erudita desde
Héctor y Aquiles a los héroes de la materia artúrica o a
Suero de Quiñones (I, 585). No lo pudiera hacer mejor Ravisio Textor.
Pero no nos engañemos porque, como con el Primo de la Cueva de
Montesinos, Cervantes muestra la caducidad de la
catena scientiarum y de los
loci communes que poblaban de
sintagmae y
digesta sapientiae los saberes de
aquel tiempo. En ese sentido, el
Quijote los presenta tan caducos como los
propios libros de caballerías, apuntando a una edad moderna que
lentamente se iría desprendiendo
—27→
de los conocimientos
enciclopédicos44. Del diálogo entre el canónigo y don Quijote no
sólo surge la reinvención por parte de éste del arquetipo
argumental y estilístico de los libros de caballería, sino, por
boca del canónigo, que los tales libros
«destierran la melancolía que tuviere»
(I, 589), vale decir, sirven para lo mismo que el
propio libro que el lector tiene en sus manos, según el autor
dejó expresado en el prólogo. La imaginación deturpa la
memoria, la trastoca o la vela. Así le ocurre a don Quijote, no
queriendo reconocer a los disciplinantes. La colaboración entre ambas se
hace aquí oposición, en favor, claro, de la imaginativa (I,
601).
De vuelta a casa, Sancho hablará en los términos propios del discurso de su señor. La memoria de la experiencia lo ha hecho diferente. Y es ahí, al final de la Primera parte, donde hace una síntesis mnemotécnica de todas las pasadas aventuras, útil también para el recuerdo de los lectores del libro:
| (I, 607) | ||
Cervantes, sin embargo, no se recrea aquí en resúmenes propios de la memorial artificial como los que él mismo utilizará en el Persiles para ayuda de los lectores, sino series alusivas, como la presente, que por su configuración no parecen índices retóricos del libro, sino memoria natural del personaje que los recrea. Es curioso, sin embargo, que corra a cargo de Sancho también la otra serie memorativa que puede servir de repaso al lector del Quijote a la altura del capítulo XIII, cuando éste
| (I, 279). | ||
Quedan así recordadas las acciones al modo novelístico, sin el mimetismo de los tratados de la memoria artificial tradicionales.
Cervantes, en fin, cierra la Primera parte con la caja de plomo
convertida en cartapacio poético que guarda los epitafios de los
académicos de Argamasilla, muestra de la memoria perenne alcanzada por
su protagonista y en busca de la cual salió a la aventura. La riqueza y
variedad de la memoria en el libro de 1605 es inmensa. Sin dejar de tener sus
ribetes retóricos, se constituye como algo vivo, capaz de ser
transformado y sufrir mutaciones gracias a la imaginativa y a la experiencia,
quedando así supeditada la memoria artificial a la configuración
de los personajes y a la acción. La memoria es efímera y mudable,
aunque aspira a perpetuarse por la fama. Vive en la mente y también en
los libros que la trasladan y en las voces que la pregonan. Es acicate del
discurso y, en definitiva, materia de la que la invención se nutre, como
almacén de sabiduría. De ahí que la historia sacada de los
archivos, vale decir de la memoria, sea digna de perpetuarse por propiciar
«tanta invención y pasatiempo»
(I, 608). Pero todo eso pertenece ya al pacto entre el
autor y los lectores.
En la Segunda parte, Cervantes obrará milagros respecto a
la Primera, porque
«la memoria de las cosas pasadas»
en aquélla no sólo actuará en la mente de
don Quijote, sino en la de cuantos le rodean
(II, 17-8). Sin olvidar, desde luego, la memoria de
los lectores. El primer capítulo representa la negación del
recuerdo como tríaca administrada contra la locura del héroe45, aunque todo es
inútil, porque la memoria se aviva con fuerza en la mente de don Quijote
que la falsifica y la recrea, aspirando además a nuevas aventuras dignas
de pasar de nuevo a los
—29→
bronces de la fama. al desdeñar la
cólera en demasía de Reinaldos, parece asumir cada vez más
el estado melancólico-memorioso. Paso a paso, el recuerdo de los
exempla que alimentan su mente le
incita a la salida, y la constatación de que anda su historia impresa
ofrece nuevas perspectivas al relato46. Si la
fama no es póstuma, sino que anda al compás de la vida del
protagonista, éste se siente además preocupado por los hechos que
de él se narran. Del lector de esta parte se asume además que ha
leído la primera y se le da, por boca del Bachiller, una leve
síntesis o índice de las aventuras contenidas en aquella para
así recordarla en pocas líneas47. Sancho y
el Bachiller ayudan al recuento, que ya no es sólo de libros de
caballerías, sino de aventuras vividas. La historia está en manos
de todos y es fruto de
«un gran juicio y un maduro entendimiento»
(II, 43), aunque
«algunos han puesto fama y dolo a la memoria del
autor»
(II, 44) por el olvido del rucio. De este modo, hasta
esa falla se convierte en sutil materia artística y es la memoria de
Sancho la que justifica el robo en cuestión, achacándola a
engaño del historiador o a
«descuido del impresor»
(II, 46). Como dice Carrasco, Sancho ya no habla como
quien es, sino como un
«catedrático»
(II, 50) educado en la escuela de su amo. Aunque su
memoria actúa en consonancia con su cultura oral, plagada de refranes y
sentencias como la oída a un predicador en Cuaresma,
| (II, 57). | ||
La teoría de la memoria de Sancho que, como se dice, parece corresponder a un capítulo apócrifo, le da además un matiz ético, al criticar el engaño de los sentidos y la falsa moral de las apariencias. Como señala Fothergill-Payne, no sólo la memoria y la voluntad andan descaminadas en nuestro héroe, sino que los sentidos se muestran impotentes y confusos ante las disfunciones de aquéllos. La percepción auditiva es, desde luego, más precisa, como la tradición pedía, que el permanente error de la vista. Ello conlleva la identificación del encanto con el engaño y del desencanto con el desengaño48. La memoria hacía posible ver y oir lo que no estaba presente, e incluso lo nunca visto ni oído49.
Los linajes y la caterva de los antiguos virtuosos (II, 62-3), todo el pasado se aglomera como historia imitable que incita a don Quijote a ir camino de la inmortalidad. Es esa memoria de los pensamientos caballerescos la que tira de sus sentidos y le impulsa a la aventura. Los lectores de la Primera parte tienen además ocasión de comparar, como hace Sansón Carrasco, lo que han leído con lo que tienen delante (II, 72). Pero con la memoria sola el relato no avanza y pronto se hace sentir la voz de Cide Hamete que insta a que las nuevas aventuras hagan olvidar las anteriores.
La memoria literaria va a tener un gran peso. Desde el recuerdo
de Garcilaso a los ejemplos de fama infame, la colección de
dicta et facta (I, 78)50 y los mausoleos,
todos conlleva una permanente
—31→
idea de fama e inmortalidad que
contrasta con los propias aspiraciones del protagonista. Aunque toda esa
cultura de «señorazos» famosos tiene su contrapunto
cómico en Sancho. La memoria negativa también pesa (II, 82-6),
sin embargo, como sombra del pasado, en este escudero que no para de hablar en
romances y refranes y que dirige la acción muchas veces,
convirtiéndose en inventor y autor de las nuevas aventuras de don
Quijote. Éste, consciente del juego, no deja por ello de entrar en
él (II, cap. X). La cultura refraneril de Sancho se va haciendo cada vez
más prodigiosa y hasta se le describe como un gran
«memorioso»
(II, 107). La paremiología invade los
diálogos (II, cap. XII y XIII) con sus vetas irónicas y
paródigas51. Imaginación, memoria y olvido actúan nuevamente,
según los esquemas habituales de la Primera parte, aunque el peso de
ésta sobre la segunda se hace permanente. La memoria de una vida aparece
en el autor-retrato del caballero del Verde Gabán. Todos los personajes
se nutren de la memoria y son memoria. Sancho actúa como acicate de la
risa frente a la melancolía de su amo. La teoría de los humores,
empero, está vista en tono burlesco, como ocurre con el león
«flemático» que vuelve a su jaula en el capítulo
XVII. El poeta memorioso, en la figura del hijo de don Diego, hace reaparecer
la memoria poética, siempre entreverada de remedos garcilasistas (II, 75
y 156). Pero frente a la memoria literaria, don
—32→
Quijote parece
haberse afiliado cada vez más a la memoria de circunstancias de su
escudero (II, 176-7) y no quiere acordarse de las promesas que Sancho le
reclama. En esta parte, el juego práctico entre la memoria y el olvido,
tanto respecto a la ínsula, como respecto a otras dádivas y
situaciones, va a ser permanente e intercambiable entre los protagonistas.
Aparte se ha de considerar la sempiterna promesa del viaje a Zaragoza,
largamente recordada y convertida poco a poco en meta inalcanzable.
La memoria teatral tiene un precioso ejemplo en la danza alegórica del capítulo XX y en cuantos versos recitan las escuadras de actores. Don Quijote se aprende algunos como un auténtico «memorilla» de corral de comedias, coincidiendo así su reminiscencia con la del narrador (I, 182), como ocurre en tantos poemas insertos de La Galatea.
Camino de la cueva de Montesinos, la figura del Primo va a ser la
encarnación de la sabiduría inútil, de los archivos
inservibles de una memoria almacenada que se atiene a los «olvidos»
de Virgilio. Amontonamiento de saberes que
«no importan un ardite al entendimiento ni a la
memoria»
(II, 199). Con ello, Cervantes desbanca de un plumazo
siglos de polianteas y misceláneas que iban a sumirse en el olvido, tal
y como preconizara el erasmismo. No vamos a insistir aquí en los
pormenores de este episodio. El capítulo es clave para el tema que nos
ocupa, porque la memoria de don Quijote va a ser en este punto asombrosa en
cuanto a medidas y detalles de la cueva que prueban, en principio, la veracidad
supuesta de lo que cuenta. Además toda la cueva se fragua con la memoria
que el héroe ha ido acumulando en los capítulos anteriores.
Cervantes se sirvió de la técnica de los
loci e
imagines mnotécnicas en la
descripción, pero además configuró el sueño con un
doble bagaje. De un lado, con el material romanceril y libresco del
protagonista principal, y por otro, con el recuerdo de cuanto ha ido pensando,
viendo y oyendo. Los seres que habitan la cueva viven anclados en lejanas
memorias. Belerma trae siempre el recuerdo de la renovada imagen de su amante.
El pasado es su territorio habitual. La cueva es un recinto de la memoria
anclada en el pretérito sin retorno. Tras el recuento de don Quijote,
será el propio Sancho el que le diga que ha sido Merlín o
algún otro encantador el que le ha puesto en «el magín o la
memoria» todo lo contado y lo que por contar le queda (II, 211). La
memoria de lo vivido y experimentado actúa también en los
márgenes del sueño, lo mismo que en toda esta Segunda parte. A
partir de la cueva de Montesinos, lo allí
—33→
ocurrido va a
pesar constantemente en la vida de los protagonistas. El pasado actúa
sobre el presente y se proyecta sobre el futuro marcándolo y
modificándolo.
Paso a paso unas situaciones recuerdan a otras. El hambre de
Sancho le lleva a pensar en la abundancia de las bodas de Camacho (II, 219).
Todo remite a situaciones previamente vividas. Por otra parte, la memoria es
provechosa si se basa en modelos firmes (cap. XXIIII); de ahí la
necesidad de guardar coplas, ejemplos, dichos. La memoria folklórica
reaparece con su prodigiosa riqueza en el cuento del rebuzno y en el episodio
de Maese Pedro cuyos personajes del romancero carolingio se supone conocen los
presentes. Se establece siempre una connivencia entre la memoria del narrador,
la de los personajes y, en último término, la de los espectadores
o lectores. Pero de vez en cuando se filtra la voz de quien maneja los hilos de
los recuerdos, pues si al narrador se le olvida decir algo (II, 226), el lector
puede reconocer entonces de dónde proviene cuanta información
recibe. La memoria de los lectores cuenta también. Así cuando se
resume el episodio de los galeotes y la historia de Ginés de Pasamonte:
«bien se acordará el que hubiere leído la
primera parte...»
(II, 244). Ginesillo vive a su vez de la memoria para
hacerse adivino con su retablo y mono. Así se informaba de las cosas de
las gentes y usaba de ella para urdir el engaño.
Don Quijote sigue viviendo de sus acostumbrados recuerdos (cap. XXVIII) y de aquellos que le ha proporcionado la experiencia. Así cuando se acuerda del cuento del rebuzno (II, 247) o revive desde el Ebro la aventura de la cueva de Montesinos y la evocación del Guadiana (II, 258-9), pues unos lugares llevan a otros. Curiosamente la melancolía hace su aparición en esta parte, convirtiéndose ahora en patrimonio de Sancho (II, 265), como ingrediente del proceso de quijotización que padece.
El capítulo XXXI es una incursión en lo leído y en lo vivido. Los duques y su corte tienen ya noticia de la Primera parte y recrean no sólo el ámbito de cuanto el Quijote ha supuesto hasta ese momento respecto al mundo de la caballería andante, sino respecto a la tradición cortesana festiva, con dos bufones de excepción52. La duquesa elogia irónicamente la memoria de don —34→ Quijote para que le describa a Dulcinea, pero aquí el héroe se encuentra con que los supuestos encantamientos se la han borrado de la idea (II, 286). Duro golpe para un enamorado platónico. El retrato de lo ya leído es exigido por los duques pero la evidencia de la fealdad de Dulcinea encantada lo hace imposible. La española inglesa y el Persiles presentan con otros fines la prueba amorosa de la belleza de la amada destruida transitoriamente. Sólo que en este caso belleza y fealdad son trasunto de la imaginativa de don Quijote que no se resiste frente a la duquesa a dejar de defender la hermosura de su dama.
En casa de los duques reina el mejor estilo caballeresco hecho
farsa cortesana. Las lecturas se recrean por parte de tan renovados actores y
la teatralización festiva remite siempre a ellas. Sancho, a su vez,
refranea y romancea, en permanente alarde interpretativo. Los festejos
conllevan el largo recitado de un poema sobre el sabio Merlín, nueva
prueba de memoria poética. Entre melancólicos saraos, se prepara
un luctuoso acto que lleva el sello de la novela sentimental y cortesana. El
teatro de la Trifaldi y la Dueña Dolorida inserta la invención de
la sorna caballeresca, en paralelo con la que el autor del
Quijote va trazando ante los lectores. El
ingenio y la memoria de la Dolorida ensamblando historias de caballerías
y su erudición enclavada en el remedo de los caballeros de fama son
asombrosas (II, 341). La aventura de Clavileño sintetiza finalmente, en
clave teatral, todos los conocimientos de novela cortesana y caballeresca de
los personajes puestos a representar una comedia
de repente de las llamadas
particulares. Con ello, el duque invita a los
protagonistas a que den
«cima y cabo a esta memorable aventura»
(II, 347). Sincronía en verdad perfecta en la
que la fama surge en simultaneidad con el acto que la motiva. Don Quijote, ante
la imagen de Clavileño, reaccionará debidamente, trayendo a
colación el caballo de Troya, tal y como lo leyera en Virgilio (
«Si mal no me acuerdo»
,
IIII, 349). Los presentes recordarán a su vez
el mito de Faetón, como no podía ser menos. La memoria libresca
va sí tejiendo las trazas de la farsa. Pero también los retazos
folklóricos, pues don Quijote aludirá al cuento del Licenciado
Torralba al que los diablos llevaron en volandas por el aire (II, 351).
La relación con el episodio de la cueva es evidente y el pacto de credibilidad entre amo y criado surge precisamente del recuerdo de aquella ocasión (II, 345-6). Además en la aventura de Clavileño queda probado que a la fantasía de don Quijote sólo la fuerzan los demás hasta cierto punto, siendo él libre de manejarla a su antojo.
Los preparativos para la ínsula ofrecen toda una
lección de mnemotecnia, desde el «Christus» que Sancho tiene
en la memoria para ser buen gobernador53. La burla de las técnicas
aforismáticas y demás recursos de la educación cortesana y
del derecho en general salta a la vista. Como decía Menéndez
Pelayo,
«Don Quijote se educa a sí mismo, educa a Sancho, y
el libro entero es una pedagogía en acción»
54. El héroe se convierte en cartilla y catón del
gobierno con sus sentencias (II, 358 ss.) y Sancho en atentísimo
discípulo que
«procuraba conservar en la memoria sus consejos»
para su futuro empeño
(II, 362). Don Quijote le enseña además
a seleccionar refranes, pero ante la fragilidad de tantas lecciones de las que
Sancho teme olvidarse, éste pedirá que se las den por escrito
(II, 365). Así el manual de gobierno quijotesco servirá como
nuevo código a la frágil memoria de Sancho (II, 369), aunque para
usarlo necesite intermediarios. Este personifica
a contrario el dicho de Huarte sobre los que
sabiendo muchas leyes de memoria luego las usan sin entendimiento. De nada
valen los códigos sin juicio y sin imaginativa. Huarte abogaba por leyes
justas, razonadas, claras y sin dubios, proclamando la posibilidad de
corregirlas y enmendarlas, según el uso55. La imparable
memoria de Sancho respecto a los refranes surge aquí en las
irónicas palabras de don Quijote:
«que yo ando recorriendo la mía, que la tengo
buena, y ninguno se
—36→
me ofrece»
(II, 366). Frase que no sólo refrenda un don
Quijote memorioso visto por sí mismo, sino la ya mencionada
técnica de la memoria artificial y sus itinerarios por los lugares
inventados.
La melancolía se agranda nuevamente con el vacío
que impone a don Quijote la separación de Sancho y así lo
inquiere la duquesa (II, 371). La soledad de su cuarto le llevará
indefectiblemente al recuerdo de Amadís; y los puntos sueltos de su
media verde, a la memorial probable del
Lazarillo. Pero no sólo los lugares e
imágenes, sino los sonidos aumentan sus remembranzas, pues al oir un
harpa,
«quedó don Quijote pasmado, porque en aquel
instante se le vinieron a la memoria las infinitas aventuras semejantes a
aquélla, de ventanas, rejas y jardines, músicas y requiebros y
desvanecimientos que en los sus desvanecidos libros de caballerías
había leído»
(II, 375). Memoria que se le vuelve además
evidencia al escuchar el canto de Altisidora (II, 375-7). El propio don Quijote
cuando canta a la vihuela el romance amoroso a Dulcinea, expresará las
teorías del
Filebo platónico sobre la
impresión imborrable de la amada en la tabla rasa del alma, lo que
equivale a la afirmación de su imperecedero recuerdo56.
A la par, Sancho mostrará en su ínsula el lado
pragmático y moral de la memoria que significa experiencia, como en el
juicio de la caña, en el que se hace guiar por otro caso semejante que
había oído contar al cura de su lugar; momento en el que ironiza
acerca de
«que a no olvidársele todo aquello de que
quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula»
(II, 384). Entre accesos de cólera y usos
permanentes del refranero por parte de Sancho, el narrador de los hechos
acontecidos no sólo apuntará en el epígrafe que se trata
de
«acontecimientos dignos de escritura y de memoria
eterna»
(II, 402), sino que constatará la existencia
del
«coronista que tenía cuidado de poner en memoria
sus
—37→
hechos»
(II, 413)57. Sancho
pondrá en práctica los consejos que le dio don Quijote y
tendrá además la constatación de otros muchos en la carta
que de él recibe (II, 436). La memoria se convierte así en hilo
de unión entre ambos, mientras están separados. La caída
de Sancho al fondo de una sima, a la salida de su gobierno, le trae a la
memoria el episodio de la cueva de Montesinos, y también a la del
lector. El narrador no oculta el parangón de ambas situaciones,
sólo que ahora es don Quijote quien con la ayuda de terceros saca al
escudero de ese abismo (II, 470). La vuelta a la casa de los duques los
devolverá de nuevo a la farsa más o menos lograda (II, 478) y al
canto de la memoria Altisidora (II, 479-481).
A través del Quijote se perfila la doble función, individual y colectiva, de la memoria58. Don Quijote se convierte en el transmisor de una serie de narraciones épicas que él interpreta con infinitas variantes, poniendo en ello su voz, su cuerpo y cuanto sabe, como los buenos intérpretes de la poesía oral. Y yendo tan lejos que vive su actuación hasta mudarse en ella59.
El
Quijote es también un pequeño
arsenal de memorias pictóricas y emblemáticas que aquí no
vamos a tomar en consideración60.
Téngase en cuenta que según la concepción
aristotélica, es imposible pensar sin una pintura o reproducción
mental61, lo que amplía las
picturae al territorio de la mente. Y
en la medida que el símbolo es también memoria, las tablas de San
Jorge, San Diego Matamoros y San Pablo producen automáticamente
—38→
la lectura iconográfica de la caballería
a lo divino (II, 485). Don Quijote desata
tales razonamientos con una sabiduría que todos admiran, incluso el
propio Sancho,
«pareciéndole que no debía haber historia en
el mundo ni suceso que no lo tuviese cifrado en la uña y clavado en la
memoria»
(II, 486)62.
En la Arcadia
«fingida o contrahecha»
(II, 490) que los hidalgos y demás gentes
recrean se teatralizan las églogas de Camoens y Garcilaso. Recuerdos
bucólicos y mitológicos que apelan a una cultura cortesana y
tradicional compartida por todos. En este punto, la presencia del libro del
Quijote, vale decir, de la Primera parte,
agranda la función permanente que éste ha ido teniendo en la
Segunda. Las bellas zagalas que han leído las hazañas contenidas
en la primera entrega reconocen a los protagonistas (II, 491). Así se
prepara el momento culminante en el que a través de un sutil tabique,
don Quijote oye
«otro capítulo de la Segunda parte»
(II, 499), porque ahí también
serán reconocidos (II, 500-1) e inmediatamente situados en la memoria de
lo auténtico que no debe confundirse con las falsas imitaciones y la
palidez del apócrifo. De este momento dependerá además,
como se sabe, el cambio de itinerario que ya se había ido gestando, y el
afán de don Quijote por restaurar la verdadera memoria de sus hechos,
anulando la falsedad de Avellaneda, irá
in crescendo.
Por otro lado, el capítulo LX no sólo da nuevas señales de cómo el insomnio afecta a la fantasía, sino del doble uso de lugares e imágenes con que la memoria reconstruye el pasado:
| (II, 504-5) | ||
—39→
En Barcelona, don Quijote será reconocido por las calles como el auténtico63. Convertido en memoria ajena, discurrirá para achaques y provocación de burlas. Sancho irá engrosando a su vez la memoria heroica y repasará los lugares y acciones recorridos: las bodas de Camacho, la casa de don Diego Miranda, el castillo del duque (II, 521). El narrador, por su parte, jugará con la memoria del lector y dará en la aventura de la cabeza vestigios de la del simio y Ginés de Pasamonte (II, 526).
La melancolía cubre la derrota de don Quijote por el
Caballero de la Blanca Luna y don Antonio lamentará que con la salud de
don Quijote se pierdan sus gracias y las de Sancho
«que cualquiera dellas puede volver a alegrar a la misma
melancolía»
(II, 549). Derrotado y de vuelta a casa, don Quijote
aún tiene la aparente esperanza de volver -dice- al
«nunca de mí olvidado ejercicio de las armas»
(II, 555), pero el camino se le abre con
«pensamientos y sucesos tristes»
(II, 557). La memoria, como decía
Aristóteles, corresponde al pasado, no al futuro. Del presente
sólo hay percepciones64. Don Quijote cada vez se va alejando más en la
Segunda parte del pretérito literario para adaptarse a lo inmediato. Ese
alejamiento al final se convierte en una renuncia del futuro y de la aventura
posible, lo que le conducirá inevitablemente a la inacción y a la
muerte.
Su capacidad asociativa, sin embargo, sigue en él intacta. La palabra «albogues» le trae una nueva lección de etimología, en este caso arábiga (II, 563) y su discurso se vuelve cada vez más sentencioso y poético (capp. LXVII-VIII). El túmulo en casa de los duques convierte las sabidas burlas en luctuosa comedia. Todo parece ya fabricado para el recuerdo. El propio Sancho pide le dejen las ropas con que le han disfrazado (II, 576) y el dolor de los martirios pasados ni le deja dormir ni hablar (II, 577). Todo se hace reliquia.
El regreso veta las memorias caballerescas y con ellas la ofuscación identificatoria. El mesón ya no será castillo de cava honda (II, 588). Sancho, en cambio, presumirá de verse en el futuro convertido en cuadro por pintor de fama (II, 589). Tras la desautorización del apócrifo ante escribano y alcalde, el posible —40→ destino pastoril se plantea también como nuevo vado a la imaginación desde la traza de otros modelos (II, 596). Don Quijote en este aspecto ya no se alimenta del pasado, sino de un futuro cargado de malos agüeros que a duras penas trata de desbaratar Sancho. Con el Quijote, Cervantes rompe la dicotomía simplificadora de Erasmo que había opuesto a la figura del sabio melancólico y envejecido, la del necio orondo y satisfecho65, fusionándolos y transformándolos en esa mixtura que sus héroes implican.
La melancolía o el cielo disponen el fin del protagonista,
al que de nada sirven las imaginaciones ajenas para amenguar su tristeza (II,
602). Melancolía y desabrimiento son el diagnóstico de don
Quijote a quien sólo le queda ya la soledad y un sueño tras el
que cobra su juicio
«libre y claro, sin las sombras caliginosas de la
ignorancia»
(II, 603). Al renunciar a su pasado y abominar de su
nombre, muere; aunque ya antes había acabado con sus viejas memorias.
Sancho tildará de locura el morir gratuitamente a manos de la
melancolía. Y don Quijote, con su arrepentimiento, se negará a
vivir de la memoria de los libros leídos que, como decía Erasmo,
le habían permitido estar en permanente conversación con los
difuntos66. La herencia, sin embargo, borra pronto en los
demás
«la memoria de la pena»
(II, 607), mostrando así, hasta en la muerte,
la doble faz tragicómica que la memoria tiene en toda la obra.
Cervantes, más allá de la muerte de su héroe, se ocupará de su fama con el epitafio de Sansón Carrasco y la personificación de la pluma de Cide Hamete, constancia y registro imperecederos que pertenecen ya a la estimación de los lectores. El autor del Quijote ha huido de los mimetismos retóricos de las artes de la memoria que él conocía tan bien como su héroe, buen lector de Cicerón (II, 286), aprovechando los resortes de lugares e imágenes tradicionales con fines novelísticos. Con ello avanzó en el —41→ proceso de desalegorización de la novela, más proclive a los tratamientos psicológicos que propiciaban la indagación en el análisis de las pasiones del alma humana. El artefacto de la alegoría se reconstruyó en buena parte en el Persiles con propósitos bien distintos, pero el Quijote representa el gran paso de la narrativa por desprenderse del material alegórico y retórico, como ya lo hiciese el mismo Erasmo67.
El Quijote demuestra además que frente a la memoria colectiva, la memoria individual es única a intrasferible, aunque de ella puedan beneficiarse otros, y que las vivencias de cada ser humano le pertenecen sólo a él. Ello conlleva una poética claramente relacionada con la búsqueda de la invención y la huida de la imitación servil. Como decía Giordano Bruno, hay tantas formas de ser poetas como seres humanos que practican la poesía. El alejamiento de los modelos y de las reglas aseguraba además el principio de la libertad artística68. Don Quijote muestra la lucha entre la imitación de los modelos y la búsqueda de nuevas aventuras que lo convirtieran a sí mismo en sujeto imitable69. En ello coincidía con cualquier escritor de la época de Cervantes. Aunque su impulso fuese un tanto trasnochado, pues como le dice Montesinos en el profundo de la cueva, había venido a restaurar la «ya olvidada» caballería andante (II, 208).
—42→ Cervantes, al configurar a su héroe, no parece sino que
tuviera en cuenta la concepción aristotélico-platónica
recogida en el
Examen de ingenios que concebía la
memoria como un lugar en el que se atesora cuanto la imaginativa percibe
«como el papel blanco y liso en el que ha de
escrebir»
70. Así tuvo el héroe siempre a punto ese libro que
su imaginativa había grabado en la memoria y que imponía
constantemente a la realidad, por encima de toda percepción sensorial
inmediata. Con la ayuda de la imaginativa, Aristóteles y Galeno ya
preveían esa constante relectura que cada uno podía hacer en el
libro de su propia memoria71.
Ésta, a solas, era como papel exento, espacio en el que escribir y nada,
en definitiva, sin los auxilios de la imaginativa. Claro que para hacer reir y
procurar pasatiempo, Cervantes proveyó a su héroe de una
imaginativa portentosa y la auxilió con las demás potencias para
sacar gracias nunca oídas ni vistas, con la ayuda de Sancho72. Frente a los arquetipos tradicionales
(Demócrito risueño y Heráclito melancólico), los
héroes cervantinos no son planos ni uniformes, sino que evolucionan y
cambian hasta mezclarse en sus humores, acciones y discursos73. Ambos
—43→
demuestran que la poesía, vale decir,
la literatura, pertenece a la imaginativa y sin ésta, como señala
Huarte, de nada sirve la memoria74. Juntas abren camino a la elocuencia y hacen posible la
escritura artística75.
Para Cervantes, como para Huarte, el ingenio era algo más que la conjunción de docilidad y memoria que Cicerón había pretendido. Contra ello ya habían reaccionado Erasmo y sus seguidores. La imaginación, el entendimiento y sobre todo la invención formaban el frente común anticiceroniano contra el mimetismo de la imitación fiel a los modelos76. La preeminencia —44→ del ingenio sobre la memoria que esa lucha conlleva afecta evidentemente al Quijote que ocupa así un destacado lugar en ese campo.
El trayecto de toda creación literaria tal vez sea el que va de la primera frase del Quijote a su logro final. La invención de la novela moderna y su fama y memoria imperecederas nacieron curiosamente con voluntad de olvido77.