Casa grande
Tomo primero
Escenas de la vida en Chile
Luis Orrego Luco
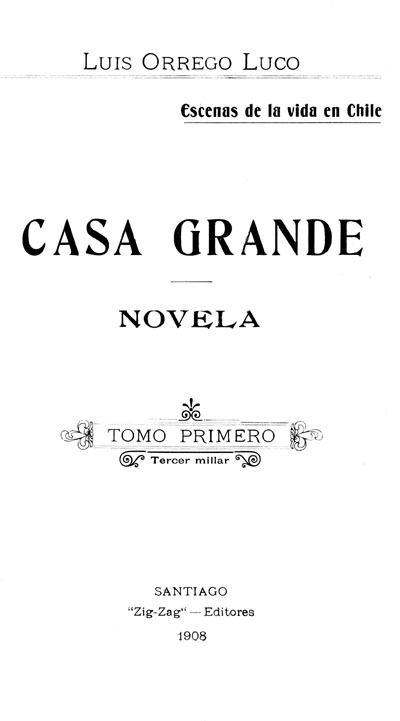
| |||||||||||||||||||||||||||||
| DON
FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS Libro de Job. | ||
Alegre, como pocas veces, llena de animación y de bulla, se presentaba la fiesta de Pascua del año de gracia de 190... en la muy leal y pacífica ciudad de Santiago, un tanto sacudida de su apatía colonial en la noche clásica de regocijo de las viejas ciudades españolas. Corrían los coches haciendo saltar las piedras. Los tranvías, completamente llenos, con gente de pie sobre las plataformas, parecían anillos luminosos de colosal serpiente, asomada a la calle del Estado. De todas las arterias de la ciudad afluían ríos de gente hacia la grande Avenida de las Delicias, cuyos árboles elevaban sus copas sobre el paseo, en el cual destacaban sus manchas blancas los mármoles de las estatuas. Y como en Chile coincide la Noche Buena con la primavera que concluye y el verano que comienza, se deslizaban bocanadas de aire tibio bajo el dosel de verdura exuberante de los —8→ árboles. La alegría de vivir sacude soplo radiante de sensaciones nuevas, de aspiraciones informes, abiertas como capullos en esos momentos en que la savia circula bajo la vieja corteza de los árboles.
El río de gente aumentaba hasta formar masa compacta en la Alameda, frente a San Francisco. A lo lejos se divisaba las copas de los olmos envueltas en nubes de polvo luminoso y se oía inmenso clamor de muchedumbre, cantos en las imperiales de los tranvías, gritos de vendedores ambulantes:
«-¡Horchata bien helaa!»
«-¡Claveles y albahaca pa la niña retaca!...»
Aumentaban el desconcertado clamoreo muchachos pregonando sus periódicos; un coro de estudiantes agarrados del brazo entonando «La Mascotta»; gritos de chicos en bandadas, como pájaros, o de niñeras que los llamaban al orden; ese rumor de alegría eterna de los veinte años. Y por cima de todo, los bronces de una banda de música militar rasgaban el aire con los compases de «Tanhauser», dilatando sus notas graves entre chillidos agudos de vendedoras que pregonaban su mercadería en esa noche en que un costado entero de las Delicias parece inmensa feria de frutas, flores, ollitas de las monjas, tiendas de juguetes, salas de refresco, ventas de todo género. Cada tenducho, adornado con banderolas, gallardetes, faroles chinescos, linternas, flecos de papeles de colores, ramas de árboles, manojos de albahaca, flores, tiene su sello especial de alegría sencilla y campestre, de improvisación rústica, como si la ciudad, de repente, se transformara en campo con los varios olores silvestres de las civilizaciones primitivas, en medio de las cuales se destacara súbita la nota elegante —9→ y la silueta esbelta de alguna dama de gran tono confundida con estudiantillos, niñeras, sirvientes, hombres del pueblo, modestos empleados, en el regocijo universal de la Noche Buena.
«-¡Claveles y albahaca pa la niña retaca!...»
Y sigue su curso interrumpido el río desbordado de la muchedumbre bajo los altos olmos y las ramas cargadas de farolillos chinescos, entre la fila de tiendas rústicas, cubiertas de pirámides de frutas olorosas, de brevas, de duraznos pelados, damascos, meloncillos de olor. Las tiendas de ollitas de las monjas, figurillas de barro cocido, braceros, caballitos, ovejas primorosamente pintadas con colores vivos y dorados tonos, atraen grupos de chicos. ¡Qué bien huelen esos ramos de claveles y de albahacas! Tal vez no piensa lo mismo el pobre estudiantillo que estruja su bolsa para comprarlo a su novia, a quien acaba de ofrecérselo una florista. La muchedumbre sigue anhelante, sudorosa, apretados unos con otros, avanzando lentamente, cambiando saludos, llamándose a voces los unos a los otros, en la confusión democrática de esta noche excepcional. Por sima de todo vibran los cobres de la fanfarra militar... ahora suenan tocando a revienta bombo el can-cán de la «Gran Duquesa»...
Sería cosa de las once de la noche cuando se detuvo un «Vis-a-vis», tirado por magnífico tronco de hackneys, frente al óvalo de San Martín, en la Alameda. El lacayo abrió rápidamente la portezuela por la cual se deslizó fina pierna cubierta con media de seda negra, un piecesito encerrado en zapatilla de charol y una mano pequeñísima que alzaba la falda de seda clara. Luego, a la luz de los faroles nikelados, se dibujó el contorno de primorosa criatura que parecía —10→ de porcelana de Sajonia. En pos de ésta, otra hermosísima joven, alta de cuerpo, de líneas esbeltas y mórbidas, cabellos rubios y expresiva fisonomía descendió lentamente. De un salto se dejó caer la tercera, pues, había observado cierto grupo de pie junto a los árboles. Apenas abandonaron el carruaje, acompañadas de unos caballeros, dirigiéronse, en grupo, a unirse con la masa formidable que en esos instantes invadía el paseo. Todas charlaban a un tiempo, con la voz clara y fresca de los veinte años, y esa instintiva sensación de las alegrías de la vida, propias de aquellos para quienes no existen contratiempos ni durezas, ni amarguras, sino el camino llano y cómodo del lujo, de todos los halagos de la riqueza y de la posición social.
El grupo de jóvenes y niñas se introdujo de lleno en la muchedumbre del paseo, en la cual se divertían y mezclaban camareras, obreros, comerciantes de menor cuantía, empleados modestos, gente de clase media, militares y campesinos de manta. En tan revuelta confusión, sin embargo, sabían conservar el porte de gran tono, el perfume aristocrático, el no sé qué refinado e inimitable que constituye la fuerza y la esencia de las clases sociales superiores-esencia tan perdurable y poderosa que no han sido parte a horrarla ni las sangrientas sacudidas de la revolución francesa, ni las guerras civiles, ni el avance de la democracia, ni las invaciones omnipotentes del dinero.
Dos o tres jóvenes se acercaron a ellas sombrero en mano y después de saludarlas, continuaron en marcha con el grupo. Dirigiéronse alegremente a la parte de las ventas situadas frente a la calle del Peumo. Se detenían junto a cada puesto, comprando de cuánto veían: flores, ollitas de las monjas, chocolates, frutas, —11→ toda suerte de baratijas, con algazara, charlas y exclamaciones varias. Julio Menéndez, adquirió una gran muñeca rubia, con traje y sombrero de gasa, que puso en brazos de Pepita Alvareda, como regalo de Noche-Buena, especialmente enviado por los Reyes Magos -el novio de Pepita se llamaba entonces Baltazar. Se resolvió de común acuerdo, bautizar la muñeca en casa de las Sandoval, una vez terminada la Misa del Gallo.
«-Deseo, Pepita, que usted imite a esta muñeca en la constancia. Fíjese, usted. Para que varíe, en algo, es menester moverle brazos y cuello, sin lo cual se queda siempre fija, cualidad que a usted le falta. Además la muñeca es discreta y habla poco».
«-Cállese; usted es digno de figurar en el Circo en compañía de los elefantes sabios de la Princesa de Mairena.» -replicó Pepita con el ligero ceceo habitual en ella.
El grupo siguió por la corriente, hasta dar con una tienda en la cual, por unos cuartos, se arrojaba pelotas a la boca de leones de cartón, y se tiraba con flechas al blanco.
-«Déjeme arrojar una, a la boca de esa fiera...» dijo Magda: «en la nariz se parece a Menéndez.»
-«¡Cállate, Magda!, interrumpió su hermana Gabriela. Mira, no seas tan indiscreta»...
-«Bueno, hija, bueno,» replicó la otra.
En torno de aquel brillante grupo se había formado un vacío. La multitud admiraba los trajes elegantes y los sombreros —12→ de paja adornados de plumas por algún modisto parisiense y las fisonomías exangües, pálidas y anémicas en pos de una larga temporada de bailes de invierno; la distinción de movimientos de aquel grupo femenino. Los jóvenes, con sombreros de paja y smocking, encendido el cigarro habano, arrojaban pelotas a la boca de los leones sin dar en el blanco.
En ese instante acababa de abandonar su victoria un apuesto muchacho de hasta veinticinco años de edad, alto de cuerpo, de musculatura vigorosa, ojos negros, cabello ligeramente crespo, tez morena y sonrisa abierta y franca. Notábase algo lento y como calculado en su andar, a la manera de los animales felinos, en tanto que su pupila, a ratos dejaba caer fulgores fosforescentes, produciendo en el ánimo extraña impresión de fuerza mezclada con languidez, de energía aterciopelada, de audacia tímida, de algo encubierto y velado. El mozo rompió por entre la multitud repartiendo codazos y empujones, sin consideración alguna, ni dársele un ardite las protestas de las víctimas, como si en él revivieran los impulsos de antiguos conquistadores o «encomenderos» abuelos suyos, por instinto atávico. Acercose al grupo que tiraba las pelotas a la boca de los leones y lo saludó con ligera sonrisa.
-«Ustedes sirven para maldita de Dios la cosa...» les dijo...
Y cogiendo el canasto lleno de pelotas, las arrojó con habilidad y tino pasmoso, una por una, a la boca de los leones, sin perder un solo tiro. Otro tanto hizo con las flechas en el blanco.
El grupo le aplaudió. Entonces el joven, en voz baja, pidió al dueño de la venta una botella de champagne.
Y se inclinó respetuosamente, solicitando ser presentado a las jóvenes que le recibieron con el franco shake-hand usado en nuestra sociedad de buen tono. —13→ Al saludar a la hermosa joven rubia, bajó la vista ligeramente ruborizado, en tanto que ella palidecía.
-«Ángel Heredia.
-«Gabriela Sandoval...»
Era que desde hacía tiempo se conocían, sin saber sus nombres. ¿Acaso existía entre ambos algún «flirt», o como tan expresivamente se dice entre nosotros, un «pololeo», recordando el zumbar inútil del insecto que se acerca o se aleja, haciendo resonar en el vacío leve rumor de alas que nada significa? Nadie hubiera podido afirmarlo con visos de verdad. La primera vez que ella le había divisado, lo recordaba perfectamente, había sido con motivo de una fiesta solemne, la de su primera comunión. A pesar de sus doce años tenía cuerpo alto y esbelto, excesivamente crecido para ser tan niña. Sus hermosos cabellos rubios le caían en largas trenzas. El brillo intenso de sus ojos negros contrastaba con aquel hermoso color rubio de Venecia, propio de las vírgenes del Tiziano. Gabriela avanzó con paso trémulo hasta la verja de hierro, en donde recibió la comunión de mano del señor Arzobispo, en el encantador y minúsculo templo de las Monjas. Y luego, cuando volvía a su asiento, con el cirio de luz pajiza y trémula en la mano, y el alma transportada a las regiones místicas, en donde habitaba con sus contemplaciones a menudo, sintió que su vista se iba, sin saber ella cómo, con fuerza de sugestión extraña, a uno de los rincones en donde se agrupaban los jóvenes parientes de las heroínas de la fiesta. Allí divisó a su primo, y más lejos, a un hermoso joven, alto, de cabellera crespa, grandes ojos negros, cuya mirada ejercía sobre ella irresistible poder de atracción, en tanto que por sus labios vagaba sonrisa levemente sardónica. Era una fisonomía perturbadora y enigmática, —14→ en la cual, a ratos, dominaba sello melancólico de profunda tristeza, que atraía, y a ratos, mueca irónica de crueldad premeditada, de frialdad agresiva, que alejaba. Todo eso lo sintió Gabriela desde el primer instante en que se clavaron sobre ella aquellos ojos desconocidos, como los del halcón sobre su presa. ¿Le gustaba? ¿le era, por acaso, antipático? No hubiera podido decirlo. Solo recordaba el haber recibida impresión extraña. No podía separar sus ojos de los ojos de aquel joven. Luego, se había reprochado a sí misma semejante distracción en hora tan solemne. A su entender, había revestido las proporciones de pecado la mirada profana dada por ella, con delectación casi amorosa, en el propio instante en que acababa de recibir el cuerpo de su divino Redentor con la hostia consagrada. Y la ola de arrepentimiento, de amargura, de disgusto para consigo misma, había tomado proporciones desmedidas en el alma de la niña, hasta ser de todo punto insoportable. Se creyó perdida, las puertas del cielo cerradas para ella. Y mientras el mundo giraba en su cabeza, próxima al desvanecimiento, por las emociones del día, el estado nervioso y el dolor agudo de sus escrúpulos y de sus imaginaciones, un suspiro ronco, a manera de gemido, la hizo volver la cabeza. Pudo contemplar, entonces, un espectáculo extraño: el joven aquel se inclinaba, con la frente al suelo, extendidos los brazos como si su alma entera se prosternara en supremo anonadamiento ante la infinita belleza y poderío de Dios. Era, el suyo, al parecer, espíritu místico, de aquellos seres aislados, superiores y solitarios que nacen y viven para el amor divino; naturalezas hechas para contemplación y ensueño en que el ser parece como suprimido y desvanecido hasta confundirse en el —15→ Amado, como Santa Teresa. Transcurrieron algunos años de esta escena inolvidable, sin que volviese a ver al joven. Había salido del colegio, tenía ya dicinueve cumplidos, y cuando se presentaba en los primeros bailes, murmullos de admiración acogían su expléndida y opulenta belleza rubia, su esbelto y espigado cuerpo, su mirar suavísimo, y aquella su encantadora expresión de bondad y de grave prudencia impresa en su boca de labios un tanto gruesos y entreabiertos.
Los jóvenes la asediaron, llenando su cartera de baile, hasta disputarse la mitad de los paseos, y giros de bostón, de Two-steps o de Washington-Post. Había sido marcha triunfal la suya, en la vida mundana. Rica, de hermosura expléndida, de raza distinguida, Gabriela Sandoval y Álvarez pertenecía a una familia antigua, ilustre en tiempo de la Colonia.
La sociedad chilena, se compone de oligarquía mezclada con plutocracia, en la cual gobiernan unas cuantas familias de antiguo abolengo unidas a otras de gran fortuna, trasmitiéndose, de padres a hijos, junto con las haciendas, el espíritu de los antiguos encomenderos o señores de horca y cuchillo que dominaron al país durante la conquista y la Colonia como señores soberanos.
Gabriela, junto con el sentimiento instintivo de superioridad social, templado por su bondad y su modestia ingénitas, había recibido educación refinada, hablaba francés como parisiense, era música, y tenía hábitos de lujo de princesa, que todo lo pide sin averiguar nunca precios. Todo eso contribuía, desde el primer momento, a sus éxitos mundanos. La rodeaba una corte de admiradores, en la cual figuraban muchos aventureros de frac; a pesca de dote, algunos excelentes partidos y grandes apellidos, de figura y condiciones —16→ mediocres, infinitas de esas nulidades elegantes que ocultan en los giros de vals todo el vacío de su existencia, y de su persona. Gabriela se manifestaba igual con todos. El bostezo, encubierto detrás del abanico, la mirada fría o indiferente, ponían término a las pretensiones de más de uno de sus galanes. De vuelta a casa, tanto su madre doña Benigna Álvarez como su hermana Magda la interrogaban inútilmente sobre sus impresiones...
Mientras Magdalena o Magda, como le decían sus amigas íntimas, charlaba como cotorra, decía futilezas con su media lengua de andaluza y lanzaba las mayores enormidades con gracia inconsciente, al parecer, Gabriela callaba y sonreía. Muchas veces, de vuelta del Teatro o del baile, había contemplado, en honda meditación, el desfile del Santiago nocturno envuelto en girones de neblina que humedecían las aceras de asfalto o de ladrillo de composición, arrastrándose por las calles, trepándose a las altas cornizas de edificios de lujo, envolviendo faroles del alumbrado público, cercando de un nimbo los focos eléctricos. Su alma, también, tenía algo del tono difuso de las gasas de neblina; se buscaba a sí misma sin encontrarse. En los salones esperaba también un hombre que no parecía y que ella misma ignoraba quien fuese.
Durante el año último, se paseaba una tarde por el Parque Cousiño en el vis-a-vis recién llegado de Europa, cuando su carruaje se cruzó con cierta victoria muy bien puesta, arrastrada por tronco de raza. Vio pasar una hermosa y elegante chiquilla vestida de obscuro, acompañada de un joven de grandes ojos negros y cabellera levemente rizada, como en los retratos de Lord Byron, con la misma tristeza melancólica —17→ y fatal que atrae a las mujeres de manera invencible. Era el mismo joven, divisado en el día de su primera comunión, con la expresión apasionada y su mística de entonces. ¿Cómo no le había encontrado en baile ni en fiesta alguna, aquí, en Santiago, en donde es tan fácil cruzarse en la vida mundana?
La manera de presentarse, el aire, el corte de su traje y de su persona, le daban inmediatamente puesto en la sociedad santiaguina y en círculos de moda. ¿Por qué no le conocía ni siquiera de nombre? Acaso estaba de luto y comenzaba, apenas, su vuelta a la vida mundana, como lo indicaban al parecer, el color de su traje y algo de su fisonomía, un no-sé-qué. Desde entonces no había vuelto a verle. Miraba dentro de sí, en sus recuerdos, ejercitando examen de conciencia. Cierto era que había experimentado impresión extraña, pero bien diversa del amor, según se lo pintaban imaginaciones y romances. Pues, señor, ¿a qué decir una cosa por otra? En suma, el joven le había gustado, pero borrándose poco a poco de sus recuerdos como las olas del mar sacuden y aplanan las huellas del caminante. Por otra parte, la característica de Gabriela eran tranquilidad permanente de espíritu, equilibrio de sus facultades y de su temperamento, algo fácil de señalar con la divisa de pax multa. Aquí habían parado sus reflexiones esa vez.
Ahora, en la Noche Buena, acababa de conocerle de modo imprevisto y cuando menos lo pensaba, con los años transcurridos. No era ya el místico, el piadoso muchacho que suspiraba en la capilla, ni el Byron elegante y melancólico vestido de luto que cruzaba su camino, sino joven animado y vivo, de extraordinaria habilidad para el sport, de musculatura vigorosa y —18→ extremado brío. Notaba patente contraste entre éste y los demás elegantes, un tanto afeminados, acaso demasiado prendidos y consagrados al culto de sus propias personas. En las mujeres, del punto de partida de admiración de todo esfuerzo físico, y rompiendo por todo género de consideraciones de orden intelectual, se llega en la mayoría de los casos a presentir el ideal en la fuerza, en el torso de un hércules, en la osadía de Guillermo Tell, y el mismo don Juan, acaso no hubiera sido el don Juan de la leyenda, a no ser por el valor temerario y el turbulento espíritu con que arriesgaba su vida a todo instante. Del detalle, tal vez nimio, de sensación informe, acaso iba a depender el futuro de esa joven, tan hermosa y elegante, la más bella del grupo aristocrático de moda.
-«Quedan ustedes invitados para dentro de una hora en casa... al bautizo de la muñeca» dijo Magda con su voz clara.
Bebieron alegremente una copa de champagne y siguieron, en seguida, por la corriente humana que invadía la Alameda, entre los chicos armados de globos y juguetes, con cajas en los brazos, haciendo sonar sus chicharras o cornetas. Más allá, sirvientas, padres de familia, niñas elegantes, gente anónima, medio-pelo, hombres del pueblo, soldados y viejas, sombreros de copa revueltos con «guarapones» de huaso, olor de albahaca y de yerba-buena, de fruta, chillidos de mujeres del pueblo: todo se barajaba en el torbellino de las fiestas populares, en las cuales se mezclan los encontrados apetitos y deseos, desde el humilde vendedor del pueblo, dispuesto a contentarse —19→ con unos cuantos pesos de ganancia, hasta la sirvienta come debajo de los árboles su docena de brevas, comprada con la gratificación especial dada en la casa, y el niño que toca la corneta por lucir el regalo. El polvo levantado por la gran corriente humana tomaba tono dorado y luminoso, al fulgor de los millares de farolillos encendidos en las ventas.
Los bronces de la banda de música militar entonaban la Marcha Nupcial de Mendelson, tan oída en fiestas de matrimonio.
-«¿Oyen ustedes la música?» interrogó Magda. «Es la marcha nupcial... ¡Y qué contenta va a quedar Manuelita cuando escuche una marcha nupcial que no sea tocada especialmente para otra. Ayer estuvo en casa y Javier, mi primo, la sujetó para darla un beso, con lo cual se puso ella como un quique. «Deja no más, hijita, la dije, y hazte la desentendida... que es el primer beso que te dan...»
«-¡Cállate, Marga!» murmuró Gabriela en tono de cariñosa reconvención. «No habías de tardar mucho en salir con alguna de tus barbaridades. Ponte candado en la boca...»
Los jóvenes, entre tanto, celebraban estrepitosamente la genialidad de la niña. Conocían a Manuelita y no ignoraban los deseos locos de casarse de la pobre muchacha, deseos no compartidos por ninguno de los miembros del sexo feo y fuerte, a pesar de los esfuerzos y de la actividad gastada inútilmente por ella en sus tentativas matrimoniales. Los demás, con la alegría ligera de los veinte años, hicieron coro a Magda, y luego, inconscientemente, unos por decir una gracia, otros celebrándola, pusieron a Manuelita de oro y azul. No juzgaban, ni ellos ni ellas, que tan ligeras bromas, lanzadas como zaetas y por vía de —20→ diversión social, decidían el porvenir de una niña, formando en torno suyo esa atmósfera levemente ridícula y desprestigiadora que aleja los pretendientes y mata, sin sangre, destruyendo tantas y tantas esperanzas legítimas.
Estaban contentos y no dejaron locura por hacer Javier Aguirre cogió media docena de ollitas de las monjas, de vistosos colores y todas perfumadas, arrojándolas a la multitud. Se hicieron añicos, en medio de miradas furibundas de aquellos a quienes caían en la cabeza. Y como la vendedora, vieja de cabeza atada con pañuelo de yerbas, se sulfurase, la dio un billete de diez pesos, con lo cual, la buena mujer, encantada, le pasó muchísimas ollitas que Aguirre iba repartiendo, a todos los chicos que pasaban.
«-Javier Aguirre es loco» dijo Pepa a Gabriela. Y luego refirió su aventura última. El joven acercándose con disimulo a un carruaje del servicio nocturno del Club, y después de cerciorarse de que el cochero se encontraba dormido, había desenganchado los caballos. Luego, abriendo la portezuela con estrépito, despertó al cochero, remeciéndole de un hombro: -«Te doy diez pesos si me llevas volando a la estación», le dijo. El auriga, recogiendo las riendas propinó media docena de feroces huascasos a sus bestias, que echaron a correr, dejando el coche parado y al cochero estupefacto, en medio de las carcajadas de los que presenciaban el hecho desde la puerta del Club. Era un tipo raro.
El grupo, deteniéndose en las tiendas, moviendo los farolillos con los bastones, comprando fruta que arrojaban los muchachos disimuladamente a las cabezas de los paseantes furiosos, revolviéndolo todo, —21→ seguía su marcha triunfal. Javier Aguirre inventaba nuevas locuras, Magda decía disparates, Ángel Heredia los celebraba, mientras Gabriela Sandoval amonestaba sonriendo a Magda.
«-¿Y esto llaman divertirse?» preguntaba, indignado, a Gabriela, el joven Emilio Sanders, recién llegado de Europa. «Si es cosa verdaderamente salvaje. Miren ustedes este olor a.... esta hediondez de...
«-Albahaca» agregó Pepita riéndose.
«-Así es, de albahaca y otras yerbas rústicas; esto es insoportable. Y tanta gente cursi, tan mal vestida» agregó el joven Sanders. «Eso no se ve en París. Cuando me acuerdo del Moulin-Rouge o del Palais de Glace, me dan ganas de volverme a Europa en el próximo vapor. ¡Ah!... Sí... Esos sí que son trajes los que se ponen esas damas y ¡qué brillantes! y ¡qué pieles! Señor mío, las que gastan...»
«-¿Sabe que me haría gracia ver mujeres con pieles en verano?» interrumpió Pepita.
«-¡Ah! no... ¡Ah! no... Usted me confunde... agregó Sanders. Yo no hablo de la hight-life, de la créme, a la cual usted pertenece, sino de la masa en general. Mire usted que el poncho de los campesinos es atroz.
«-En cambio, el jipi-japa no les ha parecido tan mal a los europeos, puesto que es su gran moda», interrumpió Leopoldo Ruiz que era, al revés de Aguirre, uno de esos patriotas furibundos que todo lo encuentran bueno. «¿En dónde ha visto usted un paseo como el Santa Lucía? agregó en tono triunfal. «M. Tays, el inspector de Paseos Públicos de Buenos Aires, dice que no hay nada superior en el mundo.
—22→«-Lo que es a mí sólo me gustan los cerros en el campo» replicó Sanders. «En la ciudad prefiero el confort, la vista de las bellas y las toilettes confeccionadas por Paquín o por Laferriére. ¡Ah!... sí... esta ciudad es insoportable con sus pavimentos horribles que lo hacen a uno remecerse en el carruaje.
«No digo nada de estas fiestas populares en que uno anda revuelto con todo el mundo. ¡Qué falta de distinción! ¡Qué ordinaria y vulgar es la gente! Me gusta decididamente más la del Palais de Glace o la que uno ve pasar en el coin del Café de la Paix... ¡Ah!... sí...» Con esto, Sanders se ajustó el monóculo en el ojo izquierdo.
En ese instante volvía el grupo, dando vuelta por la avenida central de las Delicias, al óvalo de San Martín. La estatua, rodeada de farolillos de colores, parecía un águila gigantesca ya próxima a tomar el vuelo. La multitud se dividía en dos enormes corrientes al llegar a ella, perdiéndose el mar de cabezas en una masa a cuyo extremo se apiñaban las luces de faroles nikelados de americanos y carruajes de lujo. Al enfrentar a San Borja se oía inmenso ruido de cantos y tamboreos en guitarra, con acompañamiento de harpa. Allí principiaban las chinganas o sea las tiendas o casitas portátiles, con divisiones de tela, cubiertas de banderas y gallardetes nacionales e iluminadas por faroles chinescos, festones de hojas de yedra y papeles de colores picados, en las cuales se bailaba. Los jóvenes vacilaron en seguir adelante, pues no querían llevar a las niñas a esa parte, exclusivamente compuesta de gente del pueblo y de borrachos. Pero ellas insistían. ¿Qué nos puede pasar? ¿Acaso no vamos acompañadas por ustedes? Gabriela se puso un tanto seria. No daría ni un paso más, —23→ por ningún motivo; aquello no le parecía correcto. Su ceño ligeramente fruncido, sus labios apretados, revelaban el temperamento decidido y firme, que no cede, a pesar de su dulzura.
Magda no le hizo caso; en compañía de Pepita y de cuatro jóvenes se aproximó a la primera de las tiendas, dando vuelta por la parte de atrás, junto a los coches; allí, desde un agujero del telón, se podía divisar el movimiento de la «Zamacueca». Los galanes, con pañuelo alzado, sobre sus cabezas, o «borneándolo» suavemente, avanzaban o retrocedían a ligeros saltos en el taco o en la punta de los pies, mientras la dama seguía el compás de la música moviendo ligeramente el cuerpo, la cabeza echada atrás y girando en ciertos versos de la zamacueca. El movimiento es unas veces lánguido y voluptuoso, otras sentimental y triste, pero siempre animado y lleno de viveza. Es como el poema de cortejo silvestre, en el cual se pintaran las fases de los amores primitivos. El tamboreo en guitarra y el acompañamiento grave y melancólico del harpa, contrastan, aumentando, en ciertas ocasiones, el entusiasmo hasta el frenesí con los palmoteos acompasados de los espectadores y las frecuentes libaciones que interrumpen el baile.
«-¡Aro! ¡Aro! dijo ña Pancha Alfaro...» exclama un mocetón rollizo, pasando enorme vaso o potrillo de ponche en leche a los danzantes. La gracia consiste en hacerlo bajar a lo menos un dedo, sin resollar. En cuanto acaba de beber la pareja, el enorme vaso comienza a circular de mano en mano y de boca en boca, a la redonda.
De todas partes salían fuertes olores a pescado frito y empanadas, guisos favoritos del pueblo en —24→ las cenas de Pascua, mezclados con los de albahaca y flores silvestres. Gritos salvajes de ebrios, voces chillonas o enronquecidas de cantadoras, ecos de harpa y guitarra, clamoreo de vendedores llamando a su clientela, todo subía confundido con estrépito, al cual se unían llamados lejanos y gritos informes.
Magda sintió que su hermana la cogía del brazo, apartándola del escondite desde el cual presenciaba el baile. Mientras la una, movida de infantil curiosidad, se entretenía con el espectáculo de la zamacueca, a la cuál tantas veces se había asomado, de niña, en las fiestas de los inquilinos en el fundo de su padre, la otra no podía tolerarlo como contrario a lo íntimo de su refinada naturaleza. Lo plebeyo, la repugnaba, la hería, produciéndole escozores insoportables. Semejantes movimientos nerviosos, tales manifestaciones de voluntad, sorprendían en temperamento, como el suyo, al parecer apático y frío de rubia, pues poseía una de esas naturalezas estrechas y felices en las cuales no existe el género en que se cortan las faltas. Y luego, recordando el modo de ser de su hermana Gabriela murmuró a su oído: «Eso no es de buen tono...»
En el acto los del grupo volvieron, en sentido inverso, hacia el óvalo de San Martín. Las tres jóvenes marchaban adelante, acompañadas de su primo Félix Alvareda y de Emilio Sanders. Leopoldo Ruiz iba furioso porque no habían querido asomarse francamente a la carpa en donde se bailaba zamacueca:
«-A mí no me agradan esos fruncimientos. Soy chileno y castizo como ninguno, partidario de las empanadas de horno, del arrollado, de las humitas, del huachalomo salpreso, de la zamacueca y del canto con harpa y guitarra y tamboreo por lo fino y horchata —25→ «con malicia». Ni por nada me iría Europa, ni mucho menos a París, para volver con un vidrio el ojo, como el joven Sanders, y encontrándolo todo malo hasta la cazuela de ave, y exponiéndome a que los rotos me digan, como a él, señalándome las polainas: Patroncito, mire que las medias se le han queído...» ¿Dónde en jamas los jamases, ha visto la gracia de Dios palmitos que se comparen con los que van por delante?»
Los cuerpos de las encantadoras criaturas, vestidas de claro, se diseñaban elegantes, modelados por la mano que recogía el vestido para evitar el polvo, dibujándosela morbidez de las caderas en el traje delicioso. Encantaban con sus guantes largos y sus manos finas, los corsées cortados por artista, sombreros «adorables»; con los nudos de cintas y los encajes, la fantasía en el gesto y el ritmo en el andar, el rumor de sedas, las mil naderías que constituyen el atractivo de las mujeres elegantes que aun sin ser hermosas saben embellecerse con la plenitud de una sonrisa, con el crujido de seda, con la animación de la fisonomía, con la viveza discreta de los gestos.
Al llegar a los coches se detuvieron, formando grupo desordenado. -«Van a ser las doce», dijo Magda; «Vámonos a oír la misa del Gallo a Santo Domingo. De ahí pasaremos a casa, a donde quedan ustedes invitados a una fiesta de género nuevo: al bautismo de la muñeca. Habrá sorpresas». Y dirigiéndose especialmente a Heredia: «Contamos con usted» agregó.
Sin más, subieron a los carruajes. Los jóvenes se treparon al automóvil de Julio Menéndez que pasaba por el primero de los chauffeurs de Santiago.
La iglesia de Santo Domingo alzaba sus torres de —26→ piedra hacia el cielo estrellado y límpido -uno de esos cielos de verano en el cual palpitan las estrellas con fulgor casi húmedo. Gran resplandor rojizo brotaba de sus puertas, en las intensidades de la noche. Los altares, cuajados de cirios y de flores, centelleaban con el fulgor alegre de las fiestas de Noche Buena. La multitud entraba y salía, en masa compacta, por los anchos portones, preparándose la famosa misa del Gallo.
Los acentos graves del órgano dejaban caer torrentes de armonía por las anchas naves del templo, sobre los corazones de los humildes, para quienes constituyen esas fiestas el tesoro de la vida. Los jóvenes esperaban en la puerta la llegada de sus amigas que habían pasado a casa en busca de mantillas, pues la costumbre santiaguina desautoriza la entrada a los templos con sombrero. Pepita, Gabriela y Magda cruzaron devotamente, por entre la muchedumbre, hasta su reclinatorio después de persignarse con agua bendita. Y cuando principió la misa, al bajar sus ojos fascinados por los resplandores luminosos del altar mayor, sintió Gabriela como atracción involuntaria que desviara su vista. Detrás del pilar, signándose devotamente, se arrodillaba, en ese instante, Ángel Heredia. Experimentó la joven, con esto, algo de confusión.
Más de una vez había pensado en meterse de monja, sin contar para nada su belleza, ni su fortuna, ni sus éxitos mundanos. Era un revivir en su alma de sentimientos místicos, de apasionadas y fervorosas adoraciones. Era un crecer y desarrollarse en su imaginación los escrúpulos de faltas no cometidas, de laceraciones de pensamientos. Sollozaba sobre desfallecimientos que no eran sino la expresión informe —27→ de los anhelos de los veinte años. Y sollozaba para sentir luego alivio, pensando con el místico: «si ha prendido en tu alma la llama de la contricción, llora y duélete de tu culpa y juntamente alégrate de ese dolor y gózate que ha dado espacio de penitencia».
El órgano resonaba por el dilatado hueco de las naves con sones alegres y nuevos, a la venida del Hijo de Dios. Gabriela sintió dentro de sí regocijo inesperado. Los ojos negros, junto al pilar, la atraían y fascinaban como los del halcón a la avecilla. Esto la sorprendió. ¿Ese joven?... ¿ será que el mundo me llama? ¿será que Dios me lo indica? Y quiso sumirse en su alma, sin renunciar a la razón, ni dejarse llevar de los nuevos sentimientos. Deseaba formar silencio en el entendimiento para escuchar las voces que vienen de Dios. «Así es, dice Pascal, como se cierra los postigos, a la caída del crepúsculo a fin de que la luz de la lámpara brille más...» Y los ojos negros la atraían nuevamente.
Terminada la misa, entre rumores de campanas y estallidos de cohetes y voladores, a lo lejos, salieron apresuradamente las jóvenes, antes de verse envueltas en apretura. En la puerta se acercó a ellas Manuelita Vasquez, su parienta, dándoles muchos abrazos y sonoros besos.
-«Linda, preciosa, encantadora, por fin te encuentro» decía a Gabriela. «Unos jóvenes ingleses, recién llegados, aseguran que no han visto en el mundo creatura comparable a ti. He pasado cinco o seis veces a tu casa sin encontrarte. Mi mamá está un poco resfriada. ¡Qué bonito es el traje que llevas! Es encargado a Europa, con toda seguridad. ¿Podrías prestármelo para sacarle molde? A propósito, dime dónde vive la Filomena, la costurera de la calle Ramírez —28→ que se ha mudado. ¿Sabes que la Elena acaba de separarse de su marido? Dicen que le pegaba y la tenía con los brazos azules de moretones. Miren ¡qué hombre, Señor, qué hombre! ¿Y dónde piensan pasar ustedes el verano? ¿se van al fundo o a Viña del Mar?»
Manuelita dejó caer este chaparrón de preguntas y de observaciones sin dar tiempo a replica; todo se lo preguntaba y respondía sola, menudeando abrazos, grititos, exageraciones, superlativos y diminutivos. Su cara redonda brillaba de satisfacción, con grandes ojos de carnero inmóviles y la boca sonriente, balanceándose de un pie al otro, y meciendo su cuerpo bien alimentado y maciso. Experimentaba la satisfacción de mostrarse a los ojos de la gente, en compañía de las tres más hermosas y elegantes jóvenes de nuestra sociedad, en escena de familiaridad íntima y pública. Perteneciente a buena familia que había venido a menos por diversos percances de fortuna, no se resignaba a la pérdida del palco y del coche, asiéndose de sus primas y parientes ricas con la extraordinaria tenacidad de los náufragos a la tabla. Así conseguía invitaciones, asistía a fiestas, se trepaba al mejor asiento de un victoria y al primero de los de palco en la Ópera, poniéndose, de paso, las boas y los sombreros o las capas recién extrenadas por sus primas, cogiéndolas al pasar sobre las cómodas, sin consentimiento de sus dueños. Gabriela, con esto, se reía, sin protestar; Magda, en cambio, echaba la casa abajo.
«-Es una intrusa insoportable» decía. «Es capaz de quitarle su capa a la Virgen en la procesión del Carmen. Esto ya no se puede aguantar. Hay que levantarle los vestidos y darle... palmadas...» Y se —29→ ponía tartamuda de cólera. En cambio le hacía las bromas del siglo a cada instante.
No bien se hubieron acercado a la reja del templo, cuando Manuelita divisó el grupo de jóvenes que venía a su encuentro, ya comprendió, con su inteligencia rápida, y su malicia que se preparaba alguna fiestecilla improvisada en casa de las Sandoval; reconocía el vis-a-vis de éstas, el victoria de Alvareda, y el automóvil de Sanders. «¡Ah, pícaras! ¿Con que cena tenemos?... ¿Habrá pavo también? Llévenme siquiera en el automóvil, ya que vivimos a una cuadra de tu casa». Y sin decir más, la muchacha, moviendo a un lado y otro su cuerpecillo regordete, con paso decidido y firme se abalanzó al automóvil, abrió la portezuela y se arrellanó en el fondo. Magda siguió tras de ella.
«-¿Dónde te vas a meter? Eso no es correcto», le dijo Gabriela a media voz. «No puedo dejar sola a la novia», repuso Magda.
«-¿Qué novia?
«-¿No saben ustedes que Manuelita se casa?»
«¿Con quién?» preguntaron todos los jóvenes en coro, adivinando una picardía.
«-Con un caballero ilustre, con... don Pedro de Valdivia», agregó Magda sentándose junto a Manuelita. Y mientras ésta se sulfuraba, salió el automóvil hecho un infierno, haciendo resonar la bocina y arrojando bocanadas de humo de petróleo.
Minutos después, la comitiva se detenía a la puerta de Sandoval, en la calle de la Compañía, Era una casa construida cuarenta años atrás, por el arquitecto Wilman, siguiendo, por indicaciones del propietario y en virtud de la rutina, el antiguo sistema de patio andaluz importado por los primeros conquistadores.
—30→Presentaba fachada imponente, de grandes ventanas con rejas de hierro en forma de lanzas. El vestíbulo estaba enlozado con mármol, así como el patio. Dos estatuas de bronce, obscuras, sostenían faroles de gas que iluminaban el techo artesonado y todo blanco del vestíbulo. Al frente, a la entrada del corredor, otras dos estatuas gemelas, arrojaban su luz hasta las grandes galerías vidriadas del segundo patio. Grupos de sicas, de palmeras y de bambúes daban al primer patio el aspecto de colosal jardín de forma irregular y caprichosa. Junto con apretar el botón eléctrico de la campanilla, abrió la mampara el viejo portero de fisonomía enteramente afeitada y de cabeza blanca. El jardín presentaba magnífico aspecto. Siguiendo las rápidas indicaciones de Magda y mientras oían misa, habíase colgado infinidad de farolillos chinescos de las ramas de las palmeras y de los bambúes, de los techos de los corredores, de los alambres del telón que daba sombra al patio. Las puertas se hallaban abiertas y las habitaciones a media luz. Sentíase el lujo discreto de pesados cortinajes; de luz reflejada en grandes espejos biselados de cuerpo entero de muebles de estilo Luis XV tallados, de las psiches; revelado en lavatorios de plaqué colocados sobre planchas de mármol; en los encajes de las cortinillas; en el perfume característico y uniforme de las habitaciones; en las mesillas de laca blanca llenas de útiles de marfil, cepillos y frascos de baccarat; en los floreros japoneses por los cuales se arqueaban, colgando, los manojos de rosas; en la cubierta fresca de la última novela; en el cortador de carey cincelado, en la pequeña lamparilla de plata esmaltada, con pantalla de encajes de Inglaterra. Los detalles exquisitos de refinamientos —31→ y de lujo de aquella expléndida casa pasaban desapercibidos a los ojos de los profanos que sólo esperimentaban la sensación imponente de algo desconocido y misterioso, atributo de un culto extraño, de ídolo.
La comitiva penetró a la casa con algazara y risas. Marchaban a la cabeza Magda, y Pepita, seguidas de Gabriela, de Manuela y de los jóvenes, dirigiéndose al pequeño salón de la izquierda. Allí sentado sobre cómodo sillón Voltaire se encontraba don Leonidas Sandoval y Guzmán, padre de las jóvenes, con las piernas envueltas en fina manta de vicuña, un cigarrillo en la mano y la Revista de Ambos Mundos en la otra. La cabeza enteramente blanca, los ojos expresivos, la sonrisa benévola, la barba cuidadosamente recortada, le daban ese aire que atribuían a los antiguos senadores romanos, mezcla de majestad y de familiaridad: imponía.
«-Adelante, caballeros», les dijo; «espero disculpen si mis achaques y el reumatismo a la pierna, me impiden recibirlos como yo quisiera. Pero están ustedes en su casa. Adelante».
Los jóvenes penetraron al saloncito, amueblado a usanza de 1840, época en que habían sido traídos de París los pesados cortinajes de brocato de seda y los macizos y grandes sofáes de caoba tallada. Alto espejo subía de la chimenea al techo. La mesa de boule, con incrustaciones de bronce y carey, era verdaderamente regia y de carácter, así como la pieza de centro, de porcelana de Seyres, traída hacía medio siglo. Las paredes, tapizadas de seda verde obscura, estaban adornadas solamente por dos cuadros: un paisaje de Corot y un retrato del oidor de la Real Audiencia de Lima, don Nuño de Sandoval, atribuido a Goya, lo que no era de extrañar, dada su admirable —32→ factura. En ese retrato de abuelo se notaba el labio grueso y la nariz aguileña características de la familia, tan pronunciadamente señaladas en don Leonidas, y la misma fealdad, llena de aristocrática distinción. El tapiz de la salita era de Aubussón y de una sola pieza. Dos o tres vasos, llenos de flores, colocados sobre pedestales cuadrados de laca blanca, daban a la habitación su nota fresca, rompiendo la solemnidad y el estiramiento que naturalmente se imponían.
Gabriela penetró con paso y aire propio de mujeres que conocen una habitación, seguida de los jóvenes, que saludaron a doña Benigna, madre de las Sandoval, y a doña Sabina, hermana de don Leonidas y madre de Pepita Alvareda. Se hizo la presentación de Ángel Heredia a quien acogió don Leonidas con mirada penetrante y excrutadora al par que con su sonrisa fríamente cortés. Magda arrojó sus guantes blancos sobre la bandeja de plaqué cargada de tarjetas, se transportó de un salto al salón vecino y abriendo el piano de Erard se puso a tocar, sin sentarse, la marcha de «Sambre et Meuse», muy de moda en aquellos días. «Lo hago para alentarles la confianza» dijo en su tono habitual «y para que le pierdan el miedo a mi papá... ¡Pobrecito! tan bueno y tan suave, pero con una cara que asusta, como yo se lo digo muchas veces»... Y poniéndose de otro salto en el saloncillo dio a su padre un beso en la frente, iluminándolo con rayo de luz cariñosa. Era la niña mimada y regalona. Gabriela, habitualmente seria, no tenía los atrevimientos, ni se permitía las licencias de Magdalena que todo lo creía lícito.
En un instante los jóvenes se adueñaron del gran —33→ salón, profusamente iluminado. El resplandor de luz eléctrica parecía multiplicarse en inmensos espejos que cubrían las paredes, con mil reverberaciones. Grandes vasos de china, llenos de flores frescas se alzaban junto a los biombos cubiertos de fantásticos dragones. Un alto jarrón de porcelana de Charlottemburg, de tono blanco y oro, decoraba la esquina. Junto al largo piano de cola, una palmera extendía sus finas y largas ramas.
Pepita se puso al piano; tocaba sin mirar, volviendo la cabeza al joven Sanders y sonriendo, con la melancolía de la mazurka de Godard en las pupilas. Seguía levemente el compás con las ondulaciones vibrantes de su busto, señalando el ritmo con el talle, como esbozando la melodía. Sanders se colocó cerca del piano, sentándose en el brazo de una silla.
Sobre otra, se hallaba Gabriela. Ángel Heredia se fue acercando a ella lentamente.
«-Hace ya muchos años que yo la conocía...» dijo, con voz de timbre metálico, un tanto lenta.
«-¿Sí?...»
«-Su recuerdo está unido al de la primera comunión de mi hermana Marta. Creo que usted era una niñita rubia y adorable que llamaba mucho la atención... y... perdóneme... que parecía un sueño de Murillo.
«-¿Marta? Sí, recuerdo», respondió Gabriela con voz algo turbada, en ese tono especial que toman las mujeres cuando desean agradar a un hombre. «Marta Heredia... era una chiquilla encantadora... ¿Y qué es de ella?» preguntó con interés.
«-Ha muerto».
«¡Ah!... no la sabía...»
—34→Hubo súbita pausa durante la cual se oyeron caer, como perlas, unas notas de la mazurka de Godard. Por distracción involuntaria, Ángel dirigía su mirada hacia la sombra de la cabecita de Pepa que se movía sobre el papel de música, a impulso de las velas del piano.
«-Dispénseme usted si renuevo un recuerdo para usted tan doloroso», díjole Gabriela a media voz.
«-Al contrario, se lo agradezco, pues el recuerdo de los cariños santos nos eleva y nos consuela, haciéndonos a nuestros propios ojos mejores de lo que somos».
Gabriela al oír estas palabras experimentó regocijo íntimo y delicioso, exquisito placer de sentir su alma palpitando al unísono con otra alma en los mismos sentimientos delicados y nobles. Era que ignoraba la sugestión poderosa e inconsciente ejercida sobre nosotros, aún a pesar nuestro, por circunstancias exteriores, la noche, los nervios, la temperatura, el calor de otra alma, los sonidos melódicos de un piano, las armonías y tonalidades quemantes de la voz humana; ignoraba las falsificaciones inconscientes del sentimiento que no viene de adentro y es despertado por de fuera.
Ambos callaban. Pepita continuaba la melodia de Godard con movimientos tiernos y gestos apasionados. Las luces del piano proyectaban reflejos sobre sus cabellos negros y arrancaban destellos luminosos de sus aros de brillantes. El gran clavel rojo prendido sobre su pecho se extremecía junto con las notas que desgranaban en cascada sentimental terminada en uno de esos pianos en que la música se suspende, quedando pendiente la última nota, pronto fundida como en suspiro harmónico.
—35→Gabriela bajaba la vista; al levantarla, cruzándola con la mirada ardiente de Ángel Heredia, su suerte se hallaba decidida por el rayo luminoso y fulminante de esos ojos, por la ráfaga de música de Godard, por el enervamiento especial de aquella noche, acaso por el perfume de heliotropo del pañuelo, por lo imprevisto, por lo desconocido, por mil pequeñas circunstancias exteriores. Y su corazón palpitaba henchido de algo nuevo, como si escuchara ese verbo divino, esa palabra revelada que llenaba el alma de los primeros creyentes de la historia del cristianismo.
Momentos después, se abría de par en par la puerta del comedor y aparecía Javier Aguirre vestido con toallas, a guisa de sobre-pelliz de cura, y capa pluvial arreglada con un pañuelo de ternó de doña Benigna; Félix Alvareda le llevaba la punta de la capa en carácter de monaguillo. Magda traía en fuente de plata la muñeca regalada en el paseo y Emilio Sanders la ayudaba, como padrino, con toda la gravedad del caso. Llegáronse al centro del salón, en donde la concurrencia se agrupó en torno de la muñeca.
«-Te bautizo y doy por nombre para tu corta vida terrestre, los de Magda, Josefina, Victoria, Ema, y Emilia, en recuerdo de tu madrina, la señorita Magda Sandoval y tu padrino don Emilio Sanders, a quien Dios bendiga y conceda suficiente paciencia para vivir en Chile...»
«-Con semejante madrina... cava sans dire...» contestó Sanders.
Arrojose unas gotitas de champagne sobre la cabeza de la muñeca, gravemente sostenida por los padrinos en la fuente bautismal, y sin más, el joven Aguirre vació el resto de la copa sobre la cabeza de —36→ Sanders que puso el grito en el cielo. Y con grande algazara pasaron los jóvenes a la mesa de la cena. Hallábanse en aquella edad dichosa, aún no humillada por la vida, en la cual, lo presente, se ilumina con esperanzas y destellos de luz de lo futuro.
Las casas nuevas de la hacienda «Romeral de Culipeumo» se encuentran situadas en lo alto de una colina; son de construcción moderna, de un solo piso, pero levantadas sobre terraplén con subterráneo; de elevados y espaciosos techos, grandes ventanas, anchos corredores y pilares por los cuales trepan enredaderas de madreselva, de campanillas y de yedra, formando verdaderos muros artificiales que cubren la parte baja de la casa con tapiz de verdura. Las habitaciones son espaciosas, todas de piso encerado y cubierto con tapices en el centro; el salón y comedor tienen parquet, zócalo de madera y techo con artesonados de madera estilo Jacobo II, imitación de antiguo. Presentan una elegante y confortable instalación a la moderna, con lámparas de gas acetileno, sala de billares y expléndida capilla, monumentalmente decorada, con techos estucados y vidrios de colores y hasta un harmónium-pianola que se tocaba los domingos durante el servicio religioso.
A un costado de la casa deslizábase el río con hilos de agua en verano, transformados en mar durante —38→ los inviernos o en la época de los deshielos, como todos los ríos de Chile; lleno de canales y de bocatomas y de turnos y de comuneros que se llevaban peleando todo el año, salvo los propietarios felices de primeras aguas. A la izquierda, a no considerable distancia, estaban las casas viejas del fundo, de techos bajos, cubiertos de teja, y corredores enladrillados al ras del suelo, con ventanas de hierro, anchos portones y gruesas murallas de adobe. Servían ahora para administración, lechería y uno de sus costados de bodega de vinos. Así, con la prudencia económica de la gente de campo, nada se echaba en saco roto.
El paisaje, desde las Casas Nuevas, era admirable: al costado se deslizaba por su enorme hoya el río; en el fondo, la Cordillera de los Andes con altos y acerados picos, todavía cubiertos de veladuras de nieve, y otras fajas de montañas azuladas, recortadas las unas encima de las otras en las lejanías diáfanas. Al pie de las casas se desarrollaban las avenidas y jardines del parque, de altos árboles al estilo ingles, con prados verdes en los cuales surgían pinos, abetos, araucarias, palmeras, plátanos de anchas hojas brillantes, un hermoso grupo de pataguas y de boldos primitivos que formaban tupido bosque, enlazado con quilas y plantas parásitas. Desde la entrada del parque, cerrado por reja de madera blanca, hasta las puertas del fundo, corría espaciosa avenida de álamos de Carolina. En el fondo se divisaba el techo vidriado del Conservatorio que brillaba al sol como bracero de fuego. Las avenidas del jardín estaban cuidadosamente cubiertas de concha. Sentíase, al caer la tarde, ambiente de frescura, con sólo mirar la estrella giratoria colocada al extremo de una manguera, que arrojaba lluvia de rocío sobre el prado. —39→ Ráfagas cargadas de olor a magnolia o a floripondio pasaban envueltas en perfumes de rosa. Oíase alegría, del vivir, voz de la naturaleza en las tardes de verano, en la época en que comienzan las trillas y van a las máquinas los carros cargados de doradas mieses.
Don Leonidas contemplaba con secreta melancolía ese espectáculo, paseándose por uno de los corredores de la casa, apoyado en su bastón, con la cabeza cubierta con gorra de jockey, echada sobre los hombros su ancha manta de vicuña. Parecíale que ya su vida se hallaba próxima al final de la jornada; su sol, también, iba a ponerse para siempre. Le sería preciso abandonar honores, fortuna, y goces conquistados con tan rudo e infatigable batallar, en pos de cincuenta años de faenas campestres, mezclados con aventuras políticas, en el momento en que su familia se encontraba grande y las muchachas quizás próximas a casarse. Era don Leonidas uno de los curiosos tipos característicos de nuestra tierra chilena y de las viejas tradiciones que los han criado, mezcla de energía y de astucia, de espíritu aventurero y disimulado, sin cultura intelectual. Perteneciente a familia que había desempeñado puestos de honor durante la colonia y en la patria vieja, tenía el orgullo feroz de los antiguos encomenderos y conquistadores españoles, convencido como estaba de que su extirpe descendía del Rey don Pelayo o poco menos; si hubiera nacido en Francia, habría mirado con desdén a los Montmorency. Su familia, desde su llegada a Chile, hacía dos siglos, se había entregado a la agricultura, poseyendo inmensas extensiones de dominios territoriales en los cuales el inquilino era considerado como el siervo de la Edad Media, y el patrón impartía sus órdenes con —40→ autoridad soberana e inapelable, en forma despótica y tratando de aprovechar hasta las utilidades más ínfimas, y estrujando el cinco del peón forastero o el latiguillo de la carreta y los rastrojos de la siembra. De aquí resultaban ciertos caracteres especiales de orgullo personal y de dureza, transmitidos de generación en generación, a la par que un dejo de malicia propio de casi todos nuestros hombres de campo, entre quienes la mala fe llega a formar algo como segunda naturaleza, con el arte de explotar al prójimo. Después de recibir la educación un tanto rudimentaria dada en Chile durante medio siglo, don Leonidas fue enviado al extranjero, en donde viajó durante algún tiempo, en compañía de un eclesiástico. De vuelta a Chile, cansado ya de rodar tierras, y con el prestigio que procuraba entonces cada viaje a Europa, se caso con doña Benigna Álvarez, quien, si no brillaba por su hermosura, le llevaba por lo menos fortuna cuantiosa. Ya era tiempo de matrimonio, pues don Leonidas tenía sus ribetes de calavera gastado. Con esto, y, entregándose de lleno a trabajos de campo, hablando poco y opinando menos, cobró reputación de hombre reposado y frío, y hasta las condiciones físicas «del personaje grave». No tardaron mucho en llegarle honores y fortuna política. Hiciéronle diputado, votaba constantemente con la mayoría y seguía como artículos de fe las opiniones y caprichos del Presidente de la República, de quien dependían entonces la lluvia y el buen tiempo. Habló dos o tres veces pidiendo se protegiera la industria nacional, creándose el impuesto al ganado argentino, pues, para él, todo el fin de la política consistía en servir a sus propios intereses personales, sea por medio de gabelas que los favoreciesen, sea trabajando por la construcción de —41→ un ferrocarril, puente o camino carretero en su provincia, sea pidiendo la creación de algún destino público inútil para dárselo a parientes que hubiesen venido a menos. En cambio, para los hombres de gobierno era don Leonidas amigo inmejorable, a pesar de ser hombre personalmente honrado, votaba sin vacilación los poderes más vergonzosamente falsificados por los amigos del Gabinete, y tomaba la defensa del Ministro con motivo de negocios harto enredados y turbios. Con estos antecedentes, fisonomía simpática, acentuada por —42→ grandes bigotes, aire grave y reposado, andar tranquilo, tono discreto, y cierta reputación de fortuna, llegó pronto a sentarse en sillón Ministerial, lo que no era poco en aquellos tiempos del tabaco en que los Ministerios duraban varios años y no meses como ahora.
El caballero, cuya edad frisaría con los sesenta y cinco años, se paseaba, apoyado en su bastón, con el paso lento que le daba importancia en la vida pública, acentuado ahora por el reumatismo. Contemplaba el paisaje, mascando pastillas para el pecho, cuando vio salir a su hija Gabriela, y la hizo con la mano seña cariñosa para que lo aguardara.
«-Espérate hijita, no más. Mira que a los vicios les gusta mucho andar acompañados, sobre todo con chiquillas. Uno se remoza, así, como si sacudiera de encima el peso de los años que se llevan las ilusiones y nos dejan el reumatismo.»
«-¿Cómo se siente, papá?» le preguntó la joven con ese tono solícito y regalón a la vez, de los niños que desean alguna cosa y se preparan el camino para conseguirla. «¿Ha dormido bien su siesta? ¿Se le fue la siática?» y contemplaba con interés el rostro de piel amarillenta y arrugada de su padre a quien los grandes bigotes y la cabellera cana daban aspecto de senador del Imperio. «¿Se le han quitado los dolores?»
Don Leonidas tuvo gesto desalentado: -«¡Ay! no... muy al contrario...» En el fondo experimentaba placer cada vez que tenía ocasión de hablar de sus dolencias y achaques, exagerándolos un poco, y complaciéndose en describirlos con todo género de minuciosidades y detalles. «Mira, aquí el hombro me ha dolido algo, y bastante me ha molestado la parte inferior de la rodilla... siento una puntada en el costado que no me deja... suele hacerme ver estrellas... pero ahora me siento mejor. Tengo la pierna más desprendida.
«-Vamos a dar un paseo por el parque» le dijo, apoyándose en el brazo de su hija, con el orgullo paternal de sentirla tan hermosa, y acaso pensando en el cuadro que ambos formarían, mirados desde los corredores por alguno de los invitados. «No estaría mal que echáramos un párrafo, Gabriela».
Sus pasos crujían por las avenidas cubiertas del blanco polvo de la concha. «¿No tienes nada nuevo que contarme?» le preguntó en tono malicioso.
«-Nada, papá» contestole Gabriela, cubriéndose involuntariamente de rubor, al sentir el peso de la mirada interrogadora de su padre.
«-Es inútil que lo niegues, porque tú no sabes mentir... ya ves como la cara te desmiente» agregó el caballero. «¿Qué no has oído la canción?
| «Piensan los enamorados | |||
| y en esto, no piensan bien | |||
| creen que nadie los mira, | |||
| y todo el mundo los ve». |
—43→
«A mí no se me escapan estas cosas, hijita, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Desde la primera noche que vino a casa el jovencito, ya comprendí que andaban moros en la costa. Y a ti no te disgusta ¿eh? picarilla», agregó jovialmente.
Y luego, después de una pausa, dijo en tono melancólico:
«-Para eso, no más, cría uno sus hijas, y las regalonea, para que llegue cualquier mozalbete y se las robe...»
Contemplábala con el rabillo del ojo y el corazón palpitante. Las más encontradas sensaciones asaltaban a la joven: temor de que su padre no recibiera bien a su pretendiente, el de que la hallara demasiado joven para pensar en matrimonio, mil ideas diversas. Así es que cuando le oyó hablar en tono ligero sintió que la quitaban peso enorme de encima. Se consideraba salvada, y respiró con la amplitud feliz del que acaba de cruzar grave peligro.
Don Leonidas iba siguiendo las diversas impresiones en el rostro de su hija, y para eso, precisamente habían iniciado su conversación en tal forma. Ahora ya estar ya no le cabía pisca de duda: Gabriela debí enamorada de aquel joven. Una nube preñada de preocupaciones cruzó por sobre sus ojos.
«-¿Crees que yo te quiero? ¿tienes fe absoluta en mi cariño?» preguntó, de repente, a su hija, deteniéndose junto a una mata de claveles.
«-Sí, papá...»
«-Entonces, déjame que te hable con franqueza, con el corazón en la mano, como pintaban en las caricaturas del Charivari a don Pancho Marín...»
La joven se sonrió al ver la salida de su padre, a quien miraba con profundo respeto, casi endiosándolo.
—44→«-Vamos a cuentas, agrego el caballero. Tú no conoces el mundo, hija mía, ni sabes lo que es la existencia, ni los resortes que mueven a los personajes de la comedia humana llamada vida social. A ti te parece lo más sencillo del mundo que un hombre corteje a una niña, que se amen, se casen y sean felices. Crees a pie juntillas en la sinceridad de sentimientos, en la bondad de los hombres y en la virtud de las mujeres. Eso les pasa, al comenzar la vida, a los seres honrados y llanos como tú, hasta, que llega el instante en que el velo se corre de los ojos, y se llora con lágrimas de sangre los errores, ya del todo irreparables, de una juventud tan inquieta como despreocupada. Y lo peor es que, cuando comienzan a ver claro, ya los males no tienen remedio, dentro de la defectuosa organización de la sociedad en que vivimos encadenados por preocupaciones. Mira, hija, es mentira que seamos libres: otros se encargan de darnos corte para los trajes y sus colores, con modas y hasta formas de sombreros. No será ésta la que nos agrade sino la impuesta por lo demás. Las ideas que abrigamos son recibidas de ciertos libros de colegio o impuestas por la familia, por amigos, por gente que nos rodea. El modo de considerar las cuestiones públicas nos lo dan todas las mañanas impreso en diarios; las reglas de conducta generales, nuestros más graves intereses, y hasta nuestros sentimientos se rigen por el «que dirán» ¿Y qué papel desempeña la libertad en todo esto? Absolutamente ninguno. Pero noto que me voy alejando de mi punto de partida. Estábamos tratando de los jóvenes del día, me parece. Para ustedes, en general, todos son iguales; se entiende, en el trato social del mundo en que ustedes viven, pues fuera de los jóvenes de baile y de sociedad, —45→ el resto no existe para ustedes. Así, los dependientes de tienda, a los ojos de ustedes, son simples maniquíes, unos muebles a los cuales se regatea el precio de las mercaderías, y no cuentan, no son hombres como no lo son los sirvientes, ni el mayordomo, ni los llaveros del fundo ni el medio pelo. Si ustedes consideran a los jóvenes de sociedad como iguales, en cuanto visitan los mismos salones y están emparentados o relacionados con las mismas familias, luego principian a establecer pequeñas diferencias entre ellos, según el temperamento, las inclinaciones o las necesidades de cada cual. A unas les gustan los buenos mozos, esas son las sentimentales; a otras, los ricos y adinerados, esas son las prácticas. Todas desearían que su novio fuese de gran familia, rico y buen mozo, condiciones que hacen recordar las del buey Apis, entre los Egipcios, con escarabajo, en la lengua, en la frente, las patas blancas y los pelos de la cola, dobles... Pero en la vida este animalillo no se encuentra, y de existir, como no puede casarse con todas, quiere a una princesa rusa... como Florencio, aquel amigo mío que se casó en París, formando el circulo de mozos elegantes conocido con el nombre de «los Floros».
Aquí le interrumpió el acceso de tos, sacó su pañuelo, y continuó de esta manera, clavando los ojos perspicaces en su hija.
«-Bueno... Las que no se enamoran, o más bien, las que se casan con un hombre por dinero, no siempre lo hacen conscientemente y de manera cruda. Las seduce la elegancia del joven, la manera de presentarse, sus coches, su reputación de generoso, etc. Ni tampoco suelen soplarle buenos vientos, pues más de una conozco ahora viviendo en la miseria, pues el rico, —46→ en malas especulaciones y en derroches ha perdido toda su fortuna. El capítulo del lujo abre pesada y ancha brecha en la vida santiaguina. A pesar de todo, y dejando cálculos a un lado, la que suele llevar la peor parte es la niña de temperamento sentimental, la que se enamora de los buenos mozos».
Al pronunciar estas palabras, don Leonidas miró a su hija de soslayo, notando que palidecía ligeramente, y luego continuó de esta manera: «Las chiquillas sentimentales se enamoran frecuentemente de hombres de hermosa apariencia física, dejándose arrastrar por exterioridades, sin conocer antecedentes de familia, ni carácter, ni vida, ni valer personal, ni cosa alguna del joven. Y dentro del cálculo de probabilidades, esos factores, descuidados por ellas, deciden la felicidad o la desgracia de su vida. Si un joven tiene padres o abuelos alcohólicos o tuberculosos; si su temperamento es disipado y ardiente; si alguno de sus tíos o parientes es loco; si existe en la familia alguna mezcla no muy visible de cursilería, como dicen los españoles, todo eso influye en la vida, y trae, casi siempre, desgracia en el hogar. De aquí la oposición de los padres a ciertos matrimonios, llamada tiranía por los hijos, a quienes nunca faltan cómplices o encubridores en familias amigas que les sirven de terceros, haciéndoles, «buen tercio».
«Lo más común es hallar en las fiestas un jovencito elegantemente vestido, de conversación agradable, a menudo brillante, de exterioridades atrayentes que sabe presentarse en buen coche, propio o ajeno, en el Parque de Santiago, o en sillón de teatro, con orquídea en el ojal y guantes blancos. No le falta desplante, conoce el arte del empuje o de la «pecha» hasta colocarse en primera fila. Habla al revés y al —47→ derecho de todas las cuestiones, de hombres, de cosas, de letras y de política, sin entenderlas, por cierto; lo critica todo, sin que deje de ser pasto de su maledicencia la honra de las mujeres, ni la integridad de los hombres. A él le constan los escándalos. Si puede meter en la conversación alguna gracia, no vacila en burlarse del sabio, del escritor o del político a quienes mira con el más profundo menosprecio. Es capaz de burlarse de su padre. No cree en cosa alguna, a pesar de que, si le conviene, suele ponerse esclavina en procesiones. Está careado hasta la médula, como diente viejo, por depravación, por cálculo, por deseo de surgir, de alcanzar honores y fortuna sin recurrir al trabajo; por brutal y egoísta anhelo de los parásitos sociales que, se aferran a vestidos de mujeres, a la mesa de los ricos, al salón de los poderosos. Siempre cuidan sus personitas: no se les verá en las filas del ejército en las horas de peligro, indiferentes como son a los triunfos o a las desgracias de la patria. Pero no descuidarán el mejor puesto cuando se trate del reparto del botín, sacando entonces garras de cernícalo. Esos pechadores insolentes y buenos mozos, disimulados y astutos, cazadores de dotes, enamorados de vida fácil, de buena mesa, de copa llena y de la mujer del prójimo, esos aspirantes a mano de niña rica y a vida ociosa forman legión, son tan innumerables como las estrellas del cielo y como las arenas del mar...»
Otro acceso de tos interrumpió al viejo que no recordaba el haber hablado tan largo en los anales de su vida. Gabriela, intensamente pálida, lo escuchaba en silencio. Su brazo tiritaba ligeramente como pudo notarlo su padre, y un movimiento de lástima le hizo detenerse en sus observaciones que pisoteaban —48→ tantas y tantas ideas juveniles, produciendo trastorno completo en el concepto del mundo por ella formado. Sólo que si las palabras de don Leonidas podían alterar las ideas de su hija, no eran parte a variar sus sentimientos, pues, según la profunda frase de un filósofo, «el corazón tiene razones que el entendimiento ignora».
Luego, virando rápidamente, para borrar la impresión inexpresiva que temía producir, añadió el caballero: «Felizmente hay un corto número de hombres que a mí me gusta; los de combate, los que se agarran mano a mano con la vida, sin pararse en barras y luchan contra todas las dificultades, la pobreza, la indiferencia de los más, el egoísmo general, el desprecio de los afortunados, el eterno desdén de los que han nacido más arriba y se consideran semi-dioses por el hecho de criarse en cuna dorada. Esos que dan y reciben golpes sin pedir cuartel, y que suben a fuerza de talento, de estudio, de constancia y de trabajo me agradan a mí en extremo; esos que van con los pantalones remendados y zapatos de doble zuela, tiritando de frío, a sus clases de medicina; esos que se levantan con el alba a estudiar y que sueñan con redimir el mundo y con poner algún día su patria a la cabeza del continente, mientras golpean, una contra otra, sus manos azuladas por el frío, esos me son simpáticos. Pero la vida es lucha feroz en que los hombres se muerden y se arrancan trozos de carne a dentelladas. El que surge, se levanta ya gastado, coloreando en sangre, con el brazo roto, viejo en plena juventud. En el camino, al ver cerradas las puertas de la alta sociedad, se ha casado con alguna mujer a quien arrastrará más tarde como bala de cañón atada al pie, olvidando, en las horas de fortuna y de honores, a la compañera —49→ de los tiempos difíciles que le sigue como los remordimientos de su pobreza y de sus amarguras. Esta especie de hombres no será la que tú encuentres en el camino, y si la hallaras, acaso tu madre y toda la familia te moviera guerra, pues nosotros no aceptamos sino a los bien nacidos, a los adinerados, a los vencedores, no a los que pueden vencer; a los de cuna dorada, a los que juntan halagos de juventud y de dinero al prestigio de nombre heredado y formado desde antaño. En este bolsón de lotería meten ustedes la mano a ciegas...»
Don Leonidas seguía caminando lentamente, haciendo crujir el camino de conchas, apoyado en el brazo de Gabriela que inclinaba su cabeza pensativa. Un rayo de sol, a través de las ramas de los árboles, venía a juguetear con su cabellera rubia, ondeada según el peinado de moda. Por las ramas saltaba, cantando, un jilguero y en la tarde luminosa dilatábanse la paz de los campos, la feliz tranquilidad tan apacible del caer de la tarde. Los jardines, recién regados, arrojaban bocanadas de olor a reseda y de ese otro tan exquisito de la tierra húmeda.
«-No puedo aceptar, papá, todo lo que usted dice, contestones, con su voz ligeramente extremecida, Gabriela. Bien comprendo que debo inclinarme ante su conocimiento del mundo y su experiencia de la vida, yo que la comienzo apenas, pero no creo que el mundo sea tan malo, ni que viva empeñado en esa lucha tan feroz; yo, por lo menos, no la veo. Suele suceder que cuando se recibe desengaños, uno se pone a dudar de todo, y generaliza, como el inglés que al desembarcar en Francia se halló con hotelera de mal humor y de cabellera roja, con la cual apuntó en su libro: «Todas las fondistas francesas tienen el pelo colorado —50→ y mal genio». ¿Acaso porque en su vida le han tocado ingratos o malos amigos cree usted que los demás hombres lo sean? ¿Adónde iríamos a parar si las niñas cuyos padres tuviesen fortuna creyesen que los jóvenes se les acercaban por dinero? Ya no nos quedaría sino el convento, la soledad, el alejarnos de un mundo lleno de corrupción y de bajeza. Muchas de mis amigas se han casado o tienen sus novios y viven felices, a pesar de que no poseen fortuna. Yo no puedo creer que el dinero sea en este mundo una maldición; por el contrario, sirve para soportar las horas difíciles, las dificultades materiales de los primeros tiempos. No crea usted que yo he dejado de ver en bailes y fiestas esos tipos de cazadores de dote, de que habla usted; no son tan difíciles de descubrir, aún para los olfatos más juveniles. Créame que existe en las mujeres un sesto sentido de adivinación, para saber cuando se acerca a ellas el hombre verdaderamente digno de su cariño y de su respeto. Hay un latir apresurado del pecho, se experimenta sorpresa, angustia deliciosa, una zozobra rara que parecen decirnos: «ése que se acerca es el elegido de tu corazón; ése, quien te hará feliz por todos los días de la vida, y sin el cual sentirías el vacío eterno; con él puedes pasar pobrezas, enfermedades, soledades, amarguras, y, sin embargo, la vida será color de rosa. Su voz, su andar, su figura, te parecerán únicas; es el hombre. Y cuando se aleje quedarán vibrando sus palabras en tu oído, y hasta recordarás el acento con que te dijo tal o cual frase de esas que sólo él sabe decir. Bastará una sola de sus miradas, cargadas de fluido magnético y de poder misterioso para que la voluntad se doblegue, vencida, ante la dulzura irresistible de la súplica. A mí me parece que las mujeres, cuando —51→ aman, experimentan algo parecido... ¿Soy demasiado expansiva? ¿Acaso franca en extremo?»
«-¡Pobre Gabriela mía!» interrumpiole, con voz queda, el caballero, mirándola de hito en hito, con la ternura de los padres, cuando leen el porvenir de sus hijos como en libro abierto. «¡Quiera Dios que me engañe! Pero me parece que estás destinada a ser víctima eterna de la vida. Eres tan confiada como sincera y lo que domina en tu alma es el corazón puro y de niño, que por no comprender ni la sombra del pasado, está pronto a ser víctima de explotaciones sentimentales que no por ser las más disimuladas son las menos peligrosas. A ti te engañaría un niño chico; nada comprendes aún de las comedias inconscientes del sentimiento, insinuadas o avivadas por intereses, por egoísmo o espíritu de lucro, por las mil formas repugnantes del cálculo. Vas a entregar tu corazón al primer hombre que te dirija una mirada ardiente con la misma facilidad con que el cordero entrega su blanca lana. ¿Pero qué raro es que a ti te engañen si la mayor parte de los seres humanos viven perturbados, corriendo perpetuamente tras de quimeras, en pos de sombras. Desde luego nadie se conoce, ni existe armonía entre éstos tres valores: lo que somos en realidad de verdad, lo que nosotros creemos ser en nuestro fuero interno, y lo que el mundo juzga que somos. En seguida viene la imaginación y todo lo abulta, y todo lo transforma, convirtiendo hechos insignificantes en montañas, sea creándonos desgracias inminentes que no vienen, sea poniendo en nuestras manos, como próximas, la riqueza, el poder, la felicidad que nunca llegan. La imaginación hace que el mundo viva fuera de la vida real, corriendo tras de la Sombra, esa imagen, ese —52→ reflejo fascinador que a todos nos engaña, ya lo creamos poder, ya riqueza, ya dicha, ya el amor y que no es sino forma de la vanidad humana... simplemente la Sombra, que sólo llegamos a conocer cuando ya es tarde. La humanidad, como Don Quijote, muere cuerda después de haber vivido loca...»
Padre e hija no se miraban; algo como una opresión les distanciaba.
En ese instante se oyeron los cascabeles del break resonando en el camino. Eran como las seis de la tarde, hora en que todos los habitantes y alojados se reunían en los corredores de la casa para aguardar la llegada del correo que traía diarios y correspondencia de Santiago, momentos ansiosamente esperados en la monótona vida campestre. En cuanto se avistaba el coche tocábase una campana, para avisar la hora de las cartas y la de prepararse para la comida.
Gabriela se encontraba poseída de singular impaciencia en esta ocasión; esperaba la llegada de Ángel Heredia, que debía pasar algunos días en el fundo vecino de doña Carmen Quezada y había prometido quedarse, de paso, unos días en el don Leonidas Sandoval. La conversación con su padre le había producido impresión dolorosa y, cosa extraña, en vez de aceptar los consejos paternales con el agradecimiento que se debe a todo cariño desinteresado, sentía surgir en su alma sorda irritación hacia don Leonidas, el sentimiento de hostilidad y de encono de los jugadores en contra de los «chunchos» de lo que trae la mala fortuna, algo así como desgarramiento de su cariño de hija. Una fibra desconocida se irritaba y se erguía, como víbora -en ese corazón de bondad- en contra de su padre. Hasta su cutis amarillento y —53→ arrugado parecía revestir a sus ojos tinte repulsivo. Ráfaga de odio, algo que abominaba y le causaba horror a ella misma, parecía surgir en la tersa placidez de su alma. El rumor de cascabeles, ya próximos, borró las diversas y encontradas sensaciones que la tironeaban. Corrió apresuradamente a juntarse en el verandah, con Magda, Pepa Alvareda, Manuelita Vásquez, Leopoldo Ruiz, Javier Aguirre, Félix Alvareda y un grupo numeroso de personas que veraneaban en las espaciosas casas del fundo. ¿Vendrá? ¿No vendrá? se preguntaba su corazón palpitante, y delicioso sentimiento de ansiedad la invadía toda entera. Félix Alvareda y Javier la embromaban murmurándole cuchufletas al oído: «¿A qué viene una encomienda de Santiago para usted?» le decía Ruiz, con su tono de huaso. No me parece tan malita. ¿A qué no me la vende? ¿Por qué se pone tan colorada... sino le gusta lo deja, no más. Va a tener dos trabajos, el primero el de enojarse, y después el de desenojarse. Mírenla como se ríe sola. Al hombre, déjenlo, y a la mujer, déjenla...»
Entretanto, llegaban rumores de pasos y ruido de choque de bolas de la pieza del billar, a cuya puerta solía asomarse, con el taco en la mano, un caballero de cincuenta y seis años más o menos, de ojos pardos y chicos, barba nazarena, rubia en otro tiempo, ahora sembrada de hilos de plata, labios delgados, contraídos en sonrisa entre amable y picaresca de viejo vividor con resabios de sátiro. Tenía el cigarro puro encendido, en la mano, y de cuando en cuando lo chupaba voluptuosamente, arrojando con lentitud y saboreándolas, bocanadas de humo que todavía olfateaba con su gran nariz, como que era hombre de explotar las cosas agradables hasta sacarles el jugo, —54→ según decía. Tras de él apareció la figura británica del joven Sanders, con los bigotes afeitados y el monóculo en el ojo; quería asomarse a la llegada del correo, y porfiaba por salir, en tanto que el otro forcejeaba por retenerlo. «¿Qué no vamos a las ochenta carambolas? Usted suspende el juego cuando sólo me faltan doce y le llevo ventaja».
«-Así será, don Jacinto, pero deseo ver el correo, y a los que llegan. Me rindo», agregó pasando a don Jacinto Peñalver un gran cigarro habano envuelto en papeles de plata, envite del juego.
El caballero lo cogió al vuelo, como temiendo se le escapara, lo dio vuelta entre sus dedos, y cerciorándose de que era un Hoyo de Monterrey, lo colocó en su bolsillo: «Está bien, joven, le dijo, eso si que es de hombre... fumar estos cigarros y darlos a los amigos, ahora que, so pretesto de crisis le ofrecen a uno «Verdugos» que realmente lo ejecutan y victiman. Se conoce que usted es el tipo del gentleman; quien fuma y ofrece cigarros habanos de ese fuste, cuenta de fijo entre sus abuelos algún conde o marqués. Usted contribuye, joven, a la realización de mi teoría favorita... yo vivo sobre el país...»
Después de pronunciar estas palabras con su buen humor corriente, don Jacinto Peñalver abandonó la sala de billares, la cabeza erguida y echada hacia atrás, dando lentos pasos con ligero balanceo a derecha y a izquierda, habitual en él. Un saludo cariñoso partió del vestíbulo, donde se agrupaban algunos de los veraneantes, al pie de mesas y sillones de mimbre americano, de formas redondeadas: «Ahí viene el «Senador Peñalver». Ése que llamaban, en la intimidad, sus amigos «Senador», era uno de los personajes más característicos de la sociedad santiaguina. Como —55→ él mismo decía «soy tan indispensable en las casas de buen tono como los manteles en la mesa»... «me tratan bien en todas partes porque soy llano, afable, corriente, sé divertir a las mujeres y reírme de los «siúticos»... soy un elemento social y vivo sobre el país...» Era el «Senador Peñalver» un personaje simpático, interesante, y en extremo curioso, producto de civilizaciones jóvenes, como la nuestra, en contacto con viejos principios y preocupaciones aristocráticas del antiguo régimen. Por familia, pertenecía Peñalver a una de antiguo y honroso abolengo, cuyo prestigio se había mantenido intacto por varias generaciones, durante las cuales ocuparon sus miembros posición espectable en la sociedad chilena y en la administración pública. Era, con todo, aventurero sin profesión, ni fortuna, ni medios conocidos de existencia, ni recursos de alguna especie. Cuando joven se había distinguido por su extraordinario y fino olfato en materia de negocios. Había descubierto, en el extranjero, minerales de cobre, de estaño y de carbón cuya importancia era considerable, trayendo esos negocios, todos ellos de primer orden, para ser colocados en el país. Otros, más listos o menos excrupulosos, supieron organizarlos llevándose la parte del león y dejándole simplemente las raspaduras, en forma de cien o doscientos mil pesos, que el «Senador Peñalver» había tirado por la ventana, sin contarlos, en uno de sus viajes a Europa, acostumbrado a tratarse de igual a igual con los jóvenes más elegantes y más ricos del circulo de «los Floros».
En cuanto se le agotaron las municiones volvió a Chile en busca del vil metal, pero sin deseo alguno de conseguirlo por medio «del trabajo deprimente del barretero», pues un Peñalver se hubiera envilecido —56→ trabajando, cosa de gente para poco más o menos. El colmo del arte consistía, a su entender, en darse buena vida, en cortejar mujeres hermosas, comer en buena mesa y en compañía de la mejor gente, y beber champagne y fumar buenos cigarros sin gastar un céntimo y sin trabajo, ejerciendo el ocio con la dignidad de gentilhombre con derecho «de llave, uso y servidumbre» como los grandes de España. Don Jacinto, «el Senador Peñalver» era, sin embargo, aventurero con el más profundo y acendrado sentimiento de dignidad personal; sabía poner a raya a los indiscretos y darse el mejor y más cómodo lugar en todas partes. ¿Cómo vivía, cuáles eran sus recursos? La gente muchas veces se lo había preguntado, sin alcanzar ni asomos de respuesta. Lo más atinado era lo que había dicho un día Magda, con su habitual precipitación y ceceo andaluz: «Ese es un Misterio- que el mundo para siempre ignorará...» Lo cierto es que no daba sablazos, no pedía prestado, ni jugaba en el Club, ni cometía el más leve acto de indelicadeza. Tampoco desempeñaba puesto público, ni privado. «Yo realizo el ideal de la economía política, solía exclamar con su voz agradable de barítono cantante, «vivo lo mejor posible y con el mínimum de esfuerzo... vivo sobre el país». De inteligencia fina, penetrante y muy clara, de profundo conocimiento del mundo y de la sociedad chilena, de maneras aristocráticas e insinuantes, aunque cortantes a veces, poseía el arte de ser bien quisto de todos, sin adular y sin rebajarse como los parásitos de casa grande. Era hombre de suficiente perspicacia para poder decir en ciertas ocasiones: «admiro a los hombres de talento pues yo, con solo dos o tres ideas, he conseguido vivir hasta el presente?...»
—57→En esos instantes se detenía el break frente, a la puerta de entrada. El «huaso» de manta y espuelas que acompañaba siempre al carruaje, recibía de manos del cochero un necessaire de piel de cocodrilo con funda tabaco, dos maletas de cuero de chancho inglesas, sacos de noche y paquetes de mantas con hebillaje nikelado. Al mismo tiempo descendían cuatro jóvenes, entre bienvenidas de los del grupo del pórtico y saludos de los de abajo. «Ahí viene «Polo» Sánchez con «Paco» Velarde y Ángel Heredia...» exclamó Javier Aguirre. «Ahora sí que vamos a divertirnos... lo menos que haré con ellos será echarlos a la laguna...» Y luego, cuando hubieron avanzado con sus maletines hasta el pie de la escalera, a donde salía a recibirlos Magda con ligereza de ardilla, el joven Aguirre puso las manos a guisa de embudo, gritándoles: «¡Vivan los novios! ¡Vivaaa...!» Y luego hizo con las manos una imitación bastante exacta del ruido de los voladores que tiran en los campos en los «casorios» campestres... sh... pum... pum...
El joven Aguirre, como primo de las niñas, podía permitirse esas y otras bromas. En cambio, el pobre «Paco», antiguo cortejante desgraciado de Magda, se puso colorado hasta las orejas, dirigió a Javier miradas furibundas y viendo las risas concluyó por reírse a su turno, aunque de mala gana. No tardó en formarse grupo bastante animado, entre los recién llegados y los veraneantes que los acosaban a preguntas. Sobre mesillas de mimbre se hallaban extendidos los diarios de Santiago, la Ilustración Francesa, Fémina, La Mode, La Agricultura Práctica y otras revistas recién llegadas junto a un paquete de correspondencia, que todos hojeaban rápidamente. El «Senador Peñalver», con los anteojos calados recorría —58→ la prensa oyendo al mismo tiempo la conversación.
«-¿Qué se dice de nuevo?
«-Que el Ministerio cae...
«-¿Cómo, si tiene mayoría en ambas Cámaras?» preguntó don Leonidas para hacerlos hablar.
«-Lo han derribado sus amigos», contestó el recién llegado, «haciendo el vacío en torno suyo; han pasado diez días seguidos sin darle número para las sesiones del Congreso, y los Presupuestos no se aprueban».
| «-Un Ministerio más | |||
| ¿Qué importa al mundo?» |
Exclamó el «Senador Peñalver», parodiando a Espronceda, pero sin soltar su diario. «Joven, eso es tan vicio como el andar a pie. Son de ordinario los amigos los que nos hacen las peores jugadas. Los amigos nos meten en sociedades ganaderas sin ganados y sin tierras o en salitreras sin salitre; ellos se llevan las acciones liberadas y nos dejan hoyos y clavos; los amigos nos hacen afianzarlos...
«-Me gusta esa metáfora por lo valiente» interrumpió «Paco» mirando al Senador con malicia.
«-¡Joven, confiese usted!... ¿qué no corren, por ahí, algunos papelitos en que usted aparece de afianzado? Pero no se asuste, yo no le pediría la fianza...» agregó el Senador con insolencia irónica.
El joven «Paco» que ganaba unos cuantos pesos mensuales como secretario de Sociedad Anónima se corrió por segunda vez; pocas ganas le quedaron de meterse en otra ocasión con el «Senador».
«-Y en sociedad ¿qué se dice?
«-¡Uf! Viña del Mar está que se arde. Opíparas —59→ comidas, cenas a lo Petronio, grandes fiestas... todo es grande, hasta el baccarat... Algunas señoras jóvenes, siguiendo la moda de Monte-Carlo, también juegan. La señora Brandsen acaba de ganarse una acción del Sindicato Unido que vale cuatro mil pesos. Un salitrero rico, el señor Lavaquete, ha encontrado manera de gastar doscientos mil pesos en la temporada. Tiene cuatro automóviles puestos para pasear a sus amigas... y pierde todas las noches dinero en suma fuerte y habilita a los que no lo tienen. El champagne corre como el agua. Los corchos saltando al techo forman fuego graneado, como el de los antiguos soldados cívicos en Dieciocho».
«-Nada más divertido, agregó «Polo», que la representación de Circo en el Gran Hotel de Viña. Repetíase la parodia del Frank Brown, durante la exhibición de elefantes sabios por la princesa de Mairena. Tito Díaz, sentado en un cochecillo de baby, hacía de elefante chico; Antonio Belmar, empujaba el pequeño vehículo con la cabeza, como elefante mayor y la señora de Prikles, alzándose un tanto el vestido, con la mano izquierda, hacía sonar la fusta con la derecha, exactamente como la princesa de Mairena en el Circo, dándoles voces en francés. El supuesto elefantillo bramaba mu... con voz fuerte y cavernosa, estremeciendo los vidrios del salón. En esto llega la señora de Tito y le apea de una oreja...
Escuchábase con profunda atención la cuenta detallada de fiestas, escándalos y chismografía de Viña del Mar, en aquellos días en que todos se creían millonarios o próximos a serlo. Don Leonidas se agarraba la cabeza a dos manos. ¡Y pensar que no ha existido en el mundo sociedad más seria que ésta —60→ ni donde las mujeres fuesen más virtuosas ni los hombres más honorables! El mundo se está corrompiendo. La sed de fortuna improvisada los ha vuelto locos. Le parecía ver a la señora Brandsen, a esa hermosa dama de perfil griego, coqueteando con el joven a quien habían dado en esos días el sobrenombre de «Petronio» por el lujo de sus fiestas, y arrojando montones de billetes al tapete verde... todo a vista y paciencia de su marido que sólo vivía pensando en sport y en carreras...
«-No se asuste, don Leonidas, en algo habíamos de progresar, dijo el joven Sanders. En Monte-Carlo he visto niñas elegantes que perdían miles y miles de francos en las mesas de juego, sin manifestar la menor emoción. Eso es muy chic... es el dernier cri... dejarse pelar fumando un maryland alegremente. Ustedes saben que en Europa todas las mujeres elegantes fuman. ¡Ah!... sí... ¡Ah!.. sí!...
«-¿Acaso en Chile no fuman desde los tiempos de ñauco las mujeres?» interrumpió Leopoldo Ruiz. «Mire, amigo, ña Peta, la llavera de casa, cuando yo era «huaina» se llevaba fumando no más, a la orilla del bracero todo el día, y con el cigarro detrás de la oreja cuando la llamaba mi mamá; usaba cigarrillos de hoja que ella misma hacía. Y no dejaba de fumar ni cuando preparaba las compotas de durazno que sabía hacer de rechupete. Y en viéndola le decía yo: «¿Hasta cuándo fumará, ña Peta» -«Ejelo no más, que me decía, «pa que no críe maña... en de que nosotros los pobres no tenemos otro engaño...» De que ahora fumen también las señoritas no me asombra, pues, con los años mil vuelven las aguas por do solían ir».
—61→La campanilla, en esos instantes, señalaba hora de comer. Dirigiéronse hacia el amplio comedor de las casas, con asientos para treinta personas, pues en verano solía juntarse una colonia y don Leonidas recibía con largueza propia de caballeros antiguos. La comida era sencilla, rústica, pero en abundancia; los vinos bastante buenos, había quesos, conservas, paté de foie, caviar, brie. Servíanse varios platos a la vez, en fuentes de plata, y cada cual elegía lo que juzgaba conveniente. Los convidados se habían sentado sin orden ni etiqueta. Gabriela conversaba animadamente con Sanders, vecino suyo. Sentíase feliz; su mirada, a hurtadillas, se dirigía al rincón en donde se había sentado Ángel Heredia, y solía cambiar con él uno de esos destellos rápidos y dulces que llenan de felicidad el alma de los jóvenes. El «Senador Peñalver», situado junto a ella, no tardó en comprender el manejo sentimental de su amiga. Con el olfato mundano que era su condición característica, creyó ver que el joven no realizaba el ideal de los padres, de otra manera acaso le hubieran dado colocación distinta. Era visitante tolerado, nada más. En cambio, a ella le agradaba visiblemente. La muchacha tiene carácter, pensó entre sí, esto puede llevar sus visos de serio a pesar de que a los padres no les gusta. Y si tomo actitud de «neutralidad benévola» para con ella tendrán que agradecérmelo forzosamente. Es necesario saber hacerse útil sin gastar dinero. Era ésta una de las máximas favoritas que ponía en práctica el senador Peñalver. Sin más ni más, dirigiéndose a Gabriela, hizo elogios de Ángel, a quien pintó como dechado de perfecciones. La joven lo escuchaba con visible complacencia. Desde hacía un mes, sin saber ella cómo ni por qué, había notado que comenzaban —62→ a dirigirla bromas en que figuraba Heredia; no les daba importancia, y sonreía.
Ahora ya era otra cosa, las bromas se precisaban cada vez más, como si sus amigas, los caballeros, la sociedad entera se hiciera cómplice, asociándose a sus inclinaciones nacientes, empujándolas, con suavidad primero, luego de manera irresistible, diciéndole a cada paso: ese es el hombre que te conviene, el que realiza tu ideal y corresponde a la opinión imperante en salones, en corrillos, en clubs. Sentía como si una conjuración universal, agradable, puesto que correspondía a sus inclinaciones secretas, le fuera señalando suavemente el camino de su vida y empujándola, sin sentirlo, hacia ese joven.
Y luego, terminada la comida, mientras los hombres fumaban en los corredores, bebiendo copitas de coñac y de whisky and soda, las muchachas se amontonaron en un rincón, bajo las enredaderas, echadas atrás en las cómodas sillas americanas de mimbre, o en silletas de lona semejantes a las que se usan en las cubiertas de los vapores. La luna llena iluminaba el parque inundándolo en claridades encantadoras, dando al cielo entonaciones de zafiro y a las hojas de los nísperos color profundo y brillante, para deslizar luego sus haces luminosos como cascadas de monedas de plata sobre el agua del río. La paz de los campos subía con chillidos de ranas, rumores de grillos, ladridos de perros lejanos, algún perdido galopar de caballo.
Gabriela, en su sillón, sentía como fundirse la naturaleza entera en ansia de ternura, en impulso inconsciente de amar y ser amada, en oleaje eterno de movimientos inconscientes de la especie. Varios jóvenes se acercaron a ellas, con alboroto, embromando, —63→ y arrojando bocanadas de humo, con esa alegría enteramente animal que sigue a la buena comida. -«A que no adivinan lo que estamos pensando?» preguntoles Manuelita, esforzándose en dar a sus palabras acento amable.
«-No crea que en materia de adivinanzas soy tan malito» contestó Ruiz, pasándose la mano por la barba nazarena. Y luego agregó: a que ustedes no me adivinan las mías, a ver... «En blanco paño nací, en verde me cultivé... tantas fueron mis desgracias... que en amarillo quedé...»
-No doy...
-Ni yo...
-Ni yo...
-Pues, la naranja, contestó Ruiz con tono triunfal. A ver, adivínenme esta otra: «Fui a la plaza, compré un negrito... y en llegando se puso coloradito»... ¿No dan todavía?... Pues, el carbón...
«-Yo también conozco una muy bonita, exclamó Gabriela, es... «una fuente de avellanas... que en el día se recoge... y en la noche se desparrama...» ¿qué será? Miren usted al cielo. ¡Qué linda está la noche! ¿pues, qué ven ustedes arriba?... ¿no dan?... pues las estrellas.
El joven Sanders se había acercado con su monóculo que no se quitaba ni para dormir, y luego, por no quedarse atrás: Allá va otra adivinanza: «Tengo una tía, que tiene una hermana, que no es tía mía...» ¿qué será? ¿se les perdió la lengua? ¿están mudos?... Pues... mi madre.
«-Yo creí que... que... era su monóculo... -le dijo Magda.
—64→«-Fui a la plaza... compré una bella... Y volví a casa... lloré con ella... Es la cebolla».
El antiguo juego de adivinanzas que tanto entretuvo a nuestras abuelas, todavía se perpetuaba en corredores de haciendas, para matar el tiempo. Ruiz, eximio en la materia, era todo un hombre de campo, aficionado a «topeaduras», a «rodeos», a «correr vacas», bueno para la zamacueca y capaz de resistir tres días en fiesta: un huaso hecho y derecho. Le dio en un tiempo lejano, por cortejar a Gabriela, de quien se había enamorado perdidamente, aunque sin éxito alguno. Magda, muy niña entonces, se divertía a costa suya, escondiéndose debajo de los sofáes, y cuando el joven se hallaba de visita en la casa, en medio de reunión numerosa, comenzaba a sentir alfilerazos o pellizcos terribles en las piernas.
«-¿Qué tiene, Marcos?» -preguntábale Misca Benigna, al verle hacer gestos desesperados.
«-Nada, señora, contestaba el pobre joven mientras Magda y su primo Javier, escondidos debajo de los muebles, casi reventaban de risa.
El joven lo soportaba todo, en homenaje a su pasión por Gabriela que permanecía insensible a cariño tan ciego como rústico. El joven Ruiz, después de doblar la hoja sobre sus amores desgraciados, seguía visitando la casa y tomando las cosas con buen humor. En el fondo conservaba una de esas heridas que se cicatrizan lentamente, y mantenía oculto pero latente el fuego de su amor por la hermosísima niña de cabellos rubios y de ojos pardos. En vano había querido olvidarla, borrarla de su memoria: siempre surgía vencedora. Y al ver acercarse a ella su nuevo rival, comprendió, desde el primer instante, que ese le estaba destinada la felicidad infinita de ser querido por Gabriela. Puñalada aguda le hería, con esa doble vista, que nunca engaña, de los enamorados. —65→ Y sin embargo, a su juicio, Ángel no era digno de mujer para él tan admirable. Habíale conocido de niño, en el colegio, donde cursaron humanidades juntos. Es cierto que el joven Heredia pertenecía por familia, a una de las más antiguas y distinguidas de Santiago; la fortuna de sus padres, según se decía, era considerable. Pero en su carácter, en su manera de ser tenía algo raro, cosas incoherentes que no le agradaban. Gozaba de prestigio entre los Padres Jesuitas por exaltaciones místicas, por composiciones en verso a «Santa Teresa» «Al triunfo de Dios y del altar». Pero ese místico que solía ir a la capilla a rezar las Ave Marías en cruz, tenía temporadas de calaveradas terribles, de sensualismo desenfrenado y extraño, como si padeciera lesión nerviosa en su organismo entero. Ángel sufría, junto con eso, accesos de cólera frenética, no vacilando en arrancar varillas de fierro al catre para cargar sobre sus compañeros. Todo eso y mucho más, recordaba Ruiz de su antiguo condiscípulo Ángel Heredia, a quien hallaba ahora lanzado de lleno en los altos círculos santiaguinos. Y al mismo tiempo sentía que Gabriela lo amaba. Un impulso de orgullo le impedía contar los recuerdos que acudían en tropel a su memoria. Todos pensarían que eran invenciones de su propia fantasía, nacidas de su despecho. Dejó rodar la bola, sintiendo la agonía íntima del que ve resbalar a la mujer amada por la pendiente, sin poderla detener; del que ama y no es correspondido; del que no puede mostrar su alma al desnudo y ve marchitarse y desaparecer su más delicada ternura como árboles olvidados, que nadie toca, han de sentir la caída inútil de sus doradas frutas.
En el salón se habían sentado a la mesa de polker doña Benigna, don Leonidas, el senador Peñalver, —66→ Paco Velarde y varios jóvenes. Rumor de fichas, baraje de naipes, voces de juego cortaban a cada instante la conversación medianamente animada, pues todos pensaban en sus cartas y en adivinar las de los adversarios. Paco repartía las cinco cartas clásicas.
«-...Abro con dos chipes dijo uno. Hasta peso... que sean dos... me retiro... ¿Cartas?
-Deme dos
-¡Contento!
-Eso huele a bluff... Si, agregó el «senador». Es un joven bastante simpático. De gran familia. Su abuelo era rico y su padre está poderoso... pero es mezquino como «huaso» viejo, y tan duro de entrañas que sería capaz de negarle un grano de trigo al gallo de la Pasión. El muchacho parece muy caballero, es lástima que tenga tantos hermanos y que su señor padre goce de salud tan robusta. ¿Quién habla?... chipe y peso... otro más... veo... ¿tres cartas? yo tengo flushs gano. Venga acá ese pozo».
-¡Caballeros, ponerse! alguien falta».
«-Es Menéndez, con seguridad; amigo no se haga el tonto...»
«-Un, dos, tres... un, dos, tres... un, dos, tres... Este joven era hermano de aquella chiquilla tan linda, de Marta Heredia, muerta el año pasado. Acaba de llegar de Europa. Es bastante educado y correcto... Un, dos... un, dos... un, dos... abro con chipe.
«-Yo entro, por ser tan barato... denme cinco cartas.
«-A mí, dos.
«-Una...
«-¡Contento!
«-Es bluff... Ángel es buen mozo. Tiene parecido —67→ notable con su abuela, tan célebre por su belleza, aquella señora a quien el coronel don Tomás de Figueroa saludó tan soberbiamente con la espada, momentos antes de morir, en 1810... ¿cuántas cartas? tres... Ud. dos... yo... una.
«-Voy peso...
«-Lléveselo... que me voy.
Ángel, sin sospechar que se ocuparan de su persona en la mesa de polker, se dirigió, con paso lento, a la sala de billares, en donde Magda, con el cigarrillo turco encendido en los labios, hacía carambolas con arte de profesional, jugando en compañía de Julio Menéndez, de Sanders y de Pepita Alvareda. Dos anchas bandas luminosas salían de las puertas al jardín; el rumor de choque de bolas, de pasos menudos, de enaguas de seda, se mezclaba al de risas cristalinas de mujeres y voces roncas de hombres. El joven fumaba cigarro puro, apoyado en la baranda, bajo las enredaderas, cuando vio un cuerpo elegante y fino y sintió ráfaga perfumada, al pasar. Era Gabriela que, sin verlo, acababa de apoyarse en la puerta, recogiendo su vestido que permitía ver la delgada garganta de su pierna cubierta con media de seda negra, cuya suavidad opaca resaltaba con el brillo de sus zapatillas de charol. El color albo de su traje de punto de Irlanda, se destacaba, junto a la sombra, como destello castamente luminoso. Los reflejos producían en las ondulaciones de sus cabellos rubios como nimbo de gloria que descendía en mechas locas y sueltas sobre su cuello transparente y puro de una pureza que hubiera permitido ver el movimiento de la sangre. Sus ojos negros y grandes tenían la dulzura del terciopelo; contemplarlos, después de ver la finura de su alto cuello, producía la impresión de sentirlos agrandados, —68→ algo como sensación de agonía dulce y misteriosa, de una voluptuosidad no probada.
«-¿Qué hace Ud. aquí, tan solo?» preguntó al joven, al verlo.
«-Nada... contemplaba la noche, primero, y a Ud... en seguida. La noche es tan hermosa. He visto, a lo lejos, unas nubes que recorrían con la movilidad encantadora de sonrisa de mujer; y, arriba, muchas estrellas, de esas cuyos nombres no conozco, pues en el colegio me enseñaron muchos latines y versos de memoria, en vez de mostrarme la poesía viva de la naturaleza, y de enseñarme esos nombres del espacio. Francamente, me sentía conmovido, con la necesidad de estar solo...
«-¿Entonces he venido a interrumpirle?»
«-¡Ah! desde que Ud. llegó todo ha desaparecido, en el cielo y en el espacio...
Ángel hablaba con hermosa voz llena, de entonaciones de cobre, en tono lírico, así como hablan los tenores de ópera y los primeros galanes. Pero la joven le escuchaba emocionada, sobrecogida por lenguaje nuevo para ella, por frases apasionadas, pronunciadas por hombre de figura hermosa y varonil. Bajo el smocking suelto se notaba, en el joven, la musculatura vigorosa y fuerte de hombre de sport; tras de la camisa blanca sentíase pecho de bronce, naturaleza viril y sana, en contraste con muchachos afeminados y «huasos» incultos y rústicos que la habían perseguido. Gabriela escuchaba en silencio, palpitante el corazón, los labios secos y ardientes, tiritando, en un desfallecimiento de su ser, con sensación de suprema dulzura, sintiéndose, creyéndose adorada, sin que se lo dijeran, con el amor respetuoso de los hidalgos de la Edad Media. Y esto lo sentía al través de lenguaje —69→ de poeta, lleno de misterioso encanto. Y llegaba a parecerle que por primera vez, en la historia del universo, un hombre hablaba de estrellas y de noche a una mujer, revelándole misterios de santa poesía, de castos amores.
No había tenido tiempo de analizar el sentimiento algo artificial, el lirismo hechizo, con reminiscencias de novela, de hablar de aquel joven, cuya imaginación se exaltaba con el sonido de su propia voz, al rumor de sus propias ideas. Era que las impresiones de ángel sufrían la influencia del medio, la sensación de lujo y de abundancia de la casa, el bienestar de la vida, los detalles elegantes, los refinamientos de cultura, de buena sociedad y de tono, y, junto con esto, un vapor embriagante de sensualismo, el mareo de la belleza y de la plenitud de formas de una joven, de la morbidez de sus contornos, de actitudes inocentemente provocadoras, el ardor de fuego de los veinticinco años, exaltado en la poesía de tibia noche de verano, al calor de sus propias palabras y al sonido de su voz que sentía extraña, desconociéndola por primera vez. Gabriela bajaba la vista, conmovida por extremecimientos imperceptibles; Ángel sentía la cabeza acalorada, los ojos quemantes y los labios secos. Aún no se habían tocado la punta de los dedos, ni se habían dicho que se amaban, pero ¡cómo lo sentían en los misterios de la noche, en el titilar de las estrellas, en el soplo de reseda que subía del parque, y en el silencio, en el silencio profundo en el cual sus corazones palpitaban!
—70→
De mañana, muchos de los veraneantes se habían reunido en el hall, en donde tomaban tazas de café con leche unos, copas de whisky and soda otros. Don Leonidas y el «senador» Peñalver bebían grandes vasos de leche espumosa, recién traída de las vacas, a pequeños sorbos, saboreando al mismo tiempo la espuma y el aire fresco de la mañana, el olor delicioso de tierra húmeda, de flores y yerbas.
«-¡A la lechería, se ha dicho!» exclamó Magda, siguiendole inmediatamente Sanders, Leopoldo Ruiz, Julio Menéndez, «Polo», Pancho, el joven Heredia y Pepita Alvareda, que acababan de levantarse. Los demás hacían cada cual, lo que juzgaba conveniente, como era regla de la casa: entera y absoluta independencia, salvo a las horas de almuerzo, lunch y comida, en que se tocaba la campana.
El grupo de jóvenes penetró a las casas viejas del fundo, pasando junto al escritorio del mayordomo y del contador. En el fondo del gran patio había enormes galpones con techo de zinc; allí se lechaba más de doscientas cincuenta vacas todas las mañanas, —71→ desde las cuatro. Por todas partes se veía mujeres con la cabeza cubierta por pañuelos de lana encarnados, celestes, amarillos o tabaco, sentadas en pisitos de paja, sacando leche que caía en los baldes y cubos de metal, llevados inmediatamente a los depósitos y enfriaderas. Mugido constante de vacas y terneros cortaba el aire, junto con gritos de vaqueros, que llegaban a caballo, con sombrero de pita de anchas alas y mantas de colores vistosos, haciendo sonar las espuelas. A lo lejos se veía el grupo de vacas, ya lechadas, que volvían al potrero, arriadas por un huaso, entre nubes de polvo, carreras y saltos de terneros y el trote suave de caballos sobre el suelo cubierto de bostas de animales. Por cima de una cerca de ramas de espino se alzaban cabezas de terneros que mugían, llamando a sus madres, y éstas les contestaban de lejos. La brisa fresca traía ráfagas de menta y bergamota. Un peón, armado de pala, cantaba, al estremo del corral, con voz ronca y destemplada: -«Si tú te vais y me ejas... No me podré consolar...»
En el centro del patio, dos mecánicos se ocupaban en limpiar y aceitar el gran motor que alzaba su paja negra, junto a la trilladora. Las máquinas y motores han desterrado, desde hace ya muchos años a las antiguas y pintorescas trillas con yeguas.
El grupo de jóvenes iba de acá para allá, sin darse punto de reposo, profiriendo gritos, curioseando y averiguando todo. -¿Cuántas fanegas de trigo van a cosechar este año? preguntaba Ángel al mayordomo que iba con ellos. -«En los potreros del alto», respondía éste meneando la cabeza y sacando sus cuentas entre dientes, «por lo menos diez mil... y catorce mil en el bajo. En el potrerito del Trébol le ha entrado polvillo al trigo...»
—72→A cada instante se veía llegar peones, carretas que entraban o salían haciendo chirrear sus ruedas, inquilinos, sirvientes, niños, mujeres. Oían gritos, llamados de un corral a otro, ir y venir incesante, carreras de animales. En un cañón de piezas bajas de las casas antiguas se habían instalado las máquinas de la mantequillería. -Ahí estaban los enormes estanques de leche; las enfriaderas; las descremadoras, las batidoras, movidas por poleas, mediante fuerza hidráulica de turbina tomada del canal. Los jóvenes recorrían distintos departamentos, limpios como patena, viendo funcionar las máquinas y fabricar la mantequilla, vendida toda de antemano a una de las casas comerciales de Valparaíso. Era delicioso ver los grandes pelotones de mantequilla tan fresca, recién cuajada, apetitosa... Y presenciar, a lo lejos, el desfile de las vacas mestizas de raza holandesa, de grandes manchas blancas y negras, cuernos chiquitos, lomo parejo, gordas, el pelo todo lustroso, el andar lento y pesado. Revueltos con ellas iban los terneros, tan gordos y crecidos que parecían casi el doble de los terneros brutos.
«-Las vacas holandesas y las Durham constituyen la aristocracia, algo así como el señorío del ganado vacuno... la créme...» decía Sanders, «así como los hackneys son los caballos caballeros y señores.
¿Y creen Uds. que los mismos animales no entienden esas cosas? No tienen Uds. más que fijarse en la actitud de los caballos de lujo, en el Parque de Santiago, y ver el desprecio con que parecen mirar a los caballos de alquiler».
«-Francamente, con perdón de don Emilio, yo no entiendo el lenguaje de bestias», repuso Ruiz. Nunca he podido adivinar lo que piensan los bueyes. —73→ Sólo entiendo que no les divierte mucho aquello tirar las carretas o andar días de días uncidos al arado, tira que tira, sí señor... «Tira carretero...» agregó entonando una canción en boga en las parrandas de campo.
«-En casa, en Santiago, tenemos un loro que no sólo habla cuanto quiere, dijo Magda, sino que hasta adivina el pensamiento: el loro de la Tato, la cocinera. No hace más que acercarse la Manuelita cuando ya le grita, con entusiasmo: «Niña! quieres casarte! ja... ja... ja...! Tú quieres casarte...»
-«¿Vamos los dos a ver ese loro? agregó Javier Aguirre. Puede que nos case y haríamos tan linda pareja...»
-«Fo... fo... fo...
-«¿Qué más te quisieras? Un joven como yo, a quien lo persiguen las suegras, sería brillante partido. ¿No te parece?» contestó Aguirre.
Dos grandes mastines daneses se acercaron moviendo la cola: Ahí vienen el Káiser y Diana... son perros insoportables que sólo se ocupan en perseguir gallinas».
«El calor arreciaba por instantes. Volvieron al parque por el gran portalón de las casas viejas. Allí estaba don Leonidas, en compañía del cura de la parroquia vecina, de Peñalver, Ángel Heredia, Félix Alvareda y otros aficionados al sport, sentados en sillas de paja, a la sombra de los antiguos corredores, mirando el paseo matinal de los caballos de fina sangre que pasaban al trote, llevados por sirvientes, del cabestro, a través de anchas avenidas que daban vuelta al parque. «Este potro tostado dorado que viene ahí hijo de Lady Pahuela por Nabucodonosor, el potro de Cousiño. ¡Qué linda cabeza tiene y —74→ qué cuello! y qué manos! Cuidado que es de mucha acción......»
Un momento después desfilaba otro hermoso caballo, delgado, de cabeza pequeña, largas patas nerviosas, alazán, marchando un poco de lado, cubierto de capa gris. «Ese es Choco, si no ando errado... dijo Leopoldo Ruiz, es hijo de Pick-pocket y de By-an-by. Ha costado quince mil nacionales en Buenos Aires. ¡Qué bien rebueno el caballito, señor!... cada vez que lo veo me dan ganas de parar las patas pa arriba... de gusto, como que me ha hecho ganar en las carreras la mar de plata el año pasado... A veces partía el último... y se iba, señor, así no más, despacito, despacito, como quien no quiere la cosa, hasta tomarse los palos... y luego aparecía de puntero. A la segunda vuelta ganaba como por seis cuerpos.»
Una brisa agitaba las hojas de los árboles cuando se echaron todos a andar por las avenidas del parque. A juzgar por lo que habían hecho y visto era de creer que hubieran sonado las diez; pero en el campo se madruga, y eran, apenas, las nueve de la mañana. Oíase, entre las ramas de un grupo de avellanos y de boldos, el grito estridente de la rara y de cuando en cuando, el cantito del zorzal que, según la gente del pueblo, canta constantemente: «Tres chauchas y un diez...» tres chauchas y un diez...» Más allá el lejano bullicio de las loicas. Era como un concierto matinal de pajaritos en el cual llevaban el contrabajo las abejas y moscardones con su incesante zumbido. Bocanadas de aire caliente azotaban el rostro, en tanto que en las lejanías se contemplaba la vibración de vapores luminosos que se alzaban de la tierra, allá entre alamedas lejanas. Al extremo del potrero, una —75→ casa de inquilinos coronada por tejas obscurecidas por el tiempo, se inclinaba como desplomándose, con la puerta desvencijada. Un cardenal mostraba su pecho colorado sobre una cerca viva, dando saltitos. El aire traía sensaciones de frescura perfumada, de la parte del parque regada en esos instantes por los jardineros, y olores de reseda y de rosa, cuyas manchas blancas o sonrosadas parecían surgir en pequeños grupos. Frente a las casas, temblaban levemente las hojas de palmeras, washingtonias, y en algunos prados verdes y obscuros, dibujados en círculo, se alzaba la copa elegante de los pinos insignes, rápidamente crecidos en forma de crinolinas del segundo Imperio. Brillaban a lo lejos, como incendio, las vidrieras de conservatorio heridas por rayos de sol, y los jóvenes iban en desordenado grupo, andando, gozando de la deliciosa tranquilidad de la mañana, parándose a ver una planta nueva, o súbitamente detenidos al divisar, en los claros de árboles, como se mostraban agrupadas las casas de la aldea al término del plano inclinado del parque... eran casucas con techos de tejas, y varios ranchos de totora, de donde partían humitos azules perdiéndose en el cielo allá muy lejos, al extremo de un potrero de rastrojos amarillentos, en donde pacían echados, unos animales, vacas de manchas blancas y negras, de la lechería, terneros y bueyes. Ángel caminaba lentamente, junto a Gabriela, vestida con sencillo traje de piqué, de mañana, y la cabeza con un sombrero de paja de anchas alas. El cutis fresco, la mirada luminosa y húmeda, cabellos rubios acomodados a dos manos de cualquier modo daban impresión deliciosa de flor humana, silvestre, caída a los campos desde el cielo. Ángel sentía en sí las perturbaciones arrobadoras del deseo, el palpitar del corazón y la —76→ circulación acelerada de la sangre en las venas cuando la imaginación se desborda en apetitos a los veinte años. Era como ansia infinita de cogerla entre sus brazos y de besarla frenéticamente, con fiebre, y de hacerla suya, de trasmitirla su propia sangre y sus sentimientos, y sus ilusiones y su ser todo. Algo ardiente y duro palpitaba en su pupila, en aquella su mirada dominadora que lastimaba en ciertos instantes o quemaba como placa de acero candente a la cual acercáramos la mano. Una sonrisa, -esa sonrisa enigmática que no se acertaba a comprender si era de ternura o era de crueldad o de ironía- vagaba por sus labios. Gabriela no lo miraba, pero lo veía, le sentía a pesar suyo, se dejaba, fascinar deliciosamente. Ya, en su alma, durante la ausencia de un mes, se habían cristalizado las impresiones de las primeras entrevistas con Ángel; ya se habla familiarizado su recuerdo con las palabras del joven, incrustándolas más y más en su alma, presentándole a cada instante la imagen fuerte y viril del hombre que había venido, por primera vez, a pronunciar en sus oídos, sin decirlas, esas frases de amor que despiertan en almas de mujeres recuerdos nuevos.
Habían llegado al extremo del parque, al comenzar del bosque antiguo en donde los maitenes, siempre verdes, se juntan con arrayanes y sauces-mimbres, de hojas plateadas y largas. Boldos de copa redonda y obscura, ondulaban su frondoso ramaje y luego, más allá, robles altísimos, de antigua data, de tiempo primitivo, se alzaban enormes entre matorrales de quilas silvestres. Llamábase el «caminodelasquilas», pues se podía recorrer cuadras enteras bajando por la quebrada, entre matas de quilas que se unían en lo alto, formando como dosel. Matas de helechos crecían entre —77→ las rocas en aquel rincón apacible y tenebroso, en donde el agua se filtraba lentamente, deslizándose hasta formar arroyo en el fondo de la quebrada. Algunas florecillas silvestres de color rojizo y otras blancas, matizaban la alfombra de verdura y de gramínea que cubría el suelo. El canto de las raras sonaba lejos, estridente, misterioso, como un eco, y el zumbar monótono de abejas producía en el ánimo la impresión de esos coros de mujeres rezando rosario, en tono monótono de una misma nota prolongada de modo interminable. Las parejas se habían deslizado por entre los matorrales del bosque, saltando, al llegar al hilo de agua de los arroyos, agachándose en donde las quilas se confundían, llamándose los unos a los otros; las mujeres con chillidos súbitos, los hombres con deseos de meterles miedo. «¡Ah! esto es delicioso!.. ¡Cuidado, Magda, con la culebra...» -«¿qué culebra? ¡Ah! esa es... ¡Por Dios!»- «Sí, yo la he visto y es una sierpe de siete cabezas, no mas...» agregó Ruiz. Hubo risas, carreras, gritos despavoridos. Y Ángel, en la penumbra, estrechaba la mano de Gabriela, diciéndole apasionadamente: «Aquí yo quisiera vivir... y morirme, cerca de Ud., sintiéndola junto a mi corazón ya próximo a estallar. En la oscuridad del bosque no aparece el cielo... ni lo necesito, porque lo llevo dentro del corazón y es Ud.; es Ud. la única mujer que puedo amar; la única cuya imagen conservo, como en un relicario, en mi pecho, desde la infancia, encantada como si me la hubiera enviado la Madre de Dios en los instantes en que comulgaba por primera vez mi hermana que ha muerto y que nos contempla desde el cielo. Ah! quisiera morir, Gabriela, sintiéndome amado por Ud...»
Y sus frases apasionadas agolpaban la sangre al —78→ corazón de Gabriela que experimentaba como el desfallecimiento infinito de una dicha sin límites. Ambos callaron. En el silencio del bosque sólo se oía el cantar de los pájaros en las frondosidades del ramaje y el grito de la rara que resonaba con melodía, más apasionada, más incitante, más voluptuosa, enteramente nueva. «¡Ah! aaa... Gabrie-la... ¿dónde están Uds.?... Ga... brie... laa...» resonaba una voz a lo lejos. La joven echó a correr, levantándose el vestido a media pierna para no dejarlo enredado entre las zarzas. Ángel contemplaba con embriaguez de sensualismo aquella fina pierna, cubierta por la media negra, que huía en la espesura, corriendo y dando saltos con la ligereza de niña de diez años, huyendo acaso como las gacelas y añadiendo los encantos de timidez pudorosa a esos otros presentidos y soñados.
—79→
Así pasaron varios días, divirtiéndose los jóvenes lo más que podían, y gozando, con todo, de independencia absoluta cada cual. Unas veces corrían a caballo, envueltos en nubes de polvo, por caminos polvorientos, entre altas alamedas, al parecer interminables; otras cruzaban, a través del fundo, por espaciosos potreros cubiertos de animales, o por campos en los cuales ondulaban las mieses amarillas tan altas y lozanas que casi tapaban los caballos. Era preciso deslizarse, en fila, por el costado de las cercas, para llegar al potrero en donde funcionaba la máquina trilladora. A cada instante aparecían carretas cubiertas de mieses, rápidamente vaciadas a la máquina, cerca de la cual crecía por instantes el montón de trigo rubio, formando un cerro que a su turno pasaría por máquinas arneadoras que lo limpian y dejan en punto de ensacarlo. Bajo la enramada contigua al motor se hallaba de pie el mayordomo, con el guarapón echado atrás, fumando un cigarro de hoja. Crujían dolorosamente las carretas cargadas, pesadamente arrastradas por bueyes. Y a lo lejos, entre luz reverberante —80→ de sol que hería la vista quemando el suelo, veían al extremo del gran potrero, segado en parte, la fila de segadoras que avanzaba lentamente, unas mujeres atando gavillas, inquilinos en mangas de camisa, con la cabeza atada con pañuelos de algodón a cuadros.
Era una delicia el meterse por los potreros alfalfados que se regaban, y sentir las pisadas del caballo en la tierra blanda y húmeda, mientras las partes de pradera con agua parecían trozos de espejo arrojados al suelo. Olores de menta y de polea subían en ráfagas de aire fresco, mientras la vista se perdía por inmensos potreros que terminaban a lo lejos, en alamedas tan regulares como casilleros de ajedrez. Sentíase la plenitud del silencio y de la soledad del campo, turbada tan sólo por el chillido de aves que cruzaban el cielo -con la mancha negra de un jote- o la canción monótona, entonada a media voz por el peón regador que andaba con la pala al hombro, haciendo tacos en las acequias, limpiando y despejando a otras.
Leopoldo Ruiz marchaba a la cabeza de la comitiva lamentando que se hubieran ya perdido antiguos usos de otro tiempo, del Chile rústico y campestre de hacía cuarenta años, con sus trillas a yegua y fiestas en que circulaba de mano en mano el vaso de chacolí, mientras en la enramada se «perdía de vista la gente bailando zamacueca». Las yeguas, entre tanto, trillaban en carrera loca, azuzadas por «huasos» que las corrían de atrás. Aquello causaba delicioso vértigo: Era más entretenido que correr en vacas, o que tomar parte en «rodeo», y de mucho menos peligro. Eso sí que no podía meterse en aquellas andanzas uno que no fuera «bien de a caballo».
A veces solían ir por la tarde a la orilla del mar, faldeando —81→ unos cerros cubiertos de matorrales, con abundancia de espinos y de boldos, de matas de palqui, de verdes y olorosos culenes. El camino, en parte, era formado por vereda angosta, a orillas de la quebrada, con despeñadero en el fondo. Lanzábase por ahí la comitiva, con Magda a la cabeza, seguida por Sanders, Ruiz, Félix Alvareda, Pepa, su hermano, y el resto. Iban a galope tendido, a riesgo de hacerse pedazos rodando por la pendiente, si le fallaba la pata a un caballo, y marchaban como si tal cosa, a pesar de las amonestaciones de Gabriela que los seguía a pesar suyo. Era de contemplarla, con la amazona de paño azul ceñida al cuerpo, modelándolo, alta la frente, huasca levantada, segura sobre su silla, la rienda firme y la postura elegante, el busto echado atrás, las narices abiertas y los cadejos de cabello rubios tendidos por el viento. Había en ella algo ligeramente viril y delicado a un mismo tiempo, que producía en Ángel perturbación profunda, ráfagas de voluptuosidad, en su naturaleza en la cual se mezclaban idealidades exaltadas e histéricas de misticismo con los refinamientos de sensualismo enfermizo y depravado. El amor, en Ángel, había tomado la forma de obseción del deseo, de ardor afiebrado de todos los sentidos. Su vista se embriagaba en los colores y en las líneas, y su imaginación obraba en el sentido de perturbaciones enfermizas. Pero eso lo ignoraba Gabriela, así como lo ignoraba el mundo que ni siquiera toma en cuenta casos de locura o lesiones nerviosas transmitidas, frecuentemente en la familia por leyes atávicas.
Es que en el criterio social domina, de modo absoluto y sin contrapeso, particularmente en pueblos de raza latina y de origen español, la creencia en la —82→ libertad del criterio y de la acción humana, sin lazos atávicos de esos que ligan al hombre a lo pasado, con abuelos y parientes, por lazos misteriosos y ocultos. Y semejante manera de concebir al hombre como unidad enteramente aislada y libre, y el amor, como sentimiento meramente espiritual y de origen divino y religioso, derivado de tradiciones del Paraíso, es la manera uniforme de pensar en todas nuestras mujeres chilenas, porque es la idea que reciben con la educación y la leche de sus madres; porque es el sentimiento desarrollado en ellas junto con ceremonias y creencias religiosas, entre nubes de incienso, en la penumbra misteriosa del templo, en las horas en que el alma se contempla a sí misma, buscando, en regiones de ensueño la realización de aspiraciones inconscientes de la especie. Gabriela atravesaba por esa nueva faz de un amor que en un tiempo quiso convertirla en monja, arrojándola a los abismos desconocidos del claustro, y que ahora le señalaba un hombre diciéndole: «es él... es él... tu espíritu lo había soñado y ahora lo encuentras. Es un hombre... es distinto de esos seres afeminados que te daban el brazo en salones, que te hacían bailar cotillón, o que te acompañaban en el two-steps, con pasos rimados y coquetamente voluptuosos. Éste me ama con todas las fibras de su ser, y será capaz de protegerme y de abrirme paso en el camino de la vida, como señor, y como dulce y adorado amigo. Esa habilidad enteramente física... esa musculatura vigorosa que diseña el bíceps debajo del smocking, es la fuerza del protector y del amante. Todo eso lo sentía Gabriela de manera oculta, sin formularlo en forma clara y precisa, sino percibido instintiva y confusamente, al través de mirada ardorosa, y de entonaciones metálicas —83→ en la voz del joven que se suavizaba con espresión sumisa y penetrante al dirigirse a ella.
En algunas partes era preciso detener el paso de las cabalgaduras. El río se dilataba extenso y azul, verdoso a trechos y ligeramente rizado por el viento. Un islote de piedras blanqueaba, reverberando, al sol. En la ribera reverdeaban las manchas de totora sobre el fondo amarillento de laderas cubiertas de rastrojos, por las cuales aparecían diminutos los cuerpos de animales. Cerca de la playa alzábase el edificio gris de una bodega, con los techos de teja envejecida por el tiempo, junto a un grupo de eucaliptus. Larga lengua de arena cerraba el horizonte, como faja, entre las palideces azuladas del cielo, -todo luminoso- y el agua verde del río que pasaba del glauco al color nilo, hasta confundirse casi con la faja de arena, para un ojo que no fuera ejercitado en contemplar aquellas regiones.
Los caballos volvieron luego a tomar el galope, en el ansia de todos por acercarse al mar, a los acantilados de la costa, en donde iban a quebrar las líneas blancas y espumosas de las olas en perpetuo movimiento. Había una parte en que ancha grieta, honda rasgadura del terreno, partía la falda, abriendo el abismo cortado a pico. Un puentecillo de madera unía la tierra firme; por ahí pasaron los caballos de a tino en fondo, lentamente y con precauciones. Ángel se había quedado atrás. Unas voces le llamaban. Se acercó a todo galope y en vez de tomar por el puente, al llegar junto a él, recogió las riendas y pegó un salto enorme, desalado, audaz. Las mujeres no habían podido contener gritos de espanto, y manifestaron su descontento mientras el joven se acercaba sonriente. «-Ud. está loco, joven, no hay para qué romperse —84→ la crisma por mero gusto», le dijo el senador Peñalver, dirigiéndole una de esas miradas rápidas e investigadoras con que solía calar a fondo un personaje. Era que acababa de columbrar un rasgo de vanidad satánica, de intenso deseo de causar admiración, de sorprender, de colocarse por encima de todos, en aquel joven de apariencia indecisa o lánguida, de mirada un tanto dura y de enigmática sonrisa. Acercose a Gabriela y le dirigió una mirada aguda, como queriendo penetrar en su interior y leer todo lo que allí pasaba. El rostro de la joven estaba todavía verde. Sentíase, en sus pupilas, un resto de agonía intensa, de temor no disimulado. Ángel la contempló leyendo en su alma y gozando, como si esa forma del dolor humano fuese, para él, una especie nueva de voluptuosidad y de placer. Era que su alma encerraba unos misterios aún desconocidos para él mismo y ni siquiera sospechados de los otros.
«Verdaderamente, amigo, creí que Ud. se había vuelto loco, al dar aquel salto», le repetía aquella noche «el senador», alojado en la misma pieza. «Es que a mí me agradan esas emociones desconocidas y fuertes», contestole Ángel, al mismo tiempo que abría su necessaire de piel de cocodrilo, sacando la batería de frascos de cristal con tapas de plata y monogramas de oro. «¿No sabe Ud. que uno de mis abuelos fue gran jugador?» agregó pasando a Peñalver una caja de cigarros habanos. «¿Fuma?» y luego, destapando un gran frasco forrado en cuero. «Este coñac es de primera».
El «senador» observaba los detalles elegantes del maletín, en silencio. Cogió el frasco, echó un largo trago, puso los ojos en blanco y agregó con la sonrisa beata que guardaba para las cosas de beber o de comer, —85→ cuando eran de su gusto: «Con Ud., joven, no hay quien pegue. Sería capaz de convertirse en el Cid Campeador, sino lo quisieran las niñas. Si yo tuviera treinta años y su figura, créame, joven, no respondería de las virtudes conyugales de muchas matronas chilenas. La audacia es gran condición; es preciso atreverse... el mundo es de los audaces. ¿Me entiende?»
«Ya ve que le devuelvo en consejos su trago de coñac. Los consejos de un hombre de mundo valen mucha plata. Ud. va bien, pero... calma, no se precipite; vaya despacio por las piedras, que no todos los días se encuentra uno con chiquillas bonitas, cuyo padre tiene millón y medio, y sólo dos hijas, lo que es un divisor bastante aceptable... Pero este coñac entona joven; es un coñac que levanta el espíritu», agregó Peñalver poniéndose la camisa de dormir y echándose a la cama».
Entre tanto, Ángel trataba en vano de conciliar el sueño, sacudido por diversos recuerdos de ese día. Y se puso a examinarse a sí mismo, tratando de analizar sus impresiones con curiosidad precipitada y angustiosa, pues comprendía que jugaba en esos instantes una partida extremadamente grave, en que su porvenir iba en el envite. ¿Amaba de veras a Gabriela? Eso no podía dudarlo ni por un segundo; tampoco quería ponerlo en duda. Mas, ¿era ese amor tranquilo y suave del que busca la compañera de su vida, la madre de sus hijos, la paz y el descanso del hogar? O era el amor apasionado y tempestuoso del deseo, del amor, de ímpetus incontenibles de la carne? ¿No entraba, también, por algo, el interés? Y su conciencia, en ese mar de preguntas, parecía contestarle inclinándose a lo último.
—86→«Si esa joven tan hermosa fuera pobre, pensaba entre sí, tú no te acercarías a ella, no pensarías en ella; acaso no te hubieras dignado buscarla, ni perseguirla como lo haces, ni hubieras dado el salto mortal y desatentado de hoy día. Es que tú querías impresionarla, sobrecogerla por los sentidos y por la imaginación conjuntamente; es que todo, en el fondo de tu ser, es vanidad, ciega e inagotable mina de vanidad, y vas a buscar en el depósito de tus defectos las virtudes sociales que te sirvan para conquistar mujeres. Perteneces a una antigua y gran familia de dónde has sacado la base de orgullo y dureza de tu carácter; tu padre tiene fortuna, pero no la heredarás sino tarde. Mientras tanto, debes contentarte con la fianza que te da para un arriendo poco lucrativo. Llevas hábitos de lujo incrustados en tu ser. Ahí está ese maletín con frascos y útiles de plata, y tus camisetas y calzoncillos de seda, que contemplaba Peñalver con mirada irónica, y el paltó de pieles que usas en invierno, y las interminables cuentas del sastre y del camisero y de cincuenta más, sin contar los caballos de raza, ni las apuestas, ni lo de Gage. Todo eso es, en ti, forma de vanidad y de impotencia para la vida, pues no tienes en ti la madera ruda de que se fabrican los luchadores, sino el sándalo perfumado de las cajas chinas de pañuelos. Con tu figura y tu nombre, y tu posición indiscutible, no eres sino parásito social, uno de esos que necesitan salvarse con el matrimonio de sus incapacidades orgánicas para la lucha de la vida».
Y al pensar de este modo, al leer en su espíritu el análisis cruel de su situación social, Ángel Heredia sentía, en sí, como una desgarradura de su orgullo contra la cual protestaba en movimientos de revuelta —87→ ciega e instintiva. Ah! no, la amo, porque Gabriela es la mujer más adorable que he podido encontrar en mi camino, porque su hermosura hace vibrar mi alma y mi cuerpo en un extremecimiento de todo el ser, en la ebriedad completa del alma... Pero la voz cruel que lo hacía analizarse, le contestaba irónicamente: «Ah! no, no, no... deja el alma tranquila, no se trata de ella...» Y ese espíritu en el cual las corrientes místicas y sensuales se alternaban, sentía en su interior el desgarramiento de las grandes agonías, despreciándose hondamente a sí mismo...
Ladridos de perros llegaban lejanos a través del silencio de los campos y junto con esto, algo nuevo, el rumor de una cascada que se dejaba caer al río por los flancos de los cerros. Entre sus imaginaciones, producíanle sensación desagradable y fría las sábanas de hilo recién puestas, y le molestaban los ronquidos desiguales, acompañados de resoplidos, que daba Peñalver, durmiendo a pierna suelta, con la satisfacción de quien acababa de ganarse veintisiete pesos cincuenta al polker. Por fin el joven pudo conciliar el sueño, un sueño entrecortado en el cual daba galopes desatentados en unos caballos minúsculos, saltando abismos y dejándose caer por precipicios, corriendo detrás de Gabriela que le escapaba siempre. Y así llegaba a un país de gigantes y de pigmeos, a la vez, en donde, con un cuchillo de mesa él se entretenía en decapitar a esos hombres chiquitos, gozando con las extrañas contorciones de terror de los seres minúsculos un placer nuevo y desconocido, algo extraño e ignorado de los hombres... Entre tanto, un sol subterráneo se alzaba rojizo sobre el azul negro del cielo, con majestad solitaria, como el sol de los días polares, haciendo brillar las cimas cubiertas —88→ de nieve y las estalactitas de hielo que cubrían la tierra.
Ángel despertó sobresaltado, sintiéndose en plena obscuridad; sudor frío bañaba sus sienes, y le asaltó, de súbito, el temor horrible de volverse loco, de perder el juicio como su abuelo. Mas, luego, el roncar acompasado de Peñalver, y el rumor lejano del torrente le tranquilizaron y se durmió como un niño.
—89→
El hacendado chileno de antigua cepa sabe conservar algo de las tradiciones feudales, manteniendo con sus inquilinos relaciones de patronato que si bien recuerdan las del señor de horca y cuchillo, tienen al mismo tiempo su aspecto patriarcal. Don Leonidas mandaba llamar médico al fundo, y su mujer e hijas visitaban a los enfermos, llevándoles remedios y víveres y de cuando en cuando algún «engañito» que los pobres devolvían a su manera, con altivez araucana, regalándoles pollos. Mantenía una escuela, y daba de cuando en cuando carreras y comilonas en que se mataba su par de corderos, sus gallinas, destapándose un barril de mosto.
Aquella noche, don Leonidas había ofrecido gran fiesta a todos los inquilinos y pobres de la vecindad, que llenaban el parque, de cuyos árboles se había colgado multitud de faroles y de luces. Antorchas de bengala, de colores diversos, le daban aspecto fantástico. En el vestíbulo funcionaba el cinematógrafo, proyectando sus cuadros sobre una gran tela blanca. La gente del pueblo contemplaba aquello maravillada, —90→ creyéndolo cosa de brujería, por lo cual se santiguaba apresuradamente. «Ben haiga, hijita, decía una vieja, con estas funcias de aparecíos... -«No se le de naa, comadre, respondía otra, que son los patrones vestíos de farza que saltan pal otro lao...»
Durante los entreactos, una banda de mandolinos y guitarras, en la cual figuraban Magda, Pepita, Gabriela, «Paco» y Félix Alvareda, el Comendador, como le llamaban, tocó el Pasa-calle de Dolores y varias marchas y piezas de Granados.
-«¿Qué dice el amigo Sanders? ¿Cómo anda esto con París?» le interpeló Javier Aguirre.
-«No se puede negar que es una fiesta deliciosa... verdaderamente... paternal y de familia... como las que suelen dar en los chateaux... pero no me dirá Ud. que los caminos, en Chile, son infernales, me habría sido imposible traer mi auto... para volverme a Santiago.
Sanders pronunciaba otó... a la francesa, como abreviatura de automóvil.
La multitud hormigueaba por el parque; muchas mujeres se habían colocado en el césped, en cuclillas, acompañadas de sus niños, con pedazos de pan en una mano y presas de pollo fiambre, en la otra. Multitud de gritos, exclamaciones y gestos de sorpresa saludaban la aparición de cada escena.
Gabriela, acompañada de Ángel, se había sentado en banco rústico, cerca de una glorieta. Sentíase visiblemente preocupada; una sombra de melancolía la bañaba, como penumbra dolorosa que parecía afinar su nariz, y la línea tan pura del óvalo de su rostro. Su color, de ordinario pálido, habla tomado la nitidez transparente del nácar, con ligeras veladuras de sombra en torno de sus ojos agrandados por el peso —91→ de una preocupación moral. El joven le hablaba a media voz:
«-Mañana temprano me alejaré de aquí, en donde he pasado unos días que no se borrarán de mi memoria mientras viva, así como no se podrá borrar de mi alma la Noche-Buena del bautizo de la muñeca». Y luego, por asociación de ideas, Ángel agregó ligeramente: «... ¡Esta Magda tiene unas ocurrencias tan divertidas! y cuando se junta con Javier son impagables...
«¡ Qué buena pareja hubieran hecho!
-«¡Así es... pero papá no ha querido. Ella también ha tenido su contratiempo», exclamó Gabriela con voz dolorosa.
Hubo una pausa durante la cual latió con fuerza el corazón de Ángel, al oír ese también que le quedaba resonando en los oídos como un presentimiento. ¿Qué significaba esa palabra? Luego su padre también se oponía a otro sentimiento... Y mientras sentía el hielo de duda cruel, como aguja que punceteara su alma, se formó grave silencio... El aire tibio traía el Ideale, cantado por Caruzzo en el gramófono. Las notas apasionadas del canto correspondían al desgarramiento interior que comenzaba a sacudirle... Su ensueño se desvanecía; el episodio sentimental tocaba su término.
«-¿Qué tiene, Ángel? ¡Dios mío! ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así...»
«-Mañana me iré... creo que será para siempre. A mí también se me ha escapado el ideal, ese ideal soñado por tantos años y que creía encontrar ahora en Ud.
«-¿Por qué duda de mí? ¿Por qué?» murmuró Gabriela.
—92→Ángel guardó silencio, y agregó después de un instante, con turbación:
«-Escúcheme... he sido toda mi vida hombre desgraciado y sin hogar. Mi madre murió hace muchos años, siendo yo niño, y no puede Ud. calcular el vacío y la tristeza de una casa donde la madre falta. Conservo de ella recuerdo, casi borrado, que vuelve a mi memoria cuando contemplo las pinturas italianas de la Mater Dolorosa, con la misma expresión de silencio angustioso, de sensibilidad dolorida, y enfermiza. No había sido feliz aquella santa. A veces se encerraba a llorar, y nosotros, como niños, la acompañábamos sin saber por qué. Ud. no puede figurarse, Gabriela, con qué fuerza de idolatría nos amaba nuestra madre. Las preocupaciones, las ternuras de su alma iban a nosotros en efusión completa; era uno de esos seres cuya bondad se desborda en cariños, en entonaciones suaves, que besan con la mirada. Se murió... y desde entonces para mí se acabaron las ternuras, los arrullos, las delicadezas que necesita el niño. Entré a la vida ruda y casi militar del internado. ¡Y cómo envidiaba yo los cariños, las palabras afectuosas, los regalillos, las bagatelas, las preocupaciones al parecer nimias de las madres de mis compañeros! Desde niño sentí vacío el corazón.»
Gabriela vio que brillaban lágrimas en los ojos de Ángel, y movida de ternura y sintiendo que las lágrimas también subían a sus propios ojos, en la comunidad de los santos dolores que forman a veces el amor sincero, cogió su mano, apretándola silenciosamente.
-«Tenía también, una hermana, menor que yo, pero que me adoraba. «¡Protégela, cúidala mucho, Ángel», me había dicho mi madre en su lecho de muerte...» —93→ Y yo la adoraba. Era tan buena como bonita... Las impresiones de entonces me vuelven, atropellándose de tal modo que Ud. dispensará lo deshilvanado de mi lenguaje. Recuerdo que una Noche-Buena, mi hermanita, cuyo cuarto se hallaba contiguo al mío, se me presentó en camisa y con los pies desnudos. «Mi madre está llorando, me dijo, vamos a consolarla...» Y fuimos. La santa señora, en efecto, lloraba desesperadamente, arrodillada en su reclinatorio. Nos acercamos a ella; aún me parece ver a mi hermanita con sus ojos grandes tan suaves y sus bracitos albos echados al cuello de nuestra madre. «No llore, que es Noche Buena, y todos se alegran con el nacimiento del Señor, con los Reyes Magos, y con los burritos...» Las lágrimas de mi madre se convirtieron en sonrisa.
Fue a un ropero de cedro, a la pieza vecina, y volvió trayendo los juguetes que nos mandaban los Reyes Magos: una muñeca de ojos azules, para mi hermanita, un tambor para mí. Habíamos crecido queriéndonos especialmente entre todos nuestros hermanos, salíamos a pasear juntos, ella me hacía caso en cuanto le decía Dios lo quiso... Marta murió. Está visto que yo he de perder siempre todos los cariños de mi vida, hasta los más santos, hasta los más puros. Ese anhelo de amar y ser amados que todos sienten, incluso las fieras, no ha sido hecho para mí...»
Luego, después de una pausa dolorosa, turbada por el estrépito de la fiesta y el estallido de cohetes en chispas de colores, prosiguió Ángel: «Toda la tarde, por su actitud conmigo, en algo que no me explico, ni sé cómo, por cosas que flotan en la atmósfera -que yo presiento- y creo en los presentimientos por que el corazón suele avisarnos- me parece ver el fin —94→ de ese romance, para mí tan hermoso, de ese ideal para mí tan completo. Algo nos separa...»
Los zollozos de Gabriela interrumpieron su frase, dejándola sin concluir; salían desesperados, repentinos, cortados por hipo nervioso, mientras mordía su pañuelo entre los dientes, con el adiós a la vida y al ensueño, de esos que suelen asaltar el ánimo de los condenados a muerte, de los tísicos en último grado, de los que aman y contemplan en relieve ignorados explendores en el momento de perderlos.
-«Mi padre... no... no quiere... me lo ha dicho. Que no le hablen más, nunca más de mi matrimonio con Ud... antes muerta... antes monja...»
Una estrella luminosa giraba en el centro del parque, arrojando a uno y otro lado gavillas de chispas que centelleaban en las obscuridades de la noche. Llegaba olor a pólvora, junto con grandes clamores del pueblo y gritos de entusiasmo.
En el obscuro rincón, junto a la glorieta rústica, disonaban en aquel conjunto de alegría, los zollozos ahora apagados, casi en sordina, de Gabriela. El rostro de Ángel se había desencajado, señalándose en torno de sus ojos amoratado círculo. Se habían hinchado las venas de su frente y su boca, de tono violáceo, se contraía con sonrisa algo sardónica, peculiar en él. Experimentó, primero, sentimiento de estupor. No se hubiera figurado nunca la oposisión de los padres de Gabriela. Si hubiera creído honrar a la más pintada, dirigiéndose a ella... Vamos a ver ¿por qué se oponían? pensaba entre sí. Cuanto a familia, no podía ser; pues contaba entre sus abuelos a un conde de Villa-Rosa, uno de los personajes más ilustres y auténticos del siglo XVIII. No sabía qué pudiera decirse de su persona. Los suyos, sus hermanos, —95→ gozaban en sociedad de perfecta consideración y de todo género de preeminencias. ¿Qué se había figurado este señor?... Y luego le asaltó la idea de la chismografía santiaguina, de lo que se diría al saber que Ángel Heredia, enamorado de Gabriela Sandoval, había sido rechazado por sus padres. Conocía, por experiencia propia, esa chismografía, el corre, ve y dile de los salones, de los clubs, de los corrillos, de los teatros, de las conversaciones pimentadas a la hora del café y de los cigarros; sabía cómo se transforman y aderezan las noticias al sabor de cada cual, para causar sensación, impresionando a los demás con detalles y salzas nuevas que agrega la fantasía y con pequeñas perversidades inconscientes añadidas por algunos, para ser ingeniosos, elevadas al cubo por los imbéciles que las transmiten. Conocía ese placer tan especial, de algunos, en arrojar manchas de lodo a la probidad de los hombres, gotas de veneno a la virtud de las mujeres, -algo como un complemento delicioso del chasse-café- de donde resulta, al postre, que tan sólo el comentador es honrado y tiene considerable superioridad moral sobre la gente. Sabía la obra de vanidad convertida en aguijón de maledicencia. ¿Qué no había oído decir en las disecciones de mesas del club o del salón?... Y todo volaba con rapidez increíble. Hacía apenas un mes que conocía a Gabriela, y ya le embromaban como a novio; los amigos le tomaban la mano para mirarle si tenía argolla... las amigas le sonreían y le hablaban con otra voz, con entonaciones que le sonaban al oído de modo distinto. ¡Dios mío! qué se iría a decir a Santiago al saberse la ruptura de su noviazgo en ciernes?... Sensación de vanidad herida, aguda como el contacto de un escalpelo, rozó primeramente su piel; en seguida vino la —96→ explosión del hombre, el extallido del deseo irrealizado y al parecer inútil, que le hincaba el diente en plena carne, haciéndole sentir las perfecciones adorables, la morbidez de líneas, lo lleno de las formas, el color aterciopelado de los ojos de Gabriela, preñados de misterios, voluptuosos y húmedos, las flexibilidades de su talle. Se exageraba a sí mismo el valor de todo eso, dándolo por único, por irreemplazable. Luego, en sus visiones de imaginación romántica, transformaba los impulsos secretos e inconscientes del sensualismo, en ideal destrozado y sentía por sí una inmensa, una amarga compasión. La tensión nerviosa era ya demasiado fuerte y rompió a llorar, sin cuidarse de la gente que pasaba, de sus amigos que pudieran sorprenderlo. El sentimiento se desbordaba por sobre la vanidad.
Gabriela sintió, a la vez, que la invadía una inmensa ternura, piedad ilimitada al ver a ese hombre, tan fuerte, deshecho en llanto. Se puso de pie, enlazaron sus brazos y en la sombra- se dieron esa noche el primer beso, beso de amargura, beso de agonía, pero ardiente y palpitante como una concentración de sus amores. Y luego, echaron a correr, cada uno por su lado, despidiéndose «hasta siempre...»
Los voladores cruzaban por el cielo describiendo su trayectoria luminosa, para estallar en chispas de colores, como granadas de ópalo, esmeraldas y rubíes.
La gente del pueblo, el inquilinaje, las mujeres y los niños los recibían con vivas y exclamaciones de placer. El cinematógrafo comenzaba las «escenas de una cacería en África»; el entusiasmo del pueblo rayaba en delirio al ver a un boer, corriendo a galope tendido y con el lazo en la mano.
—97→
Gritadera ensordecedora atronaba el espacio junto a la laguna. ¿Qué había pasado? La gente, movida de curiosidad natural, y llevada del ejemplo, se agolpaba en la parte más visible del círculo de expectadores, hecho una leonera. No pudiendo alcanzar con la vista, algunos se abrían paso a fuerza de codos.
El espectáculo de cinematógrafo y concierto era dado desde el vestíbulo, convertido en proscenio mediante el oportuno empleo de telones. La parte más selecta, junto con muchos invitados de varias haciendas vecinas y huéspedes de don Leonidas, había tomado colocación en bancas y sillas traídas de todas las habitaciones de la casa. Una concurrencia heterogénea, en que se veían sombreros elegantes de santiaguinas y trajes extraordinarios y vistosos, como el de la señora del Alcalde de Quilantren, ocupaba en número de cincuenta personas, más o menos, aquella parte destinada a lo más lucido. Las sillas se estendían, en varias filas, hasta llegar al borde del estanque del parque. Naturalmente, se había dado a las señoras los más cómodos asientos, reservando a lo más —98→ selecto las últimas sillas, en las cuales se encontraban don Leonidas, un señor Guzmán, el Alcalde de Quilantren, el «senador» Peñalver, Leopoldo Ruiz, Sanders, Julio Menéndez, «Polo», Sánchez, el cura de la Parroquia, y muchos otros caballeros.
No habían pasado desapercibidos para Peñalver ciertos coloquios misteriosos realizados durante el día entre Magda y su primo Javier Aguirre, acompañados de idas y venidas bastante disimuladas. Mal que les pese, habré de averiguar de qué se trata, decía para su capote el «senador» ya bastante escamado con las bromas continuas y tradicionales en la familia de Sandoval. Había que andarse con tino, pues Magda era loca. Contábase en los extrados santiaguinos que un día presentaron en la casa, con cierta solemnidad, un pretendiente a la mano de Gabriela, precedido de muchos títulos, recomendaciones y campanillas, pero que a pesar de todo no les caía bien. El salón estaba lleno de gente, las mesas con vasos de flores; circulaban platillos de helados. El galán se acerca a la niña, vestido irreprochablemente de frac, todos le sonríen y Javier Aguirre, que hacía de introductor, le ofrece una silla, el joven se sienta y... cataplún... chinchín... se viene al suelo en compañía de la mesa vecina y de un par de vasos con flores que derramaron su líquido sobre el vestido nuevo de una señora. La silla estaba preparada y las patas sueltas. Una carcajada universal acabó con el pretendiente y el noviazgo. Los invitados a comer solían encontrase a la salida de la casa, en pleno invierno, con las mangas de los abrigos apretadas. -«Póngase Ud. el paltó, no se vaya a resfriar», decíales Magda con suave sonrisa. Los infelices forcejeaban en vano, echando los bofes; las mangas habían sido pegadas —99→ en la mitad, con hilo negro. Y no había más que reírse. Era conocido el caso de un Ministro de Estado; a quien Javier Aguirre había rellenado su sombrero con corcho, y como no le cabía, convenciole de que se le había hinchado la cabeza, obligándole a llamar médico por teléfono. Todo eso lo sabía Peñalver, por lo cual se puso activamente en campana, no tardando en descubrir el «misterio Sandoval», mediante la promesa solemne de cooperar a su obra.
Entre Magda y Aguirre habían preparado cuidadosamente anillos al pie de la laguna, haciendo pasar por ellos una cuerda, atada con disimulo a los barrotes superiores de una silla, de manera que desde un extremo pudieran tirarla de golpe al suelo. Aguirre y Peñalver ofrecerían con amabilidad la silla, como asiento de honor al joven Sanders, insistiendo Magda en colocarlo entre la señora del Alcalde y el «senador» dejándole, de ese modo, en la imposibilidad de negativa.
Durante la primera parte de la función todo había pasado sin inconveniente, mas al llegar al punto en que echaban a correr los caballos de los boers en la «cacería» del cinematógrafo, Aguirre dio la señal, un «roto» forzudo tiró de la cuerda y el joven Sanders, perdiendo de súbito el equilibrio, se fue de espaldas a la laguna con silla y todo. Lo peor del caso, y lo imprevisto para los autores de la burla, fue que la víctima, echando manotadas, naturales en tales casos, cogió con una mano el sombrero de la señora del Alcalde de Quilantren y con la otra el chaquet de Peñalver, recién sacado del concho del baúl. Mas, como no fuera suficiente la resistencia de ambos objetos para impedir su caída, se fue de espaldas a la laguna, llevando en una mano un manojo de plumas —100→ de todos colores y de rosas artificiales de sombrero, a guisa de trofeo, y en la otra la persona del «senador» que también fue a sumirse a la laguna.
Alborotose el cotarro, la señora del Alcalde puso el grito en el cielo: «Bien me decían, exclamaba con sus recelos suspicaces de provinciana, y cierto retintín, «bien me decían, que para venir a casa de los Sandovales tenía uno que bandearse bien. Miren si no como me ha puesto el sombrero este avechucho...» Alarmábase don Leonidas, entre enojado y risueño; doña Benigna se reía a carcajadas; las sobrinas del cura daban grititos, pareciéndoles de buen tono la timidez el administrador llegó corriendo; Polo y Paco Velarde aumentaban el tumulto. Y cuando todo aquello parecía una leonera, salió por un lado Peñalver, rengueando, y por el otro Sanders con cara de furia, chorreando el agua por todas partes. Para colmo, el joven Aguirre les dio la mano, ayudándoles a salir del estanque, en medio de carcajadas estrepitosas de Magda.
-«Senador de la República, Yo corro a salvarti, como Manrique en Il Trovatore. ¡Honor y prez del más alto cuerpo legislativo! tú que dictas leyes al país, te ves convertido ahora en imagen en del Dios Neptuno, Dios de las aguas, chorreando el agua por todas partes, como una isla ambulante... ¿Y tú, ilustre Sanders, joven e inmaculado espejo de elegancia, con tu pechera blanca empapada y tu smocking, convertido en regadera pareces una mosca en leche».
Y luego, apretándose con una mano la barriga y apuntando con la otra al rostro de Sanders, agregó el endiablado Aguirre:
-¡Oh! el monóculo!.... ha salido atornillado al ojo, después del baño en la laguna, sosteniéndose con —101→ la energía del general Mac-Mahon en la Torre Malakoff... dice: «J'y suis, j'y reste. ¿Qué les parece a Uds. este joven elegante? ¿Qué le falta ahora para telescopio?»
Efectivamente, Sanders se había dado una zambullida por el agua y salía con el monóculo puesto...
Peñalver, no sabía qué hacerse, y reía con aire de mundo, tratando de salvar lo menos mal posible de su papel de burlador burlado, que Magda le echaba en cara con gestos. En cambio Sanders que era joven correcto, y perfecto gentleman, no cabía en sí de cólera, comprendiendo la burla. Salió sin decir palabra, mas, apenas hubo divisado a Javier Aguirre, distraído, cuando se lanzó en contra de él. El bromista quizo esquivarse echando a correr, mas con tan poca fortuna que Sanders lo alcanzó en mitad del parque, propinándole una bofetada que le hizo dar tres vueltas por el pasto, y sino se lo quitan los demás amigos que en ese instante llegaban, diera buena cuenta de él. Con esto se le espantó el enojo tan rápidamente como le había venido, pues era muchacho noblote y de buenas entrañas, incapaz de resentimientos.
Quiso la suerte que al volver de una avenida, no bien se hubo apartado algún trecho de allí, viniera a topar de manos a boca con Magda. Quedó confusa y trató de tomarlo en broma.
-«¿Será posible, Magda, que Ud. trate de ese modo a los amigos?» díjole Sanders en tono de reconvención cariñosa, pues no tenía un pelo de leso y bien comprendía el origen y los autores de la broma.
-«¿Qué culpa tengo yo de que Ud. se haya caído?»
-«No creía fuera capaz de burlarse, de ese modo, de un amigo que tanto afecto le profesa...» El joven —102→ bajaba el tono un poco ronco de su voz, con entonación particular de queja y de cariño, de la cual él mismo se sintió extrañado. Magda se turbó profundamente, más que por las palabras, por el acento... Y sonrió, con sonrisa franca y abierta, sonrisa calurosa, distinta del gesto burlón habitual en ella.
-«Perdóneme... ha sido una niñería. Seamos buenos amigos», agregó alargándole su manecita.
Sanders, a su turno, esperimentó una turbación nueva, inesperada, timidez que lo cogía de repente y que por primera vez, como relámpago, calentó su corazón con la idea de querer a Magda. Una queja, un encuentro súbito, leves inflexiones de voz, habían decidido el porvenir de ambos.
Sería cosa de media noche cuando los invitados se retiraron del parque, después de terminada la fiesta. Recibió entonces, la niña, el golpe de gracia. Don Leonidas, a quien sacaba el bulto desde hacía una hora, la sorprendió en el vestíbulo y presa de cólera sorda, con la palabra trémula de ira, le dijo a media voz: «No sé bien si eres tonta o si eres loca, Magda; con tus disparates de esta noche la señora del Alcalde de Quilantren se ha ido como furia. Esto significa, como quien no dice nada, una comuna perdida, quizá la elección de diputado en la lucha próxima... -Pero, papá... yo no sé...»- No hay pero que valga... exclamó don Leonidas en el colmo de la exasperación. Parecía volado, como familiarmente se dice.
Los invitados jóvenes habían tomado el camino de las casas viejas, en donde se encuentra el departamento de alojados, en forma enteramente independiente. Erase un cañón de piezas comunicadas entre sí, pero con puertas independientes al patio. Las habitaciones —103→ tenían todas, colgaduras de cretona, lechos confortables, alfombras nuevas, catres ingleses pintados de laqué blanco y lavatorios del mismo estilo, mezcla de sencillez y de comodidad, a un tiempo. No habían trascurrido diez minutos cuando un par de golpes, en cada puerta, advertía a los huéspedes la llegada de Javier Aguirre en compañía de Julio Menéndez. «Venimos a pedirles nos hagan la honra de acompañarnos a una manifestación», les decían. Y al ver que torcían todos el gesto, como temiendo las manifestaciones de Javier: «Nota». Agregaba éste: «se trata de un asunto serio y con agradables sorpresas. De Uds. atentos y seguros servidores que sus manos besan: firmado: Januario Aguirre y Julio Menéndez, como afianzador de mancomun et' in solidum». Esta carta, recitada de viva voz, era repetida en la puerta de cada cuarto. Minutos después se habrían las puertas de comunicación y una concurrencia «numerosa y selecta» invadía la pieza de Menéndez. Había todo género de trajes: unos, en camisa de dormir y zapatillas; otros en calzoncillos y camiseta, el de más allá envuelto en su sábana de baño, los más elegantes en camisa de día, de color, y zapatos. A medida que entraban fueron sentándose en las camas, sofáes, mesas o en el suelo, hasta una docena de jóvenes, entre ellos «Paco» Velarde, «Polo Sánchez», Sanders, Julio Menéndez, el «Comendador» Alvareda, y Ángel Heredia, presididos por el «senador» Peñalver. Apenas les vio reunidos, Javier se dirigió a una de las camas, tratando de alzar la colcha. Sordo murmullo de indignación en la asamblea se levantó, aplacado luego por un gesto de Julio: «Avete pacenza, miei signori», pues a Menéndez le daba por hablar italiano cuando estaba contento.
—104→Javier sacó debajo de la cama una gran canasta, llena de paquetes, que iban a manos de Julio y de ahí a la mesa. Fueron saliendo revueltos: media torta de alfajor... «¡De la Antonina Tapia...» gritó Ruiz con entusiasmo... dos gallinas fiambres... huevos duros... lengua... jamón... un trozo de huachalomo salpreso... dos botellas de vino blanco y varias de cerveza... queso mantecoso... mucho pan de grasa... un tarro de «paté de foie-gras».
Cada vitualla era saludado con una exclamación entusiasta. Al divisar la caja de «Paté de foie», Leopoldo Ruiz palmoteó el hombre de Sanders: «Al fin y al cabo, compañero, le dijo, con estos argumentos concluiremos por hablar francés». Y sin más ni más se distribuyeron los víveres y comenzaron su tarea con reposo y en silencio. El uno metía el diente a una pierna de gallina, asegurada con la mano; el otro devoraba un pedazo de lengua; éste empinaba el codo, a puntando al techo el fondo de la botella de vino blanco; aquél destapaba un tarro de conserva; quien hacía saltar como un balazo, el corcho de una botella de Apolinaris, y todos reían, y todos hablaban, y todos comían y gritaban a un tiempo, apenas se hubo satisfecho el apetito.
-«¡Eso es de hombre!» exclamaba Ruiz señalando el canasto.
-«Perdono a tutti, como Carlos V, decía Sanders golpeando el hombro de Javier. «Veo que vuelves por tu honor, lavándolo en cerveza. Mucho te será perdonado, porque nos has traído mucho. Eso sí que te guardo en la mente un pequeño saldo insignificante, cosa de poca monta...»
-«Diga, compañero, con franqueza, le interrumpió Ruiz, ¿qué tal gusto tiene el agua del estanque? —105→ A mí se me figura que ha de ser bien rebuena para un cólico. Ud. se encuentra curado de antemano, en salud...»
-«Cállate «huaso» bruto... lo que tú necesitas es recibir un baño de civilización en cualquier parte...» contestole Sanders.
Por única respuesta el interpelado le disparó con un pan, y como éste se agachara, el proyectil fue a dar en un ojo de «Paco» que ya no volvió a ver claro en toda la noche.
-«Esta, señores, dijo con voz estentórea Javier, es la cena de la despedida y de la reconciliación con el amigo Sanders que cual segundo Moisés, se ha salvado de las aguas junto con una silla de paja...»
Todos hablaban a un tiempo, cansados de comer y de beber, los rostros estaban encendidos, las miradas brillantes e iluminadas. Impulsos súbitos de alegría les calentaban la sangre.
Julio quitó los comestibles de la mesa, y tendiendo sobre ella su manta de viaje, propuso «una manito de bacará...»
Luego salieron los naipes y los puñados de billetes. Menéndez tallaba unos doscientos pesos. «Señores, se prohíbe paradas de más de cinco pesos... ponerse... ¿carta?... sí... contento... vaca... perdí... vamos pagando a los dos lados... Ponerse... sin picarse... ambos lados se tienden... chica... grande... y yo siempre con vaca... estoy destinado a dueño de lechería... pero así la vida es un soplo, señores...»
Ángel jugaba furiosamente, pero con aparente calma. ¡Copo la banca! -Aceptado.- Chica... vaca... Menéndez le pasó todo su dinero cediéndole inmediatamente el puesto. «No pongo límite». «¡Cinco pesos a la derecha!» exclamaba Peñalver. —106→ «¡Cien a la izquierda!» «Yo tomo las cartas», agregó Menéndez calentándose. Unos fumaban, renegaban otros de su suerte, lamentándose los perdidosos, todos metían ruido, salvo Ángel, a medida que subía a sus cabezas congestionadas la pasión del juego, la más dominante y ciega. El joven tallaba lentamente, con labios apretados, frialdad grande y brujuleando lentamente las cartas.
Así, entre broma y broma, llegaron hasta pasadas las dos de la mañana, cuando un gran estrépito, seguido de gritos en la pieza vecina, les hizo acudir a ella. Era que Sanders, con gran disimulo, había preparado el catre de Javier Aguirre de modo que apenas éste se hubo acostado cuando el colchón se vino al suelo con gran estrépito de tablillas de madera. El joven Sanders, escondido en un rincón, saltó hacia la taza de lavatorio llena de agua, dejándola caer sobre su victima, tendida en el suelo. Ésta puso el grito pidiendo socorro, acudiendo entonces Menéndez quien, armado de la almohada de la cama se arrojó sobre Sanders. Aguirre, viéndose libre, cogió un zapato, disparándole a guisa de proyectil en contra de su agresor, pero con tal mala suerte que le asestó el golpe a Flores que se asomaba. Con esto la batalla se hizo general, dándose unos a otros con las almohadas, con las toallas, barajando los golpes con las sillas, en tanto que «Polo» armado de un sifón de agua de Seltz, disparaba el chorro a guisa de metralla, sobre los ojos de los asaltantes, haciéndoles huir despavoridos. Para colmo, un mandoble apagó la vela, con lo cual trataron todos de escapar a un tiempo de la pieza, rodando por el suelo confundidos y enredados entre pisotones, gritos, juramentos y reniegos, puñadas y almohadazos.
—107→-«Que haya paz y concordia entre los Príncipes cristianos», dijo el «senador» apareciéndose con vela encendida. Ya todos estaban cansados y se fueron a acostar, acompañados de la risa de Ruiz que no se acababa nunca.
-«Estos jóvenes ignoran el tesoro que poseen, esa joya de los veinte años», decía Peñalver a media voz, apagando la luz. «Esa es la edad de las alegrías y de las ilusiones, cuando el porvenir se muestra de color de rosa. Todo es ligero, hasta el aire que se respira, todo es despreocupación y burla y motivo de entretenimiento. Ahí están «Polo» y «Paco» que juegan a pares o nones con los números de los tranvías en la esquina de Don Benito. Más allá Heredia, enamorado de Gabriela, y Sanders metido en el sport, Menéndez en el juego, todos alegres, contentos y felices, dejando rodar la vida con la despreocupación con que Buckingham miraba rodar sus perlas. ¡Quién me diera volver a los veinte años con sus sueños de santa poesía, de infinita dicha, de nobles ilusiones! Todo aparece hermoso y grande, lo mismo que contemplado años más tarde se nos muestra pequeño y mezquino. A los veinte años, uno se le sube a las barbas a todo el mundo y se le mete espuela, no más. No hay fortaleza inespugnable, como se pueda subir a ella en un jumentillo cargado de oro. De maldita de Dios la cosa sirven los consejos a los veinte años, ni la experiencia de otros, sólo se busca lo que trae placeres y procura diversiones. Aún no estamos enterados entonces del fondo egoísta y utilitario de la vida, del choque de intereses, de la puja de ambiciones, de la indiferencia de nuestros amigos, del egoísmo de aquellos por quienes a veces nos sacrificamos, de la importancia enorme del dinero en las sociedades en vía de formación, —108→ del desdén por la cultura del espíritu. Aún no hemos sentido el peso del brazo del advenedizo y del recién llegado sobre los hombres de corazón y de afectos, de tradiciones de familia a la antigua usanza. Poco a poco van mostrándose los desengaños lentamente. Más la juventud, con la alegría inconsciente de los veinte años se derrocha en el bullicio como el champagne se deshace en espuma. Aún no se conoce aquel aburrimiento que, según decía una dama del siglo XVIII, es propio de toda persona bien nacida; ni estamos condenados aún a verse reflejar dentro de nosotros las cosas con monotonía desesperante».
Peñalver experimentaba la nostalgia de los veinte años, el desconsuelo de que su espíritu joven no estuviera en consorcio con su cuerpo, el recuerdo cariñoso de buenas horas desvanecidas, tan bien expresado por la voz portuguesa de «Saudades». Y sentía el dejo amargo de una situación social de eterno equilibrio, situación forzada en que se encuentran siempre los hombres sin fortuna obligados a mantenerse en roce con la sociedad de buen tono, con hombres de posición y de dinero, sin poseer ellos ni una ni otra cosa. Mantenerse de manera decorosa, para su orgullo, sin rechazar intempestiva y tercamente lo que viene del poderoso y sin humillarse para conseguirlo; no mostrarse nunca en condiciones equivocas ni deprimentes, aprovechando al mismo tiempo la alegría del vivir, la buena mesa, el palco, el carruaje del amigo, el cigarro habano; ser, en el fondo, un parásito, aparentado que se hace honor a la persona en cuya compañía uno se muestra. Pagarlo todo en monedan de buen tono, con la tarjeta o el regalito enviado oportunamente en los días de santo, el pequeño servicio prestado a tiempo, la atención constante, la palabra discreta, —109→ de actitud dignamente jovial, el espíritu de sociedad convertido en arte consumado «viviendo sobre el país». Todo eso había en el hondo suspiro de Peñalver al acostarse, -de ese pobre Peñalver, a quien sus amigos habían dado el apodo irónico de «Senador».
—110→