Historias de suicidas
Leopoldo Calvo Sotelo
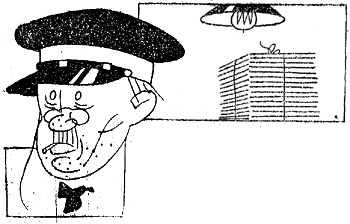
Conocí a Trifón Lardeiro cuando le nombraron alguacil de uno de los Juzgados de la Corte. Intervine yo en la propuesta; mi apoyo decidió el éxito, y, desde entonces, Trifón me guarda una viva gratitud y arde en ansias sinceras de probarme que el favor recibido no cayó en manos ingratas.
Afortunadamente para mí, nunca necesité de valedores en la Casa de Canónigos, porque me precio de no haber pleiteado jamás y miro las cosas y las personas judiciales con un respeto que se parece bastante al miedo. Bien lo siente Trifón. Él desea pagar la deuda contraída, y en vano espera un trance oportuno, que no acaba de presentarse. Sospecho que alguna vez batalla su magín entre el anhelo y el temor conjuntos de saberme culpable de un delito -un homicidio, un robo, unas simples lesiones-, o, cuando menos, de verme desempeñando el modesto papel de víctima -en uno de los mil atropellos que animan la crónica diaria, para aprovechar la feliz ocasión —4→ y tender sobre mi su protectora tutela.
No es extraño. Un médico amigo, a quien procuré no sé qué cosa, siempre que me saluda se duele también, burla burlando, de que la excelente salud que poseo no le permita brindarme el obsequio de sus servicios profesionales gratuitos. La experiencia enseña: por eso, cuando el inquilino del bajo, dueño de una agencia de pompas fúnebres, requirió mi mediación en ciertos asuntos municipales, me negué rotundamente y hasta le despedí de mal humor. Soy algo supersticioso, y si he logrado soportar la cariñosa amenaza que suponen un alguacil y un galeno agradecidos y ganosos de demostrármelo en el ejercicio de sus respectivas actividades, me horroriza la sola idea de que haya alguien que, lleno de las mejores intenciones, pretenda regalarme, en justa correspondencia a mis bondades, un féretro de confección esmerada o una sepultura cómoda. La suerte no ha querido que alguno de mis clientes dedique sus horas a comercios gratos o útiles «inter vivos» y sanos -confitería, ultramarinos, calzado...
Trifón y yo nos encontramos muy a menudo. Solemos coincidir en el camino, él de su Tribunal, yo de mi escritorio, y charlamos. Trifón es hombre de regular cultura, impropia de su cargo subalterno. Hay en su pensamiento un fondo de amable escepticismo. Trifón no cree en nada, y menos que en nada, en la Justicia. Las grandes instituciones, como los grandes panoramas, han de contemplarse de lejos: de cerca pierden en magnitud y jerarquía. Mezcla de sacristán y ayuda de cámara, el alguacil tiene para los Tribunales esa familiaridad irreverente con que los rapavelas tratan a los santos y los domésticos a los prohombres de quienes conocen las íntimas pequeñeces humanas. Trifón no ignora que esconden manchas y zurcidos los pliegues severos de la toga; que el birrete, tan solemne a distancia, se ríe y muestra el forro a través de las dobleces que el uso desgastó, y que la misma mano que en un fallo inapelable reivindica el honor del marido burlado, tiembla quizás de emoción al aproximar a los lentes la diminuta tarjeta perfumada donde unos dedos femeninos trazaron discretamente el santo y seña de una cita...
A Trifón no le convence la oratoria forense. Él, de parla tan elegante, desprecia la palabra:
-Sé que muchos ven en el bien hablar un arte, y hasta un arte superior -explica-. Sin embargo, sería preferible que desaparecieran tribunas, foros y demás lugares de vocerío. Las únicas formas artísticas tolerables son aquellas en que el autor ha de valerse de un intermediario para exteriorizar sus creaciones -literatura, pintura, música, escultura...-. La piedra o el bronce, el papel o el lienzo, trasladan al —6→ público la sensación estética y reciben del público el aplauso. El que escribe, pinta, hace música o esculpe, queda así como oculto detrás de su modo de expresión. Cierto que puede también llegar hasta él el fervor admirado de las gentes, pero siempre a título muy excepcional e indirecto. Lo molesto está en esas formas artísticas «de presencia», que tienen su instrumento en el propio artista. Y son molestas, de un lado, porque ponen de relieve un poder físico, una manera de influjo personal poco agradable, y, de otro lado, porque el contacto de la multitud engríe y esponja. Cabe establecer una escala de artistas, clasificados según la vanidad de cada uno: el primer lugar corresponde a los oradores, órganos inmediatos de las propias concepciones; el segundo lugar, a los cómicos, órganos mediatos de las concepciones ajenas; el tercer lugar, a los toreros, elocuentes maniquíes silenciosos; luego, a los literatos, los músicos, los pintores, los escultores... ¡Y líbrenos Dios especialmente de los que convierten la garganta en herramienta y entonan arias y cavatinas en los estrados de los Tribunales!
Yo discuto con Trifón, y, para hostigarle, atribuyo sus comentarios depresivos al natural encono que anima a los de abajo contra los de arriba. Pero el honrado alguacil rechaza la especie:
—7→-No hay superiores ni inferiores, dice. Todos somos iguales: sólo hay funciones diferentes. Dentro de mi alguacilazgo me creo con tanto derecho a la estimación pública como un teniente general o un magistrado del Supremo. Advierta usted, además, que a nosotros nos está reservado el privilegio de llevar armas, sin daño de nuestra civilidad, en lo que los cronistas «demodés» llaman «templo de Temis». Aunque, de hecho, son ellos, los señores del margen, los que pinchan a las partes en los considerandos; los que abren brechas en la fortuna privada, con multas e indemnizaciones, y los que aprietan el garguero de los condenados a la última pena...
En el correr de los años, harto de contemplar escenas trágicas, Trifón ha llegado a endurecerse un poco. La muerte no le impresiona. Cuando el Juzgado tiene que intervenir en el levantamiento de un cadáver, mi amigo se ofrece voluntario. Y no busca un placer en el dolor ajeno, pues es varón de sentimientos delicados, sino una enseñanza sin cesar renovada. En su opinión, los pesimistas yerran. Claro que a la postre hemos de acabar en ceniza, pero esto, según él, debe servirnos, muy al contrario, de alentador orgullo. Precisamente porque nuestra existencia halla un límite fatal en el tiempo, y porque nuestra fábrica, de puro endeble, no resiste la levedad de —8→ un airecillo colado o él complot microbiano de unas larvas invisibles, asombra la grandeza del hombre, frágil amasijo de nervios y huesos, capaz de emprender obras gigantescas...
-He perdido la fe religiosa, me declaró en uno de sus momentos confidenciales, y, sin embargo, rechazo la desoladora teoría que niega el más allá. No puede ser que este mundo interno que me acompaña, lleno de ideas, de afectos y pasiones, de imágenes y recuerdos, se pudra con la carne. Algo perdurará de nosotros, ignoro cómo y de qué manera... ¿No ha experimentado usted nunca cierta curiosidad frente al misterio de nuestro ulterior destino? Curiosidad, sí, no retiro el vocablo. Verdad es que nuestra hora ha de venir, e inexorablemente, y que entonces aprenderemos a la fuerza lo que en la de ahora nos preocupa, pero en anticiparla puede haber provecho... No sonría usted, y escúcheme. Hace tres meses que se suicidó Armando Leiriño, un antiguo camarada mío, a quien muchos, sin razón, tildaron de loco, y que amaneció bañado en la sangre que gota a gota fluía de sus pulsos abiertos. Remedios heroicos lograron reanimarle los minutos precisos para que comenzara a contarnos sus cuitas con una voz delgada como un soplo, que fue apagándose hasta la mueca final. Leiriño llegó al suicidio consciente y sereno, en pleno dominio de sí mismo. No padecía males, ni —9→ apuros económicos, ni desgracia alguna que le turbara el cerebro. -«En el curso normal de las cosas, nos dijo, cuando la muerte sobreviene a la vejez o después de una enfermedad, caduca como el cuerpo está el alma. Los años y los dolores se llevan la frescura del intelecto, la ilusión de saber... Pierde fidelidad la memoria, firmeza el pensamiento, luz nuestro panorama interior... Yo no quiero cruzar los umbrales eternos con arrugas en la frente, temblorosas las manos seniles, en modorra el espíritu debilitado por la fiebre, cuando ya nada ofrezca interés para mí: quiero cruzarlos en posesión de mis facultades todas, físicas y anímicas, joven y vigoroso. Y como comprendo que el término natural de mi carrera ha de demorarse, no tengo la paciencia de esperarlo y me adelanto. Es la curiosidad, lo reconozco, la que me empuja: una curiosidad invencible, un ansia ardiente de descorrer el velo tendido ante nosotros, y mirar... ¿Qué descubrimiento igualará en novedad y trascendencia a éste de nuestro futuro infinito, y qué valen a su lado las conquistas y los hallazgos de que nos envanecemos? Soy un espectador que madruga, entra en el teatro a obscuras todavía y, con sus propios puños, alza, impaciente, la cortina cuando aún no ha sonado la hora de la función. Además, me arrastra también...» Y aquí desfallecieron las energías del moribundo. Instantes —10→ después cerré yo aquellos ojos, en cuyo cristal inmóvil sorprendí vagamente el brillo de un resplandor lejano.
A mal traer traen los suicidios a Lardeiro. En su casa conserva cartas -las clásicas cartas al Juez de guardia-, diarios íntimos, armas blancas y de fuego, frascos de veneno, cuerdas... en fin, un arsenal completo y un notable archivo de vidas infelices, que acabaron temprana y voluntariamente. Los sábados, tras de la cena, voy a hacer compañía a mi alguacil, y, de sobremesa, se nos pasa el tiempo entre la narración de sucesos interesantes y la lectura y comentario de los documentos que ha reunido en veinte años de actuaciones judiciales. Los que ahora publico, con su licencia, no son los más originales, pero sí los que más me impresionaron. Papel bien sencillo el mío: coger las cuartillas y llevarlas al editor. Tal como salieron de manos de sus autores ven la luz ahora estas obras póstumas, alguna de las cuales descubre en quien la escribió felices disposiciones literarias, reveladas tardíamente. Las hay para todos los gustos y de todos los colores. Unas veces habla «el hombre del paraguas», maniático inofensivo; otras veces, un —11→ ladrón, amigo de sutilezas, que pretende legitimar su reprobable industria; y no faltan tentativas filosóficas, como la de «el hombre de los huesos», ni aventuras risueñas, dentro de lo trágico, como la del veraneante de El Escorial: cada uno cuenta, a su modo, los motivos que le indujeron a abreviar sus días.
Capítulo aparte merece el magistrado del Supremo. Me costó Dios y ayuda convencer a Trifón, detenido por comprensibles escrúpulos jerárquicos. Al fin y al cabo, un alguacil, que es la última palabra de la justicia, no debe meterse en interioridades de un magistrado, que ostenta la más alta categoría togada. Sin embargo, conseguí las confesiones del viejo juzgador, aunque bajo solemne promesa de amparo, porque Trifón teme las represalias de los oidores compañeros del suicida -el borrón de un apercibimiento en su hoja de servicios intachable, o el traslado, que amargaría los escasos meses que le restan en activo. Espero que nada de esto ocurrirá. Si el caso sobreviniera, confío en que no le dejarían sólo los que, gracias a él, van a aprender, hojeando las páginas que siguen, episodios singulares, y van a asomarse a psicologías complejas, donde lo absurdo halla siempre razones y la extravagancia una lógica.
Atento a elementales ordenanzas discretas, he suprimido nombres. Cierto que no los necesita —12→ la mayor parte de los relatos, y cuando me he creído obligado a consignarlos -señalaré, como ejemplo, el del protagonista de «El ladrón digno»-, he puesto unos apellidos cualesquiera, disfraz de los verdaderos, que harto conoce el público y que no deben entregarse de nuevo a su voracidad.
Lo que lamento es no poder reproducir la glosa que Lardeiro traza entre líneas de cada una de estas historias de suicidios, glosa profunda y sugestiva. A lo que los interesados refieren añade Trifón datos adquiridos en el lugar del «hecho de autos», descripciones precisas de personas y cosas, antecedentes que dibujan el escenario, retratan al héroe, e iluminan el texto y contribuyen a su exacta comprensión. Aquellos de mis lectores que lo deseen pueden acudir a la fuente en que yo bebí, seguros de no quedar defraudados.
Vayan a la Casa de Canónigos, por la mañana, de diez a dos, y pregunten por Trifón Lardeiro. Si no estuviera, porque los deberes del cargo -citaciones, emplazamientos, diligencias- suelen distraerle bastante fuera del Juzgado, le encontrarán, de fijo, todas la tardes, de tres a nueve, en la «Casa González», tienda de vinos, licores y comidas, plaza de las Salesas, 6.
—13→
—15→
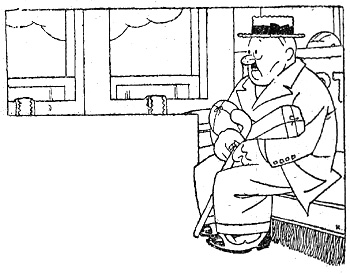
«10 de julio.- Veraneo en El Escorial, y como voy y vuelvo todos los días a Madrid, con tanto ir y venir he adquirido una sólida cultura ferroviaria. Dios me perdone la jactancia, pero creo que podría comprometerme a desempeñar cumplidamente, sin quebranto del servicio, las delicadas funciones de jefe de estación. Ya conozco los trenes por el número que tienen y no por su apelativo vulgar. Las personas extrañas al camino de hierro hablan del «expreso de Galicia» y del «rápido de Santander»: nosotros, los iniciados, hablamos del «once» y del «cinco». Ya distingo, antes de verlas, por el jadear de sus pulmones de acero, las máquinas del «400», pesadas, poderosas, que arrastran el rosario interminable de los convoyes de mercancías; las del «4.600», que traen a la memoria, cuando el humo las envuelve, la caricatura de un señor muy gordo fumando en una pipa muy pequeña -breve la chimenea, al aire la caldera que se diría que —16→ quiere escaparse del carro donde gira raudo el ciempiés de las ruedas; las del «120», las primeras que circularon, jirafas de vapor que yerguen el cuello esbelto y fino, en las que perdura aún la vanidad con que antaño estrenaron la vía, ante los ojos asombrados del gentío que para verlas corrió desde lejos, y que exhiben en el lomo, escrito en letras doradas, el nombre del poeta, el santo o el guerrero que en la pila bautismal hubo de imponerles un siglo romántico... Ya sé lo que significan el pitar del jefe, la campanilla del mozo, el guiño del semáforo, los movimientos del disco de señales, el silbido imperioso que pide paso y el silbido largo que pide freno...»
«14 de julio.- La nomenclatura de los trenes brinda materia de abundantes meditaciones. En un principio se clasificaron según el servicio -el transporte recibió su título de las cosas que conducía-. Dos fueron los tipos fundamentales: el correo y el mercancías. Y no había más. Un lógico engranaje unía el continente y el contenido, y una lógica subordinación enlazaba lo de dentro y lo de afuera. Pero vinieron luego otros trenes bien distintos, que se definen de diferente manera. Para bautizarlos ha —17→ habido que cambiar de modo y acudir a la velocidad o al punto de destino: surgen así los rápidos y los expresos. Ya no importa lo que viaja: importa el tiempo invertido en el viaje. Ya no son las cosas que se trasladan de sitio las que imprimen carácter al vehículo, sino la celeridad del traslado. Rápidos y expresos sólo acarrean personas, que valen menos que cartas y géneros comerciales, por cuanto no trascienden al rótulo del convoy que las lleva, y que tienen el egoísmo mal educado de quienes, con el ansia de alcanzar pronto la meta, corren, corren, despreciando todo lo que encuentran en el camino -apenas si los minutos que impone el mudar de máquina, la torna de agua, y a la carrera de nuevo, para adelantar a los trenes modestos que siguen el mismo itinerario, pero lentamente, y para cruzar como una exhalación delante de esas estaciones humildes que no merecieron, en el cuadro de marcha, sino el desdén de unas comillas, inri de los pueblos insignificantes donde nunca detiene su pompa el tren de lujo. En cambio el tren tranvía...»
«Tren tranvía equivale a democracia, porque democracia vale tanto como igualdad, y como iguales trata a todos el tren tranvía, hasta a las aldeas de vecindario somero, caserío pobre y andén diminuto, iluminado por la llama triste de los faroles de aceite, y que muy de tarde en tarde resuena bajo la planta de un viajero...
—18→A ninguno le niega la deferencia de un minuto de parada, y un silbido al llegar y otro al partir.
»Yo amo los trenes tranvías, por populares y corteses; por sus vagones, de compartimientos francos, abiertos, sin esas portezuelas que dan a los de correos y expresos un aire hosco de pasillo de hotel; por sus balconcillos acogedores, que comunican un tono jovial de excursión a la clásica y solemne pesadumbre de todos los viajes, y permiten asomarse al exterior con un desembarazo que para sí quisiera el viajero del rápido, víctima de la estrechez de las ventanillas, alineadas como nichos, y de la sucia transparencia de los cristales que se levantan sobre el letrero conminatorio y las reglamentarias advertencias de peligro...»
«15 de julio.- Sin embargo, guardo mis mejores afectos para otro modelo ferroviario, la invención más feliz de cuantas enorgullecen a las Compañías: el tren ligero. Con el crecimiento incesante de la gran ciudad nacen los trenes tranvías, que prestan, a los núcleos de población enclavados en diez kilómetros a la redonda, servicio análogo al de los mil vehículos que atraviesan las calles de la capital, trole —19→ en alto y campana al pie. Pero tren y aun tranvía suenan a pesadez, a moles que cambian de lugar gracias a formidables instrumentos de propulsión. Podremos suponerles veloces como centellas, mas siempre perdurará en nosotros su silueta abrumadora y maciza. Por eso, ¡qué tremenda evolución la que aportan, a nuestras ideas tradicionales, estas dos palabras que un espíritu vulgar juzgaría indiferentes: «tren ligero»! Vemos los trenes y cuanto les rodea a través de un prisma, en cuyos cristales dejó el hierro su huella firme y dura. «Caminos de hierro», dice la razón social de las empresas que los explotan, y bajo la inflexible rigidez del metal se ha formado en nosotros un concepto de difícil mudanza. Las locomotoras, los talleres y depósitos, las obras de fábrica -puentes, túneles, viaductos-, los mismos trenes, casas ambulantes compuestas de comedor, cocina, dormitorio, salones... todo contribuye a asegurar en nosotros una sensación de reciedumbre, de consistente solidez, de masas enormes que un titán arrastra, sobre dos cintas de acero, entre resoplidos fatigosos de vapor... Así fue de afortunada la creación del tren ligero. Porque, sin quererlo, referimos la ligereza, no sólo a la velocidad, sino también a las unidades que componen cada convoy, y, sin quererlo también, atribuimos a los coches una gracia sutil, y les creemos un poco rebeldes a la severa —20→ ordenanza de la gravedad, tal vez tornadizos e inconsecuentes, algo veletas, llenos de un espíritu burlón y ágil -¿y por qué no haciendo cabriolas, saltando a la rueda coja de traviesa a traviesa y jugando a justicias y ladrones en los túneles o a morderse el furgón de cola con el colmillo de las bielas?
»Tren ligero significa tren falto de seriedad. En ser puntuales está la seriedad de los trenes. Y el tren ligero, «mi» tren ligero...»
«18 de julio.- Mi tren ligero sale del Escorial a las ocho menos cuarto y debe llegar, ¿comprendéis?, «debe llegar» a Madrid a las nueve. Un tren ordinario, cualquiera de los correos o rápidos de las líneas del Norte o del Mediodía, llegaría precisamente a las nueve, salvo contadas excepciones. Mi tren ligero no tiene, en realidad, hora de llegada: he ahí otra razón de mi afecto. Se sabe cuándo empieza el viaje, mas no puede saberse cuándo termina, y esta incertidumbre anima un trayecto que de otro modo sería intolerable, y pone una nota simpática de vago azar en la implacable cronometría ferroviaria.
»Mi tren ligero tiene cinco vagones, uno de —21→ primera, otro de segunda, dos de tercera y el furgón. Los vagones, de modelo antiguo, reformados, se parecen interiormente a los de balconcillo de los trenes tranvías, pero descansan en cuatro ruedas nada más, con lo que ganan en incomodidad lo que pierden en peso; y como su armadura carece de robustez, las paredes oscilan muy elegantemente, el viento de la marcha abre y cierra las puertas a capricho, y las ventanillas, en sus marcos inseguro, sostienen un redoble continuado que ningún cabo de tambores podría imitar.
»El viajero quiere dormir, pero se lo impide el diabólico jazz-band de llantas, rieles, cadenas y cristales. Quiere leer, pero no le deja el balanceo de gabarra en mar tempestuoso. Quiere asomarse y alegrar la mirada en el paisaje, pero retrocede ante el temor razonable de que uno de los vaivenes precipite su cuerpo en el vacío, o se venga abajo la frágil armadura si apoya las manos en el quebradizo alféizar. Quiere entregarse a sus pensamientos, pero la mirada descubre el cielo a través de la techumbre rota, o advierte la inquietud de los equipajes hacinados en la desvencijada rejilla, y entonces encomienda el alma a Dios, dedica un recuerdo angustioso a los parientes cercanos, cruza los brazos y reza el rosario, o bien busca un honesto solaz en el bonito juego de los pulgares que se persiguen como el gato y el ratón, —22→ y espera, resignado, lo que su suerte le depare.»
«20 de julio.- ¡Villalba, Torrelodones, Las Matas, Las Rozas, El Plantío, Pozuelo..., con cuánta devoción pienso en vosotros! Ciento cincuenta veces os he visto este verano, porque otras tantas he hecho el viaje del Escorial a Madrid o de Madrid al Escorial. Os he visto a primera hora, cuando el madrugón tiñe con su lividez desencajada el rostro de los viajeros y las bocas se deshacen; en bostezos infinitos. Os he visto a medio día, cuando el sol abrasa las tierras y pasan kilómetros y kilómetros sin que alma viviente anime su caliginosa soledad. Os he visto ya de noche, cuando los jefes de familia, rematada la tarea, regresan al hogar cargados de paquetes, según uso y costumbre de veraneantes dignos. Sin vacilación alguna sabría distinguiros entre mil pueblos, por el resplandor de vuestras luces, por el eco de vuestras campanas. He trabado amistad íntima con Pedrote, dueño de «Las Tres BBB», el mejor almacén de Villalba; con don Paco, el farmacéutico de El Plantío, y con doña Antonia, la estanquera de Las Matas, y con todos los industriales, hombres de negocios y ciudadanos —23→ en general que tienen necesidad de ir frecuentemente a la Corte y habitan en los lugares de mi cotidiana peregrinación. Mi nombre debe figurar en el padrón de vecinos honorarios de las ocho villas que jalonan la ruta Madrid-Escorial. No hay festejo ni calamidad pública que no me apunte en la lista de generosos suscriptores. Ya los cosarios me sonríen, y advierto en su sonrisa un aire amable de camaradería...»
«27 de julio.-El maquinista de mi ligero tiene la novia en La Navata, y el revisor aspira al campeonato de tresillo que se disputan los veraneantes de Las Rozas. Y claro... Pero hay que darse cuenta de las cosas y reconocer que no es extraño que nuestro tren salga de La Navata y de Las Rozas con veinte minutos de retraso. Y no fuimos nosotros, sábelo bien, honrado maquinista, no fuimos nosotros los autores de aquel anónimo dirigido a tu novia y que os puso en trance de romper las relaciones: fue Pertegor, el comandante retirado de la Guardia civil, hombre ordenancista, absurdamente exacto, el cual comprendió que si reñíais llegaríamos media hora antes a Madrid... ¡Viejo solterón! Discúlpalo, porque se llena de —24→ envidia en cuanto ve una pareja amartelada. Y respecto al revisor..., ¡ah, qué momentos de ansiedad hemos atravesado! ¡Y qué alborozo el de todos los viajeros cuando, la tarde de la partida final, a las tres horas y cuarenta y dos minutos de parada en Las Rozas, supimos que había ganado la copa! ¡Qué ovación le tributamos y qué cerveza de honor le ofrecimos en El Escorial, a las once y media de la noche! No en balde se convive durante dos meses y medio con un hombre. Nosotros, los de siempre, los abonados al ligero de las ocho, le hemos cobrado profundo afecto, y por nuestra tuvimos su victoria.»
«1.º de agosto.- La estación del Escorial queda a dos kilómetros del pueblo -dos kilómetros de carretera polvorosa y pina-. Veinte veces cada día la recogen los autos de servicio, moles inmensas que en las curvas toman un balanceo poco grato para el viajero de la imperial. Las ramas de los árboles lamen el puente de estos bergantines de la meseta castellana. Los pasajeros que lo ocupan han de bajar la cabeza, si no quieren que les hieran el rostro los flecos del verde dosel. Y así, todo se vuelven reverencias y cumplidos. Jamás castaño —25→ alguno, de cuantos crecen sobre la haz de la tierra, recibió tantas cortesías como los que bordean el camino que desde las alturas del Escorial conduce hasta el tren. En recibirlas ponen tal vez hojas y brotes una secreta satisfacción. Represalias forestales. ¡Que se humillen, que se humillen ante los troncos centenarios estas manos orgullosas que empuñan el hacha del leñador y las tijeras de podar!
»La tarifa del transporte de viajeros responde a criterios equitativos, merecedores de alabanza: la subida cuesta tres reales; la bajada, dos. El cuadro de precios hubo de tropezar con serios obstáculos en el Ayuntamiento, cuando la Compañía concesionaria lo sometió a su examen. Ediles despiertos observaron que resultaba más económico dejar la villa que entrar en ella; que había allí una prima indirecta a favor del que se marchaba, y que no parecía buen sistema de atracción de forasteros encarecer la llegada y abaratar la salida, sino que, muy al contrario, debiera abrírseles la puerta para que entrasen cómodamente, y cerrarla luego, para que las mismas dificultades del retorne asegurasen la estancia. El asunto enconó los ánimos y hubo de requerirse el dictamen de un letrado, el cual, tras de prolijas razones, logró persuadir al Ayuntamiento de que no existía el peligro que los recelosos munícipes señalaban puesto que, como regla general, el beneficio —26→ de la bajada presuponía el previo abono de la subida. Y con esto se tranquilizaron todos.
»Dentro de los tres y los dos reales está comprendido el transporte completo y normal; es decir, el transporte del viajero sentado. Porque la Empresa, incansable en su deseo de hallar fórmulas justas, acaba de establecer dos peajes especiales: el de plataforma y el de estribo. Los viajeros que vayan en la plataforma, de pie, pagarán sesenta céntimos por subir y treinta y cinco por bajar; los que vayan en el estribo, colgados de la barandilla, jinetes en el «capot» o asidos al salvabarros, acrobacias familiares a los madrileños que se sirven del tranvía, pagarán diez céntimos menos. Finalmente, como durante julio y agosto el tren de los maridos viene lleno, y el auto, abarrotado hasta los topes, no puede con tanta carga y se para fácilmente todas las tardes, a mitad del camino, en el repecho, la Empresa facilita unos billetes que aseguran el viaje gratuito por el llano, pero que imponen el deber de apearse y arrimar el hombro en las pendientes, para ayuda del motor, que sufre el asma propia de la vejez: vencida la cuesta, los pasajeros auxiliares -«bidones de complemento» les llaman- ganan de nuevo su sitio: y rematan la jornada muy ricamente. El procedimiento no carece de ventajas. Algunos ciudadanos emprendedores lo han propuesto a la Compañía de los ferrocarriles —27→ del Norte, con el fin de abaratar las excursiones a la Sierra, y parece que la idea no ha sido mal recibida.»
«8 de agosto.- ¡Horrible pesadilla la mía de esta noche! Soñé que me había muerto, y que mi cuerpo y mi alma emprendían un viaje a velocidades espantosas, en un tren infernal que devoraba el espacio... Nos deteníamos en todos los astros, y mi departamento fue poco a poco llenándose de extraños seres. Cada hora me pedía el billete mi carcelero, un diablillo de sonrisa cruel. Pronto la estrecha cartulina desapareció, triturada, entre las pinzas insaciables, y entonces comenzó mi suplicio. Primero me taladraron los dedos, con precisión sañuda, falange por falange; después, la palma de la mano, hasta que la dejaron como la de un Cristo. Le tocó luego el turno al brazo, y, lentamente, las tenacillas hundieron su diente de acero en la muñeca, en el codo, en el hombro... Llegaron enseguida al tronco, y se recrearon en trazar, alrededor del ombligo, una espiral que, con avaro desarrollo de sus curvas envolventes, alcanzó las caderas y penetró en la sombra del sexo... Mi cuerpo era una pura llaga. Supe al fin la verdad, la tremenda verdad: —28→ me habían condenado a recorrer el éter infinito durante millones de años, y a sufrir, de hora en hora, los picotazos de mi carcelero, el demonio revisor, mientras mi carne maltrecha renacía sin descanso, en una floración milagrosa, para ofrecer de nuevo su pulpa sensible a todos los dolores del tormento...
»En vano imploré clemencia: mis compañeros de cadena no me entendían, ni siquiera escachaban los gritos de desesperación que salían de mi boca. Y veinticuatro veces cada día mi verdugo entraba en nuestro departamento, entreabiertos los labios finos, tras de los cuales la dentadura relucía con un blancor feroz, y dispuesto el alicate.
»Yo recordaba con envidia las pocas veces que subí a los trenes de la tierra sin billete, cuando apremios de tiempo no me dejaban tomarlo. ¡Cuánto hubiera dado por poder defraudar también a la diabólica compañía que me arrastraba de estrella en estrella!»
«¡Oh, el aguijón en mis glúteos! Si alguna vez me permití pellizcar golosamente las grupas apetecibles que se ponían al alcance de mi mano en la plataforma de los tranvías o en las obscuridades del cine, bien caro lo pagaba ahora. —29→ Desde la edad lejana de los azotes paternales no conoció esa zona de mi cuerpo suplicio parecido. ¡Y cómo duele, cómo duele! Porque todo lo que sirve de muelle asiento a nuestra anatomía, es masa que centuplica el daño cuando se la flagela y despedaza...»
«... ¡¡No, por Dios, ahí no, ahí no!!»
«Y fue en el instante en que mi callo -un callo del dedo meñique que padezco hace cinco lustros- sintió traspasadas sus durezas inexpugnables bajo la garra del bárbaro interventor, cuando desperté, temblando todavía, como si mis nervios hubiesen recibido y no sonado la atroz mordedura.»
«13 de agosto.- Muchos males me ha traído este veraneo, que en mal momento emprendí: ninguno de tanta trascendencia como el del culto a la puntualidad, verdadera religión que convierte el tiempo en altar y en santos sus —30→ unidades de medida. Hay expresiones corrientes -«mañana nos veremos», «el domingo escribiré»- que encierran un sentido de libertad pocas, veces comprendido y casi nunca disfrutado. La promesa de cumplir un encargo la semana próxima deja a nuestro albedrío el elegir cualquiera de sus siete días; aun la cita para uno fijo, miércoles o lunes, nos permite desenvolvernos desembarazadamente dentro de su ámbito solar, e incluso la precisión de una hora dada -las once, las cuatro- señala apenas un punto de partida, que en nuestra habitual condescendencia respecto a cuestiones de exactitud alcanza hasta la hora siguiente. Lo horrible empieza cuando el hombre adquiere el hábito de pensar que tienen una realidad tangible, no sólo los años, los meses, los días y las horas, sino también los minutos. Lo horrible empieza cuando el hombre acepta voluntariamente la esclavitud que le imponen sesenta tiranos cada hora, que son mil cuatrocientos cuarenta tiranos cada día...
»Los estudiantes cuentan por años de carrera, término bien holgado, que hasta se les antoja lento en el caminar de la vida, y así ríen con la feliz ilusión juvenil. Los labradores cuentan por estaciones, turno implacable de la naturaleza, y el saberse súbditos de fuerzas superiores e infinitas lleva a su alma serenidad y resignación. Los empleados cuentan por meses-nómina, —31→ cómputo comercial, la factura de la tienda, el recibo del casero, prosa vulgar, empobrecedora y envilecedora. Las domésticas y los dependientes de comercio cuentan por semanas, y las ven a través de la vacación del domingo. Los obreros cuentan por días, bajo la pesadumbre del mañana, que quizás amanezca sin jornal -pesadumbre del pan nuestro de cada día-. ¡Los ferroviarios a la fuerza, como yo, contamos por minutos! ¡Y qué odio el mío contra esos aparatos infernales que anidan en el bolsillo del chaleco para vigilar de cerca el trajín de nuestra oficina principal, o aprisionan la muñeca para sumar los latidos de la sangre, o presiden el mundo hogareño desde la pared del comedor, indiferentes a las venturas y desgracias familiares, o tienden sobre el caserío apiñado la fría luz de una esfera blanca y el son imperturbable de una voz de metal!
»Yo Antes creía que «las 9'42» y «la 1'23"» eran cosas que un ciudadano ponderado y digno debía desdeñar; hoy me parecen categorías imponentes, no por momentáneas menos ciertas, y desde que sé lo que valen los minutos sufro sesenta veces cada hora y mil cuatrocientas cuarenta veces cada día la pena de comprender que se me va, que se me va el «divino tesoro» de Rubén, y que no puedo detenerlo...»
—32→«1.º de septiembre.- ¡Primero de septiembre! Llevo dos meses largos de trajín. He recorrido seis mil kilómetros en sesenta días, y por doquiera encuentro relieves de mis peregrinaciones -en todos los bolsillos, billetes taladrados y sin taladrar, amarillentos, azules, marrones; de un solo color unos, los sencillos; otros, los de ida y vuelta, con una banda encarnada de colegiala de monjas. Mis uñas se han vestido de riguroso luto, un luto que no remedia el lavabo ni alivia la manicura, impotentes los dos para librarme de la carbonilla tenazmente adherida a las yemas de los dedos. Cuando cruzo una puerta, mi mano se tiende, a impulso de la costumbre, en busca del portero que pica los cartones del peaje. Al andar procuro mantenerme en equilibrio, abierto de piernas, cual si el pavimento de la calle oscilara como el piso de los vagones. Una absurda obsesión ferroviaria me domina. El domingo último llegué a misa en el momento en que el sacerdote iba a alzar. Instantáneamente convertí los rituales campanillazos del acólito en señal de salida, la nave en andén, los devotos en viajeros, la bóveda en marquesina, el incienso en vapor de locomotora, y temeroso de que sonara el pito del jefe, me metí en el primer confesionario que topé cercano, lo cerré por dentro y, tras de acomodarme en la portezuela que sabe de los pecados varoniles, y que para mi locura era —33→ ventanilla de un tercera, dirigí al gentío arrodillado esa mirada curiosa y un poco impertinente que tiene siempre el que se va para los que se quedan... Así me estuve, entre la indignación silenciosa de los fieles, hasta que el sacristán vino a sacarme de mi error y del penitenciario recinto que mi gabardina había profanado con la irreverencia de su vuelo seglar.
»Las imágenes que pueblan mi fantasía, vaciadas todas en el mismo molde, me persiguen con tenacidad extraña. Los nuevos modos municipales reguladores de la circulación -silbatos, signos luminosos, timbres -exacerban mi manía de ver en cuanto me rodea formas y ecos ferroviarios. Convoyes interminables diríanse los grupos de ciudadanos que se apiñan en las aceras; estaciones de parada los lugares de descanso; máquinas poderosas, que esconden humo de vanidades y fuego de pasiones, los estímulos que nos empujan. ¿No recuerda la sucesión cansina de las horas ese monótono traqueteo de las llantas sobre la juntura de los rieles? También nosotros engullimos briquetas alimenticias y buscamos el agua que refrigere nuestros labios. También nosotros arrastramos cargas de familia, y sin lubrificantes que suavicen los ejes. También, a veces, rotas las cadenas de enlace, queda perdido en la soledad del camino uno de los nuestros, al que nunca tornaremos a encontrar... ¡Y la —34→ muerte es como un túnel que abre su boca de tinieblas para devorarnos, y todos querríamos creer que más allá del negro agujero, que se hunde en los senos ardientes de la tierra, otra luz, inmortal ha de venir a despertar los ojos dormidos!»
«10 de septiembre.- Un mes de suplicio aún... No podría resistirlo. Prefiero morir, y morir debajo de las ruedas de un tren, puesto que el tren es el culpable de mi muerte. Cerca de Torrelodones, en la ruta de mi calvario veraniego, he hallado lugar propicio para el trance último, al término de una pendiente donde los maquinistas frenan, en el kilómetro 38. Y aquí he venido, andando desde la estación inmediata. El rápido pasará a las siete y cuarenta y cuatro. Son las siete. Tengo tiempo. He traído papel y estilográfica, y escribiré mis impresiones, mejor dicho, mis confesiones finales.
»Los postreros rayos del sol encienden reflejos de oro en la doble vía. Estoy sentado en el balasto, ¡asiento bien incómodo! Sépanlo aquellos que hayan de seguir mi ejemplo: hoy, por vez primera en mi vida, he echado de menos las duras tablas de los coches de tercera. Y estoy sentado en el centro, equidistante de los dos carriles, encogido de piernas, el block sobre —35→ las rodillas, huyendo de los regueros de grasa negra, llanto de los ejes en su incesante girar: la experiencia me ha enseñado que estas manchas se quitan difícilmente de la ropa, y yo amo la pulcritud.
»Un ramillete de silvestres florecillas, que crece junto a una traviesa, asoma su perfumada debilidad, como un acorde delicado en el terceto que forman el roble, el hierro y la piedra. Corto una de las humildes compañeras de infortunio y la prendo en la solapa: los pétalos amarillos componen, con el tono obscuro de la americana, una fúnebre alegoría. Moriremos juntos: acaso hemos empezado a morir ya.
»Recuerdos de los años escolares acuden a mi memoria, años que transcurrieron en una lejana capital de provincia. ¡Cuántos novillos hice para ir al puente de la Chanca a esperar el tren correo, y con qué emoción le aguardábamos, bien asidos a la barandilla, y qué angustia la nuestra cuando surgía la locomotora y, en medio de un horrísono fragor, atravesaba el viaducto arrojándonos al rostro el abrasado aliento de la caldera! ¡Y cómo admirábamos mis camaradas y yo la tremenda pesadez del convoy, que convertía en delgadas láminas informes las monedas de cobre que habíamos colocado encima de los rieles!»
—36→«¡Las siete y cuarto! Ahora suenan los timbres en la estación del Norte; los viajeros rezagados suben presurosos a sus departamentos, y estallan los besos femeninos de las despedidas, besos húmedos, sonoros, un poco infantiles, besos clásicos de andén. Parte el rápido suavemente, sin violencia en la arrancada, con un fuerte resoplido de sus pulmones gigantes. Ya está en marcha, y cada vuelta de las ruedas lo acerca más a mí...
»Sopla una brisa fresca, que me estremece: la encuentro desagradable. Me subo el cuello de la chaqueta, hundo mis manos en los bolsillos para calentarlas un instante, y estornudo. ¡Qué imprudencia la mía, salir de casa desabrigado! Tengo propensión a las corizas, y un enfriamiento es tan molesto... ¡Y que lástima que no me sirvan para otras ocasiones estas útiles enseñanzas que aprendo ahora! Pero hay sucesos que no pueden repetirse...
»Después que todo haya pasado, trasladarán mis restos a Villalba, en una vagoneta o en un furgón. Y lo que de mi espíritu perdure en la maltrecha anatomía, se regocijará si considera que va en tren y sin billete. ¡Venganza póstuma de un ciudadano que ha enriquecido la caja ferroviaria! Sí, el Norte notará mi ausencia. Soy el único español que ha viajado pagando siempre a tocateja la tasa del peaje. Como voy a morir, no tengo inconveniente en —37→ declararlo. ¡Líbreme Dios de hacerlo antes y en público! Porque me habría muerto de vergüenza, así, con todas sus letras: de vergüenza. ¡Qué sofoco el de aquella noche!...
»Tomé asiento en el primer expreso de Hendaya: Cinco viajeros ocupaban ya el departamento. Llegó el interventor, y a su mudo ademán petitorio respondieron mis cinco compañeros con otras cinco palabras breves, cortantes , si no displicentes:
»-Pase.
»-Pase.
»-Autorización.
»-Volante.
»-Carnet...
»Yo escuchaba desde mi rincón, azoradísimo, humillada la frente, las orejas ardiendo. Cuando me tocó el turno, habría dado mi paga de un mes por disponer, como los otros, de una de las milagrosas fórmulas de privilegio... Pero yo no llevaba ni pase, ni autorización, ni volante, ni carnet: yo llevaba un billete, un modestísimo billete de primera, acabado de adquirir en la taquilla y que había perdido ya su virginidad entre los alicates del portero. Lo saqué disimuladamente para que no me lo vieran... ¡y me lo vieron! El primer sorprendido fue el interventor, el cual, lleno de desconfianza, miró y remiró el reglamentario cartoncito, comprobó la fecha y el número del —38→ tren, me lo devolvió y se alejó sin despedirse.
»Mis compañeros comenzaron entonces a inspeccionarme. ¿Qué clase de pájaro sería yo, que no tenía un pariente, un amigo, del cual conseguir alguno de los mil modos de viaje económico o gratuito? El que a mi vera iba respiró fuerte, y, tras de abrocharse el botón del bolsillo interior de la americana, cruzó los brazos, en la actitud del hombre resuelto a todo. Mi vecino de enfrente hubo de comprobar, una por una, la cerradura de sus maletas, y no estuvo tranquilo hasta que colocó sobre las rodillas, bien sujeto por el asa, el saco de mano. Otro viajero levantóse y, al pasar delante de mí, me deshizo un callo con alevosía y premeditación, y ni se dignó siquiera ofrecerme las excusas usuales. Y el caballero anciano, desde su asiento cercano a la ventanilla, sostenía entre tanto un palique salpicado de perversas intenciones:
»-¿Han leído ustedes la noticia del último robo en el correo de Asturias? -dijo, guiñando un ojo expresivamente.
»-La policía de los trenes deja mucho que desear -repuso el del maletín, quién, no contento con guardarlo asido del asa, se lo encajó entre las piernas, para mayor tranquilidad.
»-Claro -comentó mi vecino de enfrente-; no sabe uno dónde se mete ni con quién se —39→ mete -y había en su tono y en su gesto una ofensiva alusión a mi humilde persona.
»-Hay que vivir prevenidos, muy prevenidos -recomendaba el anciano, mientras su boca sin dientes se abría en una sonrisa maliciosa.
»Yo quería hacerme el distraído, pero en vano. Sentía clavadas en mí las pupilas fiscalizadoras de los demás viajeros. Una atmósfera de malestar, de recelo, de inquietud, se cernía a mi alrededor. Y, a la postre, me vi obligado la balbucir unas explicaciones torpemente urdidas y ruborosamente expuestas...
»-Perdónenme. Pago billete ordinario completo, pero soy una persona digna. Impónganse ustedes la molestia de leer estas cartas de recomendación, que me acreditan cerca de autoridades conocidas de todos... Comprendo la sospecha, el temor de ustedes... Es tan poco frecuente mi caso en los ferrocarriles españoles, descubre una orfandad tan grande de amistades y trato, que la prudencia aconseja que se adopten precauciones con nosotros... Pero insisto en asegurarles...
»Se desarrugaron un poco los entrecejos, depusieron sus hostiles actitudes mis enemigos y pude cobrar aliento. Sin embargo, un quíntuple suspiro de alivio subrayó sus adioses cuando bajé en El Escorial, y antes de salir de la estación, en pleno andén, hube de jurar, y —40→ no he faltado al juramento, que nunca, nunca jamás enseñaría el billete sino en el pasillo, a hurto de la gente, para que no juzgasen mal de un pobre ciudadano que sólo sabe tomar el tren visitando primero la taquilla...»
«¡Las siete cuarenta y dos! Dentro de dos minutos... Oigo ya el lejano rumor del rápido en marcha: los rieles, dilatados por la canícula, se transmiten unos a otros fácilmente el ronco bramido del huracán de hierro que los aplasta un segundo bajo su inmensa mole, y que avanza veloz, con un crescendo de tempestad. La línea dibuja ahora una curva de radio muy extenso, y el tren corre delante de mí. Yo lo contemplo como debe contemplar un condenado a muerte las filas de soldados que forman el cuadro fatal.
»Sobre la claridad crepuscular del horizonte se dibuja la negra silueta rauda. La máquina. Una masa obscura luego -el furgón de los equipajes-. Después, echadas las cortinillas, con vaga penumbra de dormitorio, los coches camas. El restaurante resplandece como un ascua de oro. Le siguen tres coches de primera. Y a la luz roja del vagón de cola responde la llama —41→ del hogar, que tiñe de rojo también el ténder...
.....................................................
»¡Las siete cuarenta y cuatro! El tren se ha escondido en lo hondo de una trinchera. Llega hasta mí el jadeo de la locomotora, que traza en el aire inmóvil su rúbrica de humo. Ya debía estar aquí...
.....................................................
»¡¡Las siete cuarenta y cinco!! ¡¡El tren, el tren!!... ¡Oh, el chorro de luz del faro, que me envuelve, me fascina, me deslum...!»
—45→

«Yo hubiera deseado, señor juez, dejar huellas perdurables de mi paso por la vida. No quiso Dios concederme virtud alguna de las que colocan a los hombres sobre la masa gris y vulgar de sus semejantes -la palabra, la pluma, el pensamiento, la voz...-. En ningún aspecto logré distinguirme de quienes me rodeaban; y tan pobre me vi de merecimientos, que hube de buscar en la Administración refugio para mi insignificancia, y acabé en funcionario.
»Durante treinta y cinco años he desempeñado religiosamente mis deberes burocráticos. Jamás conoció mi oficina jefe más asiduo, más atento observador de las leyes, más fiel y subordinado. Con la primera campanada de las diez tomaba asiento ante mi bufete, y la primera campanada de las dos me sorprendía pluma en ristre y Alcubilla al margen... Ignoro si hubo o no competencia en mis dictámenes y si en mis propuestas acerté a descifrar la formidable maraña administrativa: lo que si sé es que pocos o ninguno habrán podido superarme —46→ en el respetuoso comedimiento de la prosa oficial. Y perdone usted, señor juez, esta postrera presunción del último de los letrados adscriptos a lo Contencioso, pero tal vez no quede de mis servicios otra memoria que la de mi cortesía.
»Porque yo he sido, ante todo y sobre todo, un empleado cortés. También en los Ministerios existen fórmulas de buena crianza, y cánones de corrección y compostura que obligan a los Negociados en sus relaciones entre sí, con los superiores y con el público. ¡Qué amor el mío en el aderezo de los considerandos impecables! ¡Qué pulcritud la de mis citas y observaciones! ¡Qué pulimento el de la frase, libre de aristas punzadonas y relieves cortantes! «... El precepto según el cual la infracción del Reglamento será castigada con la expulsión, permite suponer que el legislador no vio con agrado las infracciones reglamentarias...» «... Puesto que la apelación debe entablarse precisamente dentro del tercer día, cabe inferir que la que motiva la consulta, presentada tres meses y medio después, se halla quizás fuera de plazo...» El áspero deber me obligó a menudo a denegar peticiones, a sostener la procedencia de multas y correctivos, a oponerme a solicitudes nocivas al interés público; mas he usado siempre maneras tan suaves y palabras tan discretas en la redacción de las minutas, —47→ que los amables cumplimientos de la forma hacían olvidar las amarguras del fondo.»
¿Quien habrá establecido la escala de los tratamientos oficiales? ¡Vive Dios que no le acompañó el acierto! Los directores generales tienen «ilustrísimo», «excelentísimo» los ministros, y yo creo que dice más el superlativo directorial que el ministerial. La excelencia es una simple ponderación de bondad aplicable a todas las cosas -hay zapatos excelentes, paraguas excelentes, garbanzos excelentes-. Al calificarlas así alabamos su calidad, como alabamos la de los ministros cuando les titulamos «excelentísimos señores». Lo ilustre, en cambio, sólo con violencia podría atribuirse a sujetos distintos del hombre: hay linajes ilustres, familias ilustres, individuos, colectividades ilustres, pero a nadie se le ocurrirá que las sardinas gallegas, excelentes en su clase, deban estimarse ilustres, como tampoco podrían serlo los géneros ingleses, que no admiten mejora en su condición de tejidos. La iglesia, sutil y exquisita, distingue a sus dignatarios con honras que revelan mayor acierto: llama «reverendos» a los obispos, por el respeto que se les debe; «eminencias» a los cardenales, por —48→ la posición destacada que ocupan en la jerarquía y, coronando la escala, en el grado supremo, la suprema virtud también, la Santidad. ¡Qué estúpidos los seglares, que tras de mucho cavilar no hemos hallado sino ese inexpresivo membrete de «majestad», que habla de pompa y ornato, de la presencia exterior, del decoro de afuera, cual si no hubiese en la realeza otros valores morales de mejor alcurnia, o cual si la monarquía se redujera a la solemne tiesura de un paso de Corte!
»Pláceme, en cambio, la fórmula que pone término a los documentos administrativos, el «Dios guarde a usted muchos años». Tuve yo un tío, que murió de jefe de Sección de Gracia y Justicia y que fue el más cumplido burócrata que jamás conocieron las covachuelas ministeriales. Cuentan de él que el mismo día que condenaron a muerte a Relier, alguacil de uno de los juzgados de la Corte y autor del célebre crimen de la Cuesta, hubo de acordar que se notificara al asesino el acuerdo recaído sobre una instancia en que había interesado no sé qué zarandajas del escalafón de subalternos. Mi tío, feroz esclavo del trámite, no pensó nunca en detener la marcha del expediente, cualesquiera que fueren las circunstancias del corchete peticionario, a quien seguramente que no preocupaban entonces las posibilidades de ascenso; sin embargo, la realidad se impuso, y —49→ en vez del «Dios guarde a usted muchos años», que habría sido hasta macabro, mi tío consignó el famoso «Dios guarde a usted en el otro mundo», que cien generaciones de funcionarios admirarán.»
«Con motivo de la visita a España del Sha de Persia, hubo de corresponderme, en el acostumbrado reparto de condecoraciones, la encomienda del Elefante Blanco. ¡Qué emoción la mía cuando recibí las insignias y el real despacho! Los coloqué en la sala, en lugar preferente, debajo de una fotografía del Sha, y desde entonces, me sentí unido a aquel lejano país, del que sólo guardaba una idea confusa, reminiscencia de los buenos tiempos escolares, y me consagré al estudio de su historia y costumbres. Una Enciclopedia popular facilitó mi trabajo, y no quedó a lo largo de sus inacabables tomos artículo alguno en que la palabra «Persia» saliera a relucir, que no leyese y releyese detenidamente. Parecióme que la merced conferida me obligaba, por fueros de gratitud y deferencia, a convertirme en un a modo de embajador y representante del reino de Persia. Cuando los periódicos publicaban noticias de Teherán dando cuenta de una crisis —50→ ministerial o de un intento revolucionario, la preocupación hacía huir el sueño de mis párpados. Yo no podía permanecer extraño ni indiferente a lo que allí aconteciera, y como propias miraba la fortuna y las adversidades de mi pueblo adoptivo. Mi ensimismamiento, la avidez con que seguía los juicios sobre política extranjera de mi diario favorito, y algunas palabras raras que fluían de mis labios en los momentos de inquietud, despertaron en mis compañeros de oficina fundadas sospechas respecto a la solidez de mi cerebro.
»-Ahmed está rodeado de traidores -me oían murmurar-. El motín de Aderbaiján es sospechoso... Deben vigilar en Tabris...
»Y esos vendedores ambulantes, tocados de gorro turco, falsos hijos de Mahoma que ofrecen tapices persas, me merecían la más afectuosa de las sonrisas: una sonrisa protectora, amable, cuasi consular...
»Un día asistí, por puro compromiso, a una conferencia en un Centro republicano. El orador, con encendido tono, censuraba nuestras instituciones de gobierno, y decía que vivimos «en un régimen bárbaro de despotismo asiático». No pude contenerme, y, poniéndome en pie, repuse, enérgico:
»-No, permítame el conferenciante que rechace el tropo. En Asia hay naciones que pueden codearse con las más cultas y progresivas.
—51→Ahí está, entre otras, Persia, que me ha dispensado, inmerecidamente, una preciada recompensa. Los políticos de Teherán...
»El auditorio no me dejó concluir. Protestas, aplausos y risas generales acogieron mi intervención, y, todo avergonzado, salí del teatro llevado en volandas por dos acomodadores. Cerca ya de la puerta, un republicano consciente me asestó un puñetazo en las narices, y mi sangre se derramó, generosa, en el altar de la lealtad. Cuando entré en casa, debajo de las insignias de la encomienda colgué el pañuelo, empapado en el rojo licor de mis venas -devota ofrenda al soberano que quiso honrarme con una muestra de su alta munificencia.
»Pasaron los años, cayó el Sha -su fotografía perdura en mi despacho, envuelta en una gasa negra- y entre las muestras de cariño que tal vez alivian el destierro del monarca destronado, una ha debido de recibir, llena de conmovido respeto: la carta de un modesto funcionario español, comendador del Elefante Blanco, que le brinda el asilo de un tercero interior de la calle de Hortaleza, donde hallaría seguro refugio la majestad en desgracia...»
—52→«Llevé mi cortesía a la vida entera, y me precio de haberme ceñido sin desmayos al Código que rige en el gran mundo. Yo he besado gentilmente la mano de mil viudas aspirantes a estancos y administraciones de loterías, y me he inclinado como un maestro de ceremonias ante la hija de mi portera, meritoria de mecanografía. He militado en la orden caballeresca de esos varones que ceden la acera a las señoras, se adelantan a franquearles la puerta y les rinden de continuo un silencioso homenaje galante. Jamás consentí que permaneciesen de pie en la plataforma del tranvía, y hasta procuraba tomarlo al principio del trayecto, para ofrecer luego a la Eva de turno el sitio precavidamente ocupado. Cuando mis obligaciones me lo permitían, mi puesto era el de la banqueta que da frente a los viajeros. Nunca he incurrido en la falta de educación que supone el volver la espalda a los que van detrás de nosotros, y mi voz fue una de las pocas que se alzaron contra el retiro de los coches viejos, aquéllos de los dos únicos bancos tendidos a lo largo, en lugar de los cuales corren ahora estos de múltiples asientos unipersonales y bipersonales colocados unos delante de los otros, como si se hubieran hecho más para enemigos que para extraños...»
—53→«Vivimos con tanta prisa que ni espacio nos va quedando para el empleo de las fórmulas de saludo y despedida consagradas por una tradición remota. Cada siglo que pasa les quité una palabra. El uso ha ido afilándolas: a través del tiempo dibujan la silueta de un cono, que tuvo su base amplia en las pomposidades versallescas y que hoy se halla cerca del vértice puntiagudo. Antes de mucho tal vez habrán desaparecido, o de ellas perdurará apenas un gesto callado:
»-Buenas tardes nos dé Dios.
»-Buenas tardes.
»-¡Muy buenas!
»-¡Buenas!
»Acabaremos diciendo: -¡Bu!... Los gramáticos aseguran que el usted de hogaño, otra víctima del desgaste consuetudinario, es hijo de «usarced» y nieto de «vuestra merced»...
»Pero no sólo hemos de atribuir al vértigo de nuestra hora ese proceso de simplificación: también a un cambio operado insensiblemente en las relaciones humanas. Cuando el estado social cotidiano era el de la violencia, y los hombres reñían a cintarazos por un quítame allá esas pajas -¡oh, señor juez, y cómo me duele la mácula de mis giros adocenados en este estudio y comento de modos de finura!-, hacían falta complicadísimas zalemas y pleitesías para llevar al ánimo, lleno de recelos muy legítimos, —54→ una idea de confianza. Hoy existe un supuesto de cordialidad que excusa tan largos menesteres. He aquí de qué manera, a medida que somos mejor criados, disminuyen los requisitos de la buena crianza, paradoja que dejo al buen juicio de su señoría, señor juez, llamado a practicar e imponer algunas en el ejercicio de su elevado cargo... Todavía estrechamos la mano de nuestros amigos, porque muchos no participan de nuestra amistad; todavía saludamos a los conocidos, porque muchos permanecen desconocidos para nosotros. El día en que la fraternidad de los nacidos sea un hecho desaparecerán estos restos de una civilización bárbara, y un tácito acuerdo volverá inútiles los enojosos preámbulos de ahora.»
¿Por qué razón nuestros habituales motivos corteses giran en torno de las extremidades del cuerpo? No lo he podido averiguar. La mano y el pie les prestan asidero: o besamos la mano de los caballeros o nos ponemos a los pies de las señoras. Y no cabe sustituirlos, como si la anatomía no ofreciese partes de calidad más alta. Cierto que el postrarnos de hinojos ante las mujeres, aunque lo hagamos nominalmente, expresa mejor que nada el acatamiento —55→ que les debemos, pero hay que lamentar que la educación haya prescrito, lo mismo para ellas que para nosotros, una fraseología de sumisión y servidumbre. Al plano de igualdad en que suelen desenvolverse las líneas generales del comercio humano, se ajustan mal expresiones que sólo encontrarían lugar propio en labios subalternos.
»Otros aspectos hay, de indudable interés. Ahí está el del indumento... Desconozco qué nexos mediarán entre la etiqueta y esa región fisiológica que da principio allí donde la espalda pierde su honesto nombre, pero el caso es que la longitud de los faldones mantiene íntimo contacto con las ceremonias sociales. La chaqueta, el chaquet, el frac, la levita, apenas si se diferencian más que en la proporción en que cubren la zona posterior de nuestro organismo... ¡Misteriosa coincidencia que acaso alguna vez descubra un investigador paciente! Bástenos a nosotros el hecho de que los varones no se consideren presentables, en trances solemnes, sino cuando llevan bien tapadas las posaderas...
»Y, en suma, ¿en qué consiste la amabilidad, el primero de nuestros valores cortesanos? Yo creo que consiste en interesarnos por una porción de cosas que no nos interesan. El hombre amable dibuja en sus labios una eterna sonrisa complaciente e inquiere noticias que le tienen —56→ muy sin cuidado, pero que demuestran que la vida de los demás ocupa puesto de preferencia en su memoria. El estado de salud de la familia constituye la pregunta inicial de su repertorio: si el estado es bueno, debe celebrarlo, aunque le importe un pito -disculpe, señor juez, lo vulgar de la locución, en gracia de su expresividad-; si es malo, ha de condolerse, aunque le salga por una friolera -siguen las excusas, señor juez-. Cuanto más parezca preocuparse de nuestras cosas, tanto más aumentará en nuestra estimación el hombre amable. En suma, la amabilidad es un capital invertido en obsequio nuestro, y una virtud que responde, como todas las virtudes sociales, a un fondo de egoísmo.»
«Hablando, hablando; he perdido el enlace de las ideas... Mi carta no persigue otro objeto que el de justificar la fatal resolución que he adoptado: y en esto de la «fatal resolución» me acomodo ya al clisé periodístico que seguramente han de aplicarme. ¿Por qué todos los suicidas nos consideramos en el caso de dar explicaciones de nuestra conducta? El deseo de prevenir posibles imputaciones criminosas constituye una respuesta que apenas satisfaría —57→ a un observador superficial. Hay algo más. En nuestra conciencia abrigamos los nacidos la convicción del deber de vivir: de ahí que cuantos lo infringimos nos creamos en el trance de decir a los demás las causas de nuestro proceder. Junto al derecho a la vida, la obligación de vivir se yergue como un imperativo que no podemos quebrantar sin disculpas satisfactorias. Los suicidas damos explicaciones antes de que nos las pidan, porque sentimos ya, cuando apenas el mortal propósito alborea, que la sociedad clava en nosotros su mirada, llena de mudos reproches.
»No había de faltar yo a la regla general: los pliegos que llevo escritos, y los que aún quedan, proclaman que quizás me excedo en el cumplimiento de este trámite, el primero del ritual fúnebre. Me suicido, señor juez, porque el mundo se ha hecho intolerable para los hombres correctos. ¡He transigido tanto!... Había ido reduciendo el círculo de mis relaciones. A última hora, me trataba sólo con el M. I. señor Maestro de Ceremonias del obispado, con un antiguo Secretario de Embajada y con la condesa de Rosalflorido, vástago postrero de la familia de los Rosalfloridos, que recibía a sus amistades en un tercer piso de la calle del Pez, donde hubo de buscar cobijo a sus apuros económicos. En nuestra tertulia semanal renovábamos una tradición de buen tono, —58→ desgraciadamente interrumpida: hacíamos madrigales, jugábamos a la lotería y hasta alguna que otra vez, a los acordes de un aristón tan vicio como su dueña, trenzábamos enrevesadas figuras de lanceros y rigodones: una anciana doncella de la condesa, azafata de ocasión, servía de dama de complemento. Fueron unos tras otros desapareciendo mis camaradas. Parecíame insufrible la soledad de mis días, y he aquí que los bandos sobre la circulación de vehículos y peatones han venido a colmar la copa de mis amarguras.
»Si yo no temiese, señor juez, sentar plaza de pedante, me atrevería a asegurar que nuestro siglo se distingue por el triunfo del anonimato. A las varias jerarquías individuales ha sucedido esta otra jerarquía única de la masa, que no tiene más merecimientos que el de la cantidad, y todo un derecho nuevo, el derecho de la muchedumbre, substituye a los viejos Códigos, redactados para el hombre uno. El gentío innominado que hormiguea en la calle logró carta de ciudadanía, exhibe su cédula personal y disfruta de fuero propio.
¡Con qué dolor hemos comprobado el hecho los chapados a la antigua como yo! Se nos va un ambiente, un sentido de la vida, una estructura social basada en profundas diferencias de clase, y adviene un deplorable uniformismo. ¡Igualdad, igualdad! Ya la damisela —59→ linda, la señorona de alto copete, el caballero aristócrata, el escritor, el magistrado, en cuanto atraviesan los umbrales de su casa quedan convertidos en una cuenta olvidada del monótono rosario de ciudadanos que rebasa las aceras. Una mujer plebeya y municipal, que vio la luz en el arroyo y en el arroyo vive -la circulación-, supo ganar en horas veinticuatro brillante escolta de guardias, y camina orgullosa, entre serenatas de silbos despóticos, el guiño rojo y verde del semáforo y el trinar de los timbres eléctricos. La cortesía se ha hecho cronométrica: a las ocho, los peatones ceden el paso a los coches; a las ocho y dos minutos, los coches ceden el paso a los peatones. Junto al munícipe de tanda esperan la vez los pobres viandantes, confundidos en masa: detrás del munícipe los autos tascan el freno con trepidaciones impacientes del motor. ¡Tamañas ordinarieces sublevan mi ánimo! Yo no puedo consentir que las señoritas aguarden que les toque el turno mientras delante de ellas desfilan, insolentes, el furgón de una tienda de ultramarinos y el camión del matadero. Por eso he decidido morir.»
«La elección del medio con que habría de llevar a cabo mi proyecto hubo de preocuparme —60→ gravemente. ¿Revólver, veneno, horca? El revólver lo descarté pronto. Un espíritu delicado ha de encontrar demasiado ruidosa el arma de fuego: la detonación inquieta a los nerviosos, asusta a los tímidos, molesta a todos y sugiere la sospecha de que el que dispara persigue móviles de notoriedad impropios de la ocasión solemne. Tampoco el veneno acaba de gustarme. De hecho, las combinaciones alimenticias que a diario padecemos nos han inmunizado, y yo desconfío que haya sustancia capaz de entorpecer siquiera la marcha de un organismo que digiere explosivos como la margarina, la sacarina, el pan a medio cocer, el pescado podrido, la carne congelada y el agua con colonias mal olientes; de microbios.
»En definitiva, he preferido ahorcarme. Mantendré así la integridad de mi físico, sin los retortijones incorrectos del fósforo o el sublimado, sin esos destrozos de masa encefálica, que suelen descubrir interioridades craneanas llamadas a permanecer ocultas. Me hallaréis, señor juez, impecable, pulcro, una mano desnuda y la otra ceñido el guante, descubierta la cabeza y colgado del techo. Sólo una contrariedad enturbia mi íntima complacencia: posiblemente, me hallaréis con la lengua de fuera. Os juro, señor juez, que será cosa involuntaria. Bien me duele ademán tan poco educado, irreverencia imperdonable para la dignidad —61→ judicial que ostentáis. Haré lo posible, y aún lo imposible, por evitarlo, mas no sé si lo conseguiré. Anticipadamente os presento mis excusas más respetuosas.»
«P. D.- Todavía una molestia, señor. Agradeceré que me entierren a hora desusada. Siempre me ha parecido indiscreto el anuncio y divulgación de cosas puramente particulares: por eso repugno el desfile a lo largo de las calles, en una carroza solemne, al paso cansino de cuatro jamelgos que esperan vacante en la plaza de toros, y entre comparsas hambrientos, vestidos a la federica, y con escolta de berlinas enlutadas... Nada de esquelas: ¿qué necesidad de decir a nadie que un buen día se nos acabó la cuerda? Nada de mesitas cubiertas con paño negro, ni de bandejas con tarta de tarjetitas de pésame. Hay que morir rápida y silenciosamente, y ultimar con sencillez los trámites postreros.
»Por algo más pido que me inhumen a hora desusada: por cortesía. El tratado de la buena crianza tiene un título dedicado a las pompas fúnebres. Su artículo preliminar obliga a todo ciudadano bien nacido a descubrirse delante de los entierros, práctica que merece ponderaciones, pero que no acabo de entender. Sin —62→ duda nos descubrimos, no en homenaje a la materia inerte, sino a la vida que dignificó el vaso de carne; no a lo que es, sino a lo que fue el cuerpo cuando el espíritu lo animaba. Y aquí de la sinrazón que me sorprende: ¿por qué tributar mayor respeto a los muertos que a los vivos, ya que precisamente en la circunstancia de haber estado vivos descansa la consideración rendida a los muertos? Cuerdo sería cambiar de costumbre, y que nos guardásemos todos, durante nuestro peregrinar por el mundo, alguno de esos cumplidos que dejamos para más tarde...
»Y a lo que iba. La cortesía explica mi pedimento. Yo no puedo consentir que quede sin respuesta un saludo que me dirijan. La educación que he recibido exige reciprocidad en el trato, y como sospecho que después de cerrar el ojo tal vez tropiece con dificultades para corresponder a las muestras de afecto de mis conciudadanos, quiero que mi conducción al Este se verifique a hora tan intempestiva que sólo encuentre, en mi paseo final, serenos y guardias de Seguridad. Ofrezco, desde luego, mis disculpas a tan excelentes funcionarios. Que no lo tomen a mal si no les contesto.
»Y prohibo terminantemente que coloquen mi hongo encima de la caja. Porque, la verdad, que le saluden a uno, y llevar sombrero, y no devolver la fineza, no, eso no tiene perdón. Vale.»
—[63]→
—[64]→ —65→
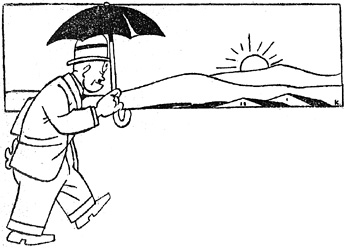
«Yo he sido un hombre popular, señor. Los madrileños me conocieron y sonrieron a mi paso, con la sonrisa benévola que suele suscitar el maniático inofensivo. Yo he sido, señor, «el hombre del paraguas». La gente me clasificó pronto en ese grupo de ciudadanos en que figuran «el hombre del sombrero de paja», «el hombre del sombrero de copa» y otros insignes correligionarios; grupo selecto como una Real maestranza de caballería, y reservado a unos cuantos escogidos, que saben imponerse a fuerza de tenacidad e imponer sus particulares convicciones por cima del aborregamiento colectivo.
»No es fácil empresa, señor juez, la de eludir las severas pragmáticas que regulan nuestro indumento. Para llevar a toda hora sombrero de copa, y en todo tiempo sombrero de paja, y paraguas abierto bajo un cielo primaveral y sin nubes, hacen falta dotes singulares de firmeza. Quien lo intente deberá preparar su alma y su cuerpo, cual si hubiese de acometer —66→ descomunal aventura: el alma, para vigorizarla contra todas las adversidades; el cuerpo, para endurecerlo contra todos los golpes. Como en la historia de las religiones, una primera etapa ha de atravesar el caballero andante: la de la persecución. En tiempos remotos, la defensa de los intereses públicos amenazados por una idea revolucionaria se confió a los elementos castrenses: frente a enemigos de mi categoría, el servicio corresponde al aguerrido cuerpo de verduleras, las cuales ponen en su desempeño un celo y un fervor que para sí habrían querido las cohortes romanas en las catacumbas y los familiares del Santo Oficio en las cárceles de la Inquisición. Tronchos de lechuga, mondas variadas, plátanos podridos, naranjas pochas, caerán sobre los apóstoles del nuevo culto. La crueldad humana puede mucho y ha convertido en armas arrojadizas frutas de pulpa delicada y azucarado zumo que a buen seguro que no nacieron con instintos belicosos. Sin embargo, y aparte el valor moral del sacrificio, debe consolarnos a los mártires la certeza de haber contribuido modestamente a la prosperidad de las huertas de Levante y de los platanares tinerfeños: con menos merecimientos ha concedido títulos de socio de honor la Junta protectora de la producción nacional.
»La segunda etapa, no tan hostil pero más —67→ dolorosa aún, es la de la compasión amable. Varones ilustres, que supieron resistir estoicos la lluvia de hortalizas, pierden su serenidad ante el gesto comprensivo y disculpador del público. La experiencia me obliga a reconocer que una coliflor incrustada alevosamente en un ojo duele menos que el comentario depresivo, que os exime de responsabilidad como el fallo de un tribunal:
»-¡Pobrecillo, está más loco que una cabra!
»Camaradas tengo que increpan iracundos al que se atreve a proferir juicio tal, y le dicen, echando lumbre por la mirada:
»-¡Caballero! Es usted muy dueño de adiestrarse con mi hongo en el tiro al blanco, si ello le place, pero no consiento que se apiade de mí, porque me ofende.
»En la bondadosa indulgencia con que nos tratan brilla, como un relámpago, una lucecita burlona. Sencillamente, parecemos ridículos, y el temor de parecerlo ha hecho retroceder a cien héroes. Pero conmigo no pudo. Yo abrigo ideas propias acerca del particular...»
«Creo que el concepto de lo ridículo descansa en una apreciación, no cualitativa, sino cuantitativa. Muchas que calificamos de ridiculeces —68→ son simples disidencias merecedoras de respeto. Lo ridículo consiste casi siempre en que un ciudadano valiente se atreve a emitir un voto particular frente al dictamen de la mayoría. El dictamen de la mayoría, en cuestiones de vestuario, muéstrase ahora propicio a la chaqueta y los pantalones: el ciudadano que se permitiera salir a la calle con gregüescos y coleto de ante, haría el ridículo. El dictamen de la mayoría ha sancionado, en punto a fórmulas corteses, la de «¡que usted siga bien!»: el ciudadano que defendiese y practicara una enmienda favorable al «¡Dios guarde a vuestra merced!», caería en ridículo. Imparcialmente examinadas las cosas, ni el traje ni los cumplimientos de antaño adolecen de achaque esencial que justifique las burlas que lloverían sobre el que de nuevo los sacase a la plaza; sin embargo, basta que el común asenso los haya retirado de la circulación para que el solo intento de restablecer su uso abortara bajo una montaña de cuchufletas.
»Pero en mi devoción paragüera no hubo un desequilibrio mental, no. Que murmuren mis vecinos cuanto apetezcan: les deseo la misma claridad de intelecto que he disfrutado durante cincuenta años, y no irán mal en sus negocios. Mi devoción paragüera, en efecto, tuvo un fondo doctrinal. El paraguas quedó convertido para mí en bandera. Propenden las ideas —69→ a materializarse, porque así hieren mejor nuestra sensibilidad: el símbolo lo es todo. Pues bien, el paraguas fue un símbolo de mi credo político. El que estas líneas suscribe, señor, ha vivido y va a morir convicto y confeso de antimilitarismo. ¿Os explicáis ahora ...?
»Todas las prendas del traje civil hallan su correlativa en el traje militar: todas menos una. Al hongo o flexible corresponden el casco o la boina; a la americana, la guerrera; al abrigo, el tabardo; al junco airoso o la cayada amparadora, el bastón de mando solemne... La prenda civil por excelencia, sin similar entre los castrenses y que resume el espíritu del paisanaje, es el paraguas. Sólo los civiles lo llevan. Y su valor representativo ha aumentado, si cabe. En otras épocas de rigorismos reglamentarios tipo alemán, habría sido fácil trazar la línea divisoria entre mílites y paisanos; pero la moda de la postguerra trajo vientos de renovación: a la democracia yankee debemos esta sastrería regimental, llena de sencillez, libre de espadines, sables y coloridos chillones, modesta en su atavío kaki, y cerca, muy cerca del modelo ciudadano, personal y autónomo; tan cerca, que urgía el hallazgo de la nota diferencial. Por eso yo, hombre civil desde la punta de mis cuatro pelos hasta el tacón torcido de mis zapatos, me abracé al paraguas, le juré fidelidad eterna, y me propuse elevarlo a la —70→ categoría de hermano y no separarme jamás de él, y exhibirlo como emblema de un programa salvador... He ahí mi secreto.»
«¿Razones de mi antimilitarismo? ¡Ah, largas de contar son! Y tantas como virtudes se atribuyen al ejército. La primera razón, mi indisciplina temperamental; la segunda, mi pacifismo. Mi indisciplina pugna con la puntualidad, virtud esencialmente marcial, virtud cuartelera y torera, funeraria y ferroviaria, virtud inferior. Ninguna esclavitud tiene defensa: la que rendimos al sexo femenino tiene excusa; la esclavitud de la puntualidad no puede defenderse ni excusarse. El hombre puntual se subordina a las matemáticas, y yo aborrezco las matemáticas, porque exactitud equivale a estrechez. Cuando pienso, que el día que comenzó la Era cristiana cuatro y cuatro eran ya ocho, y que, a pesar de los mil novecientos veintiocho años transcurridos, cuatro y cuatro siguen siendo ocho, y seguirán siéndolo in sœcula sœculorum, me entristezco. ¡Qué espantosa monotonía, qué cerrazón de horizontes! Y qué agradable, en cambio, sería la mudanza perenne de los cuadros numéricos, y el despertarnos cada mañana con un risueño interrogante: -«Pues, señor; veremos qué sorpresa —71→ nos ha preparado durante la noche la aritmética. Cuatro y cuatro sumaban ayer tarde nueve y medio. ¡Mira que tendría gracia que hoy sumasen siete y cuarto!»
»La precisión es una calidad puramente mecánica: existen instrumentos de precisión, aparatos de precisión, cronómetros de precisión: no debe haber hombres de precisión también. Las cosas inanimadas se avienen sin violencia al cumplimiento de esa ordenanza rígida que impone a las agujas del reloj el trabajo de recorrer la esfera en doce horas. Pero la condición humana repele la servidumbre inexorable de las leyes físicas. Para someterse a la tiranía del péndulo hay que poseer un alma de espiral de acero y una voluntad que tolere que le den cuerda... Aquí de mi paraguas. No conozco nada tan extemporáneo e inoportuno. Paraguas significa negación de puntualidad. Llevadle con vosotros, y su simple presencia barrerá las nubes mejor que un viento fuerte; dejadle olvidado, y su ausencia hará que se encapote el cielo y llueva cuando ya estéis lejos de vuestra casa. Si la puntualidad estriba en hallarnos allí donde nos reclaman y al minuto convenido, el paraguas supone la tesis opuesta: cuando le necesitamos, falta; cuando no le necesitamos, no nos abandona. ¡Delicioso paraguas!...»
—72→«Pacifista enragé, yo soy uno de los escasos predicadores que han practicado sus doctrinas. ¡Empeñada tarea! Hube de empezar por sujetarme a un severísimo plan alimenticio: huevos, leche y vegetales. Opino que la violencia no admite clases, y que no tiene autoridad para censurar y perseguir el homicidio quien se refocile con la carne de mil animalitos inocentes, sacrificados, ¡y de qué manera!, a la gula demoledora. Las circunstancias agravantes del Código penal, que diríase que agotan las posibilidades de la perversión cruel, no llegan, sin embargo, a prevenir todos los procedimientos reprobables que el hombre emplea en el sacrificio de sus víctimas. ¡Oh, qué salvajismo! Cuece vivas a las langostas y a las almejas, apuntilla becerros, castra pavos, degüella gallinas, desangra cerdos, y en las grandes poblaciones erige la fábrica odiosa de un edificio aterrador: el Matadero, que suele constituir legítimo motivo de orgullo municipal...
¿Qué delito cometieron esos pobres seres bípedos y cuadrúpedos, de pelo y pluma, de tierra y mar, que así les condenamos a tan bárbaro suplicio? No tengo que acusarme de haber olvidado nunca el respeto que pide la desgracia ajena. Allá los matarifes, los carniceros y los carnívoros con su apetito bastardo. No quiero tampoco tomar parte en sus festines: hay colaboraciones que encubren verdaderas complicidades. —73→ ¡Cuánta vaca, honrada madre de familla; cuánto marrano que, a pesar de serlo, cumplía dignamente sus deberes de padre y esposo, y cuánto ternerillo triscador y cuánta ponedora fecunda perecieron y continuarán pereciendo bajo la cuchilla aleve!
»Cierto que algunas veces como chorizo. Me debo a la verdad y no he de ocultar que este embutido y el vino blanco de Rivadavia son mis debilidades. Una docena de rodajas del de Cantimpalos y una botellita del mosto galaico, bastan para transportarme al quinto cielo. Y los saboreo con entusiasmo que me atrevo a llamar patriótico, pues entre el oro del caldo que fermentó en el ribero y el rojo vivo del pimentón, despiertan en mi memoria, sobre todo tras del último brindis, el recuerdo de los colores nacionales. Advertiré, empero, que aun en tales momentos de flaqueza, concesiones hechas a la rebeldía de mis ácidos, he dejado siempre a salvo mi criterio pacifista. El dueño de «La Confianza», taberna de los suburbios de Madrid que a diario frecuento, es un industrial modelo, varón de conciencia estrechísima y sentimientos delicados. Cien veces le oí palabras llenas de fraternal dulzura para el mundo que muge, cacarea y bala en establos y corrales. Tan seguro estoy de la bondad de su corazón, que devoro mi manjar predilecto sin temor alguno, convencido de que el caballo, el —74→ can o el borrego, cuyas carnes entran en la confección de los fiambres de «La Confianza», no mueren jamás de muerte airada, en plena salud, a manos de un asesino a sueldo, sino de muerte natural, o por enfermedad incurable que malogró sus horas, o por el inevitable desgaste de la vejez.
»Fiel a mi ideario, suprimí en mi casa cuchillos, tenedores y demás útiles cortantes o puntiagudos. El único cubierto de que me valgo, porque difícilmente podría aplicarse a menesteres agresivos, es la cuchara, que con las redondeces del cazo sugiere imágenes apacibles. Los felinos consagrados a la persecución de roedores, y los polvos insecticidas, se detuvieron ante mi puerta, sin franquearla nunca. Mal está el capturar a los ratones con trampas y otros engaños de ética discutible, pero aun está peor que para destruirles se aprovechen las diferencias de clase que les separan de los mininos. Así, mis habitaciones particulares constituyen un modelo reducido del arca de Noé. Claro que no tengo elefantes ni panteras, pero abrigo la esperanza de que las chinches que anidaron en mi mesa de noche alcanzarán, dentro de poco, el volumen de un paquidermo adulto, y no creo equivocarme si aseguro que los piojos inquilinos de mi cama pueden codearse con las fieras más distinguidas de la selva.
—75→»Sufro, ¿y cómo no?, en mí cuerpo el daño de sus mordiscos y picaduras: ¡ojalá sirva mi sufrimiento para rescatar la sangre que a diario vierten los pueblos en superfluidades alimenticias! Puesto que a tanto bicho robusto y sano se come el hombre, que haya al menos un hombre, robusto y sano también, que se deje comer por los bichos, en voluntaria y consciente penitencia; que a la postre devorarnos han, pero sin mérito alguno, cuando todo acabe: el mérito está en ofrecernos nosotros mismos en holocausto de las ajenas culpas, como un anticipo deliberado de esa venganza sin escape que la fauna comestible confía a los gusanos justicieros ...»
«Así sobrellevo la soledad de mi soltería. Durante la noche llega hasta mi oído el rumor de las colonias laboriosas que reducen a polvo la madera, socava las paredes o se congregan ateridas cerca del hogar medio extinto. Mi cuarto entero se anima como si cobrase vida extraña con las vidas diminutas que lo pueblan. Mil patitas microscópicas hieren el piso de tablas carcomidas. Frotes suaves, ruidos tácitos, deslizamientos... Clerecía de las tinieblas, vestida de negros hábitos, en largas procesiones —76→ fantasmales... A menudo, el bracear angustioso de un imprudente que cayó dentro del cubo, y no por gana de tomarse un baño. Tintinean los chismes del tocador. Hocicos bigotudos y bien dentados escarban las mondas de queso que mi previsión paternal dejó esparcidas aquí y allá. La luz primera del alba permite alcanzar todavía las últimas cuadrillas de trabajadores, que van caminando hacia sus agujeros, en busca de reposo. Un rayo de sol besa mi frente: las ondas luminosas se irisan entre las hebras del tupido dosel que tejieron las arañas. Y me levanto, desayuno y me echo a la calle con el ansia que domina a los que saben que tienen que sostener muchas bocas...
»Yo he sido ese hombre bueno, gratuito y espontáneo que se ofrece en los Juzgados municipales para todos los actos conciliatorios; ese ciudadano digno que surge como de milagro donde estalla una riña o una disputa de mal cariz, y que actúa de pararrayos, porque atrae y recoge los golpes de los contendientes y suele salir de la refriega peor que ellos. Las madres que ven que el hijo vuelve del colegio, roto de zapatos y el pantalón sin culera, oyeron cien veces una voz, la mía, que apaciguaba su cólera con las palabras de ritual: -«¡No le pegue usted, señora, que todos hemos sido chicos!» En los rincones del Retiro, las parejas que acaban deshaciendo entre besos y apretujones —77→ el reñir propio de los enamorados, tuvieron en mí un protector anónimo y vigilante que nunca cobró tasa de celestineo, y presto a advertirles, con tosecillas discretas, la proximidad del guarda. Mi celo profesional me ha procurado bastantes disgustos, desvergüenzas y sofiones a docenas, bofetadas a granel. Los -¿y a usted qué le importa?, ¡métase usted donde le llamen, que aquí sobra!, ¿habráse visto el tío éste?, ¡la zurro porque me peta y porque nos gusta a los dos!, ¿estamos? -se han proferido repetidamente, para desgracia mía: la incultura, señor... Soy camillero honorario de la Cruz Roja, bombero interino, hermano de la Paz y Caridad, comisionista de tafetanes, suscriptor del Boletín de la Sociedad de las Naciones, miembro de la directiva de la Sociedad protectora de animales...»
«Algo habían mejorado las costumbres. Los crímenes, las riñas a mano armada, el navajazo o el revólver, como medios de solventar querellas particulares, iban poco a poco desterrándose. El progreso, en este sentido, era evidente, y presentíamos ya, llenos de alborozo, un siglo de concordia y paz entre nuestros conciudadanos, cuando, de pronto, una hecatombe —78→ vino a echar por tierra nuestras esperanzas: la fiebre del auto.
»Con el término de la gran guerra coincidió el comienzo de la nuestra. Las vidas que ahorramos merced a nuestra posición neutral, las vamos perdiendo ahora en un combate diario y sin fin. Al comunicado de los Cuarteles generales, que nos estremecía porque, detrás de sus líneas breves, adivinábamos los montones de cadáveres y la procesión de las camillas, ha sucedido este otro parte de las Casas de Socorro, que cuenta, y no acaba, de fracturas, aplastamientos y destrozos. El frente de batalla se ha trasladado a nuestras calles, y los peatones llevamos las de perder. Cada veinticuatro horas hay que añadir nuevos nombres a la lista de bajas. Nunca fue tan copiosa la crónica negra...
»¿Cómo pelear contra semejante enemigo? ¿Quién convence a un cigüeñal, a un freno, a un volante, a un juego de ruedas? ¿Qué nos queda que hacer a los hombres de buena voluntad, que querríamos que desapareciera para siempre la sangre derramada con violencia? Me declaro vencido, y esta convicción de mi derrota me inclina a precipitar el ocaso de mis días.
»Meditaciones de otra índole refuerzan el propósito. En realidad, el número de los que ya no existen es, y en mucho, superior al de —79→ los supervivientes. No escasean tampoco los que mueren rebosando odio, impulsos vengativos, rabia mal contenida. Tal vez en el más allá, donde sus espíritus perduren, mantendrán, como cuando nos dejaron, el puño en alto para herir, los labios propensos a la injuria, sordo el oído a las palabras de perdón. ¡Oh, qué larga tarea me aguarda! El mundo de las sombras me necesita. En todo caso, siempre obtendrá allí mi trabajo mayor eficacia que aquí. ¿Qué consigo resolviendo diferencias entre mis amistades, si, al encontrarse de nuevo en el barrio de donde no se vuelve, reverdecen los agravios y los rencores? ¿De qué habrán servido entonces los hilvanes del arreglo y la armonía? Debo irme pronto, que hago falta...
»Una última reflexión. Temo que esté muy próximo el omega del globo. Los que sabemos escuchar, percibimos con frecuencia extraños ruidos en su interior. La máquina que nos conduce por el espacio tiene entorpecimientos sospechosos. No en balde pasan los años, y, son centenares de miles los que suma la esfera abollada que hemos convenido en llamar Tierra. Se acerca el Juicio de Mayor Cuantía, el Juicio Final. Su celebración irá, como es lógico, precedida del acto conciliatorio que previenen todas las leyes procesales. Y en ese acto conciliatorio será preciso un hombre bueno, de —80→ mucha conciencia y de mucha práctica, que conozca el asunto y que sepa y pueda suavizar la Gran Cólera...»
«Oh, mi paraguas, ligero minarete que te alzas bajo la lluvia, hongo que sólo brota entre charcos, cúpula ambulante de seda -los de mezclilla no dan mal resultado, señor-, escudo del que te lleva y servidumbre impuesta al vecino, tambor donde redoblan los canalones!... El viento que picardea con las enaguas de las damitas vuelve también del revés tus ropas, para sonrojo de la decencia. Mientras el cinturón sujeta las varillas tienen tus faldas la línea breve y escurrida que priva hogaño: una vez abiertas, y en tensión la flexible armadura y los gajos de tela de tu media naranja, floreces en una opulencia de miriñaque.
»Vistes siempre de negro, como cumple a tu gravedad materna: ¡ya podía imitarte la loca de tu hija, la sombrilla, que apura el catálogo de los colorines absurdos y las modas arbitrarias! Matrimonio de poca fortuna el vuestro, por irremediable incompatibilidad de caracteres: cuando sale el sol, tú te quedas en casita y el bastón, tu marido, pasea; cuando lloran las nubes, se cambian los papeles. Nadie os vio juntos jamás, —81→ y nadie diría, al veros, que estáis casados...
»Quinta esencia de la civilidad, defiendes, pero no ofendes. Tu misión se reduce a protegernos sin atacar, a ampararnos sin herir. Las gotas resbalan sobre tu convexa superficie. No destruyes: divides. No prohíbes: desvías. Y mientras el oficio no te reclama, permaneces en tu rincón, modestamente oculta. Para que sepamos de ti han de correrse las esclusas de arriba. Cumplido tu quehacer retornas a la oscuridad en que vives.
»¡Oh, mi paraguas, hermana y compañera, en la paz de tu sombra quiero dormir...!»
—82→
—[84]→ —85→

«-¿José Pérez y Pérez?, dirá usted, sin caer en la cuenta, cuando llegue al final de esta carta. ¡José Pérez y Pérez!, repetirá usted, para hacer memoria, y, en definitiva, para concluir, tras de una busca ineficaz por los rincones del recuerdo, que no sabe usted quién es el firmante.
»¡Claro, abundamos tanto los Pepes y los Pérez! Inconvenientes del nombre vulgar... Como no nos lo dan a elegir en la pila, ni la mudanza se hace fácilmente... Yo comprendí pronto que el mismo Salomón, si hubiese venido al mundo llamándose José Pérez y Pérez, no habría pasado nunca a la historia. Así, desde que coroné la veintena hube de consagrarme a buscar membrete sonoro y nuevo, substitutivo del que me pusieron los autores de mis días -conste que no les echo la culpa: ellos, los pobres, se limitaron a adjudicarme lo que tenían-. Y he logrado popularizar mi mote. Usted lo conoce de sobra, pero, con todo, la sorpresa va a dejarle boquiabierto. Agárrese bien. ¿Preparado? Atención, yo soy... ¡el As!
—86→»-¡El As, el famoso ladrón, culpable de cien fechorías, espanto del país, pesadilla de corchetes, castigo de curiales! -exclamará usted, lleno de sorpresa.
»-El mismo que viste y calza, señor director de El Eco de la Verdad, «diario político independiente, defensor de los intereses generales». El auténtico As, que quiere despedirse de usted haciendo un relato de sus aventuras y una confesión de sus pecados.
»Vaya, tiéndame usted la mano en un apretón cordial. ¡Qué diablo, el oficio que elegí no deshonra como parece! Además, está delante de usted uno de los colaboradores del periódico. No quito nada: «uno de los colaboradores del periódico». Bien merezco una acogida cariñosa. ¡Saluda usted a tanto mendrugo imbécil, tanto plumífero hueco y tanto poetilla sin jugo, que opino que no debe usted regatear sus cortesías al autor de las informaciones más interesantes que haya publicado nunca El Eco de la Verdad!
»Coincidió con mi «debut» el éxito de ustedes en la Prensa. ¡Aquel robo de los brillantes de la condesa de Bedmor!... Al rememorarlo ahora me invade esa melancolía que sentimos cuando, en la pantalla de la vejez, se proyectan imágenes de los años mozos -y perdóneme el tropo cinematográfico-. Había entonces en la redacción de El Eco un reportero insigne, Juanito Adam. —87→ Sé que ha muerto no ha mucho y no fueron, no, elogios formularios los que unánimemente se consagraron a la pluma ágil, el ingenio y la cultura de Adam, acaso la cumbre de nuestros periodistas. Pude yo apreciarlo mejor que nadie. El único que anduvo cerca de la verdad en el affaire de la condesa, fue él. Con un instinto y una penetración que para sí quisieran los policías profesionales, señaló una pista segura. Hubiéranla seguido, y, posiblemente, la carrera del As habría terminado a poco de nacer.
»Las informaciones de Adam atrajeron la atención de los lectores, antes desmayada, y El Eco comenzó a subir como la espuma. Yo mismo era uno de los que aguardaban la salida del periódico, para empaparme en la prosa del singular escritor, prosa concisa, diestra y graciosa -¡pobre Adam!-. Y entonces empezó también a interesarme la especialísima condición de las hojas impresas que cotidianamente vienen a contarnos lo que ocurre dentro y fuera del reino.»
«Entre los mil sucesos que cubren las páginas de un diario, unos son individuales y otros colectivos, y, tanto aquéllos como éstos, pueden —88→ subdividirse en voluntarios e involuntarios: suceso individual voluntario, un suicidio; involuntario, una caída; suceso colectivo voluntario, una revolución; involuntario, una epidemia. El periodismo vive de publicar los sucesos. Publicar equivale a convertir en público lo privado, a trasladar al dominio de todos lo que inicial y substancialmente corresponde al dominio de uno. Y aquí de la cuestión que deseo someter al juicio de usted: cuando se trate, no de sucesos colectivos, donde lo particular constituye fracción microscópica, sino de sucesos individuales, ¿qué derecho asiste al periódico? ¿De dónde arranca? Si me atropella un auto, ¿quién autoriza a usted para divulgar la desgracia? Si estalla un incendio en una chimenea, ¿por qué ha de poder usted proclamarlo a los cuatro vientos, en letras de molde? Apenas María Rodríguez, doméstica, de cuarenta y siete años de edad, domiciliada en Recoletos, 7, tercero, ha tenido el infortunio de caer bajo las ruedas de un tranvía, cuando ya las cien mil lenguas de El Eco comunican a toda España que ha habido que amputarle una pierna; y no ha acabado todavía Evaristo González, jornalero, natural de Villalba, «isidro» concienzudo, de confiar al timador de tanda las escasas pesetas de su haber, y ya El Eco lo propala a voz en grito, de modo que la fregona y el pueblerino han de unir, al dolor —89→ de la cojera y al quebranto de la estafa, la certeza de que cien mil ciudadanos, del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, gentes extrañas y desconocidas, asisten con indiferencia a la operación que mutila un cuerpo, o sonríen burlonas ante la buena fe de un paleto. Admitamos que existe el derecho a la noticia: explíqueme entonces en virtud de qué le aprovecha a usted solito y no reciben su cuota legítima los demás copartícipes.
»Un ejemplo: se comete un delito cualquiera, de esos que intrigan y apasionan como un episodio novelesco. Hallados los autores después de pesquisas difíciles, el periódico de usted lanza un extraordinario, con la fotografía de los criminales, datos biográficos, detalles de la captura, etc., etc. La gente «arrebata los ejemplares de manos de los vendedores», según el clisé consagrado, y en dos horas agota una tirada de doscientos mil. La venta y los anuncios del número dejan un beneficio redondo de diez mil pesetas: las diez mil pesetas, ¡nefasta injusticia!, ingresan íntegras en la caja de El Eco. Demos a Dios lo que es de Dios, pero acordémonos del César... El Eco ha puesto máquinas, papel, redactores, información, servicio de oficina, gastos generales... pero ¿y los asesinos, no han puesto nada? Los robos no se improvisan: exigen trabajos rudos; tanto, que a menudo cuesta bastante menos triunfar en unas —90→ oposiciones: lo digo yo, que intenté preparar unas en mis tiempos universitarios, antes de meterme en la descarriada senda que ahora sigo... Porque hay que estudiar el terreno, y saber las costumbres de los inquilinos, y presumir la distribución de los cuartos, e imaginar dónde estará la caja de las joyas, y la gaveta del despacho que guarda los billetes. El instrumental sale caro: palanquetas, ganzúas, llaves falsas, sopletes, linternas, se venden a altos precios: las casas constructoras, faltas de competencia, abusan del consumidor con desenfado inaudito, a ciencia y paciencia de las autoridades. Y, finalmente, ¿cómo justipreciar la mano de obra? ¿Podría usted reducir a metálico lo que supone el oído siempre alerta para sorprender el rumor más tenue, el ojo siempre despierto para leer en la obscuridad, y el tacto maestro que descifra el secreto de las arcas de caudales, y la sangre fría que da frente al peligro, y el valor que lo vence? Quienes todo eso traen, ¿tienen o no derecho de entrar a la parte en el dividendo?
»Los artículos de Adam, recogidos en dos volúmenes, alcanzaron tres copiosas ediciones: la sobrina del gran reportero heredó una fortuna. Adam vive y vivirá en la memoria del gran público como autor de Las hazañas del As. Bueno, y ese título, ¿le corresponde mejor a él que a mí? ¿Qué ha hecho Adam sino copiar lo —91→ que yo he hecho? ¿Y qué suerte habría corrido sin mi colaboración? ¿Le parece a usted equitativo que se enriquezca exclusivamente él con el relato de lo que yo discurrí y llevé a cabo? Imagine usted que Cristóbal Colón resucitase: ¿sería justo que pasara apuros pecuniarios cuando ha habido historiadores que ganaron el oro y el moro sin otra pena que la de contar a las gentes lo que el Navegante padeció y consiguió? Y aplique usted el ejemplo a cuantos, en general, convierten en beneficio propio la narración de las andanzas ajenas.
»Recuerdo vagamente que ustedes, los de la acera derecha del Código, han inventado una que llaman propiedad intelectual, amparadora de los que crean arte, ciencia o literatura. Nadie puede publicar versos sin permiso del poeta que los compuso, ni editar novelas sin autorización del literato que las firma, ni reproducir mármoles o lienzos sin licencia del que esculpe o emborrona; empero, mis robos, obras de arte y ciencia dentro de su género, están a merced del que quiera referirlos, y a mí, que los he alumbrado, me olvidan de mala manera. Reconozca usted que eso no es correcto...»
»Y a propósito. Bulle en mi magín una idea interesante. Quiero exponérsela, y usted dirá —92→ lo que le parece. Propongo que fundemos una sociedad, en la que yo seré el socio industrial -perdón por el eufemismo- y usted el socio capitalista. Mi aportación consistirá en una serie de robos sensacionales, discretamente escalonados para mantener la curiosidad de los lectores. A fin de que no sienta usted escrúpulos, le comunicaré mis planes después de ejecutado el golpe, nunca antes; y usted, en posesión de todos los antecedentes del asunto, sabrá regalar a sus abonados con reportajes estupendos. Pronto rodeará al Eco fama merecida de diario bien informado, aumentarán los suscriptores, se duplicarán las tarifas de publicidad y nos haremos ricos... ¿Condiciones? Muy modestas: robo en Hotel, con disfraz de Fantomas, linterna eléctrica, silbidos y demás elementos reglamentarios, quinientas pesetas; robo en un Museo, con escalo y vigilantes maniatados, mil quinientas, robo en un coche-cama, con cloroformo y fuga por el techo de los vagones, dos mil; robo en un Banco o en una Comisaría de vigilancia, precios especiales...
»Pero, ¡qué majadero soy! A usted no puede convenirle el negocio. Sin necesidad de abonarme un céntimo publicará usted noticias completas de mis aventuras. Confiéseme que el sistema no se ajusta a los cánones de una probidad recomendable. Trabajan dos y cobra uno.
—93→»Imagino su respuesta: -«¡Hombre, se queda usted con el producto de lo robado, y todavía apetece más! ¡Qué ansioso! Yo no recibo ni quiero recibir cantidad alguna con cargo a las que usted birla: le dejo íntegro el producto de sus habilidades. Pues tráteme usted lo mismo, y respéteme lo mío.»
»Claro que el argumento no me convence. En primer lugar, las ganancias que se nos atribuyen son algo ilusorias: los brillantes de la condesa de Bedmor hube de cederlos en catorce duros, porque eran falsos... Además, en la ejecución del delito intervengo únicamente yo, mientras que en el relato del suceso mi colaboración anterior es insubstituible. Las excelsas cualidades narrativas de Adam habrían servido de poco si nuestra cuadrilla no le hubiese brindado tema y ocasiones de lucimiento. Por eso es justo que lo que yo robo me pertenezca por entero, y no es justo que lo que usted obtenga divulgando el robo no se distribuya entre los dos. Cuantas cosas utiliza usted en su oficio -pluma, papel, tinta, luz, mesa, secante- ha de pagarlas: mientras no demuestren lo contrario pensaré que la parte del autor, del verdadero autor, debe retribuirse también, pues nadie cometerá la tontería de sostener que vale menos que las cuartillas o el pupitre...»
«He ahí un despojo que a diario perpetran muchos que presumen de honrados. A raíz de mi segunda empresa -el robo del platero Alard-, insertó El Eco un artículo de fondo, muy a tono con su significación conservadora, en el que venía a decir, en substancia, que si los delitos de sangre admiten excusas, y aún eximentes de responsabilidad, el robo obedece casi siempre a un cálculo frío y reprobable, de tal manera, que los ladrones profesionales, enemigos del derecho de propiedad, constituyen acaso plaga peor para la república que los homicidas. ¡Lástima que no hubiera usted meditado sus palabras, señor director! Nosotros no somos enemigos del derecho de propiedad: por el contrario, lo tenemos en alta estima . En orden a su apreciación no nos separa de las personas decentes más que un punto de procedimiento. El trabajo, la lotería, la herencia y el matrimonio representan otros tantos modos legales de hacer dinero, que todos admiten. Nosotros, respetuosos con el criterio ajeno, abrigamos el convencimiento de que, además de esas cuatro categorías, hay una, el robo, que ni puede ni debe desdeñarse. Simple cuestión de táctica. Unos y otros tendemos al mismo fin, aunque por caminos diferentes. Y si yo fuese amigo de filosofar aprovecharía este momento para demostrarle que, bien mirados los caminos, se parecen tanto entre sí que casi se confunden...
—95→»¿Enemigos nosotros de la república? ¡Grave error! Nosotros justificamos la existencia de una serie de instituciones respetables, que prestan valiosos servicios al país: jueces, abogados, procuradores, secretarios, escribanos, alguaciles, carceleros, Policía, Guardia civil y de Seguridad, Somatenes, el Ejército mismo, nos deben en gran parte la vida. ¿Qué sería de ellos si nosotros, los que nos hemos colocado al margen de la ley, desapareciésemos? Nuestra bienhechora influencia llega a las capas más profundas de la economía nacional: el pico del minero que hace saltar, el bloque de hierro en la entraña del pozo, es el primer eslabón de una serie de instrumentos protectores y defensivos, que acaban en el prodigio mecánico de las cerraduras con juego de letras combinadas. Ramas industriales hoy en boga progresan gracias a nosotros: la bóveda acorazada de los Bancos, el candado de juguete que protege la hucha de un escolar, el broche que asegura el alfiler de corbata, el botón del bolsillo interior de la chaqueta, rejas, cerrojos, cadenas, pestillos, flora interminable del miedo, hijos de la desconfianza, padres de la tranquilidad, por nosotros vinieron al mundo. Frente a oficios de tanta alcurnia y trabajos de tanto provecho, nosotros somos como la enfermedad para los médicos. A nuestro amparo han ido formándose masas poderosas de intereses creados. Nuestra ausencia —96→ no tarda en advertirse con pesar. Nos echan de menos, y dentro de no mucho veremos cómo se organizan patronatos dedicados al fomento de vocaciones bandoleras...»
«Hablo por experiencia. Me enorgullezco de haber figurado en la nómina de una noble ciudad galaica. ¡Paradojas! ¿Quién pudo suponer que un ladrón como yo contribuiría con su personal esfuerzo a evitar la supresión de un Juzgado? Pues eso hice, y ninguna de mis hazañas dejó recuerdos mejores. Sé de un juez que me alaba, y de un pueblo lleno de gratitud hacia mí. Verá usted por qué, señor director...
»Villabella es cabeza de partido desde que hay jueces de primera instancia. Un día tomó posesión del Ministerio un político valiente, y, ni corto ni perezoso, compuso de la noche a la mañana un proyecto de supresión de Juzgados.
La amenaza iba dirigida contra los de pocos asuntos, y entre ellos, y para honor de sus habitantes, ocupa Villabella lugar preferente. Porque en Villabella nadie pleitea, y en el orden criminal pasan los meses sin que unas tristes lesiones o un modesto homicidio saquen de su modorra al escribano, ocioso y hambriento, El ministro pidió la estadística forense. —97→ El juez, encariñado con Villabella, tembló. Y el Ayuntamiento también. Un Juzgado da prestigio a la localidad en que funciona, agrega un nombre a la lista de autoridades que presiden la procesión del santo Patrono, y trae pesetas para los obscuros varones que escriben en papel de oficio. La estadística fue desoladora: dos sumarios y un menor cuantía. Desahucio inevitable. Villabella perdía un dignatario; la única fonda, su único huésped; las niñas casaderas, una «proporción»; los aspirantes a la judicatura, una plaza...
»Pero había entonces en la hermosa villa gallega un hombre extraordinario, uno de esos valores que surgen de pronto en los trances de apuro y los resuelven rápida y certeramente, con asombro de los convecinos acoquinados: Tuñón. Tuñón reunió a los concejales. Ignórase qué asuntos trataron en la sesión, más larga que de costumbre. Sólo se sabe que a la salida los reunidos llevaban en la mirada el brillo de las grandes determinaciones heroicas. Veinticuatro horas después entró en el Juzgado una demanda de mayor cuantía... A las cuarenta y ocho horas, las demandas eran tres, y antes de terminar la quincena, el secretario, lleno de alegría, contó hasta veintisiete pleitos en marcha. Un observador suspicaz acaso habría descubierto que siempre había un concejal demandante o demandado. Ahondando un —98→ poco, quizás advertiría que los litigios, con fútiles razones iniciados, terminaban en fáciles arreglos. Y seguramente le sorprendería el ver a las partes en amigable compaña, como si la pugna del pleito no hubiese abierto un abismo entre ellas...
»Con la inesperada cosecha de juicios civiles quedó el problema a medias vencido. Faltaba lo criminal, que tenía mayores inconvenientes. No tardaron los villabellos en hallar el modo de salvarlos. Un edil ofrecióse de víctima propiciatoria para recibir tres garrotazos, que hubo de administrarle cortésmente uno de sus compañeros: sumario por lesiones. Otro propuso, en aras de su amor a Villabella, que le insultaran en plena calle: sumario por injurias. Dos tenientes de alcalde riñeron una noche de domingo, a los acordes de la banda, delante del gentío que paseaba por la Alameda: sumario por escándalo. Los días de sesión las Casas consistoriales parecían un sanatorio: muletas, frentes vendadas, brazos en cabestrillo... No eran de mentira, no, los golpes; aquellos, insignes patricios aporreábanse muy de veras «pro Juzgado». Y un munícipe setentón fue detenido, confeso de una tentativa de rapto que hizo peligrar la doncellez que la señorita de Sor celosamente guardara durante cincuenta-abriles...
»Pero ¡lástima grande!: todo eso ocurría sólo —99→ en Villabella. Los demás pueblos del partido seguían disfrutando su existencia paradisíaca. El contraste entre la tranquilidad del contorno y las exuberancias procesales del centro podía inspirar sospechas. Los concejales empezaron a temer por la suerte de su generoso artificio... Y entonces intervine yo. Elemental discreción me impide descubrir los modos que se emplearon para llamarme. Me importa librar de compromisos a ciertas personas de relieve...
»La entrevista a que fui requerido se celebró en las afueras de Villabella. Asistieron el alcalde y el secretario.
»-La fama pondera -me dijo el alcalde- las excelentes condiciones de usted. Nos consta que usted es un ladrón competente, serio y honrado, y necesitamos su apoyo.
»Agradecí la alabanza, y aseguré que había acudido dispuesto a complacerles en lo que de mí dependiera.
»-Pues verá usted lo que nos acontece -continuó el alcalde-. El ministro pretende suprimir este Juzgado, donde apenas se tramita media docena de negocios cada doce meses. El Concejo ha tomado ya algunas medidas eficaces para remedio del mal que nos aqueja: bástele a usted saber que en dos semanas han llovido sobre el juez que ahora actúa más papeles que en un quinquenio. Hoy los villabellos —100→ pleitean, se injurian, se hieren y han convertido en punto de cita la sala de audiencia, antes solitaria, y en lectura cotidiana los Códigos civiles y criminales. Sin embargo, no nos consideramos satisfechos, porque la actividad judicial que nos domina muere en el límite del municipio: las villas y lugares enclavados dentro de la jurisdicción del partido continúan su pacífico vegetar feliz, libres de la toga y de los que la visten, y sin que ni por curiosidad siquiera conozcan lo que es un juicio de faltas. Urge que tal estado de cosas cese: usted puede conseguirlo. En manos de usted ponemos el sosiego del país. Queremos que desenvuelva usted las asombrosas facultades que le han valido justo renombre. Robos, hurtos, estafas, engaños, cuantas maneras hay de apoderarse de lo ajeno contra la voluntad de su dueño, bien manejadas por usted, harán que el papel de oficio llegue al Juzgado a espuertas. Y cuando S. E. pida cifras, y datos, los que nosotros le enviaremos superarán a los de todos los Juzgados de la provincia, y retendremos nuestro tribunal de primera instancia, elemento principalísimo para el decoro y la pompa pueblerina de Villabella.
»Hube de aceptar, desde luego, el honroso encargo, y prometí consagrarme a su desempeño con entusiasmo y diligencia.
»-Encantados y agradecidos -repuso el alcalde-. Y usted nos indicará sus honorarios...
»Intenté mudar de tema. Nunca han sido de mi agrado las cuestiones de intereses. El alcalde, delicadamente, insistió, en que era preciso que dejásemos ultimado el negocio.
»-¿Qué, prefiere usted, una asignación anual fija o una cantidad... (vaciló un segundo, buscando la palabra correcta) por «servicio»?
»Yo estaba conmovido: ¡una autoridad se dirigía a mí en términos respetuosos, considerados, de caballero a caballero! Las que hasta aquella tarde tuve ocasión de tratar, contra mi voluntad casi siempre, no me guardaron atenciones, no. La noble actitud del alcalde, la desenvoltura con que se producía en un terreno que para otros habría sido de embarazo y violencia, su gesto sencillo y cordial, me permitieron suponer que entre los regidores villabellos y nosotros hay un fondo común, cierta corriente afectuosa, simpatía de camaradas, en fin. Al mismo tiempo, ¡qué originalidad tan sugestiva la del caso! ¡Un ladrón profesional, enemigo nato de la justicia, trabajando para impedir la supresión de un Juzgado! ¿Dónde se vio paradoja como esa? Iba yo a formar en el grupo selecto de las fuerzas vivas, que suele surgir como de milagro en cuanto tienen algo que pedir -un camino, una línea férrea, un puerto-. ¡Quién sabe si comenzaba ya el movimiento reivindicador de nuestra clase! La —102→ nación no puede prescindir de nosotros. Nuestro apartamiento deja un vacío que nadie colma. Constituimos un supuesto inexcusable: los ciudadanos infractores de las leyes no hacen menos falta que los que acatan su imperio con obediencia ejemplar. ¿Por qué no hemos de ocupar un puesto en las ceremonias públicas, junto a algunas representaciones, y salir de la obscuridad cobarde en que vivimos? Hora es de que se borren prejuicios que nacieron en épocas de incultura...
»Elegí un sueldo modesto -seis mil pesetas al año-. Quise así corresponder a las amables gentilezas del alcalde. E inmediatamente entré en funciones. ¡Venturosa etapa de mi juventud aquélla! Tocábamos a fechoría diaria mis fieles y yo. El Ayuntamiento cernía sobre nosotros su sombra protectora, y, las puertas de la cárcel jamás se cerraron detrás de nosotros, porque guardianes amigos olvidaban el cerrojo, y celadores sobornados dormían a pierna suelta. En tres meses hubo ochenta y siete robos, cuarenta y tres estafas, veintiocho timos. Cundió la alarma. Un tercio entero de la Guardia civil tendió por el distrito el tentáculo de sus tricornios imponentes, pero nosotros nos escabullíamos como el agua entre los correajes amarillos de la benemérita. Murió el juez de Villabella, roto de cansancio: una mañana hallaron su cadáver medio oculto bajo una montaña de sumarios. Nombraron otro juez, y luego uno especial, y en el Ministerio hablaban de constituir una Audiencia en el territorio del partido, modelo antes de todas las virtudes, vivero ahora de delincuentes...
»Porque nuestras rapacidades fueron semilla de fruto copioso. Colaboradores espontáneos vinieron pronto en auxilio nuestro. ¡Oh, el porvenir judicial de Villabella estaba bien asegurado! No uno, dos jueces permanentes hubieron de constituirse en el pueblo, con un constante trabajo abrumador, que hacía huir a los funcionarios como se huye de los puestos de castigo. Dos años después pude licenciar mis huestes, coloqué mis ahorrillos en fondos públicos, y, unida la renta al sueldo del Ayuntamiento, me dispuse a terminar mis días en paz y en gracia de Dios. Sólo de tarde en tarde se reclamaban mis servicios, cuando, en un período de calma, renacían los antiguos temores; pero salía del paso con un par de robos, y vuelta a descansar otra temporadita. Aún ayer me creía yo el más feliz de los mortales. -«Una vejez robusta -pensaba- no vale menos que la juventud, quizá la supera en conocimiento del mundo, en sabiduría de las cosas.» Así ha sido de amargo mi despertar. Carta del alcalde, seca como una orden: «Le agradeceré que se presente usted en estas oficinas antes de las dos.» Cumplí el mandato. Hice interminable —104→ antesala. El alcalde me recibió malhumorado. Parece que andan mal los asuntos municipales. Muchos gastos, escasos ingresos. Hay que operar economías, reducir personal. Han despedido a tres mecanógrafos, dos oficiales y un jefe; amortizarán también plazas de guardias y de bomberos...
»-La de usted -continuó el alcalde- es de las que van a suprimirse.
»Protesta mía respetuosa. ¿Habían olvidado ya mis méritos? Merced a mi labor inteligente pudo el pueblo asegurar su rango y hasta mejorar de categoría. A la vista de todos estaban los beneficios que he aportado a Villabella...
»-Sí, sí -replicó-, tiene usted razón, y, sin embargo, nosotros la tenemos igual que usted. El cargo de usted figura en la lista de los que deben extinguirse. Siento lo que ocurre. Consuélele la idea de que la medida ha de ser transitoria -una excedencia temporal...
»Cambié entonces de táctica, y con palabra suave me permití insinuar que en mi nombramiento habían concurrido circunstancias singularísimas, bastantes para promover un expediente y pedir una visita de inspección, con las molestias y enojos propios del caso. Por conveniencia de todos debía mantenerse el statu quo, porque a todos nos interesaba callar.
»El alcalde prorrumpió en gritos desaforados. —105→ No. esperaba él, no, mi réplica. ¡Ah, ingratitud, ingratitud! Rebosando indignación, el munícipe recordó aquel refrán elocuente que habla de la cría de los cuervos...
»-Denúncieme usted si quiere -vociferaba-, que yo sabré dejar mi honorabilidad a salvo. La culpa es mía. Nunca debí tratar con gentes de su calaña. ¡Vergüenza debía darle vivir como vive! -insistió, ante mi gesto de extrañeza-. ¡Vago, más que vago! ¿Qué hace usted, que se pasan las semanas y los meses sin cumplir sus deberes? ¿Y hemos de seguir manteniéndole? Nada de eso. A la calle, a robar a otro lado. Porque usted no gana el sueldo que le pagamos: lo roba, y no podernos consentir que continúe usted llevándose lo que no le pertenece en justicia.
»¡Tremenda revelación! En mis oídos sonó la palabra «robo» como nunca había sonado: a injuria. Soy ladrón, señor director, y estoy orgulloso de serlo. Como no me resigno a obedecer, las pragmáticas de un mundo egoísta, siento la dignidad de mi clase. Los delitos contra la propiedad, invención fueron de propietarios ganosos de asegurar su privilegio. ¿Cree usted que si no hubiese nacido hijo de duque me habría metido a robar? Más cuenta me tendría defender el Código civil y el Código penal, y diría de los ladrones lo que los hijos de duque dicen de mí. Cierto que me he apoderado —106→ de lo ajeno, pero con mis puños, afrontando mil peligros: me jugué la piel muchas veces, y he conocido el hambre, las durezas policíacas, el bochorno del juicio oral, los rigores de la cárcel. El que roba trabaja para vivir. ¿Que trabaja poco? ¡Bah!, menos trabaja todavía el jugador de Bolsa, o el que acierta un premio gordo del sorteo de Navidad. Por eso, un espíritu ecuánime, que sepa prescindir de los convencionalismos al uso, habrá de reconocer que la dignidad del ladrón es, moralmente, superior a la del heredero.
»Piense usted que el enriquecimiento ilícito no está en que tomemos las cosas de otro, porque, si fuesen ya nuestras, no necesitaríamos tomarlas, y porque todos los bienes del mundo fueron distribuidos antes de que nosotros llegásemos, y no tenernos la culpa de que no se acordaran de nosotros en el reparto. No está tampoco en que las tomemos contra la voluntad de su dueño, porque conozco muy pocos pagos a gusto del pagador: el recibo del casero, el del sastre , el del dentista, la cédula, la contribución, ¿quién los abona voluntariamente, dando a esta palabra su sentido real? No. Hay riqueza ilícita allí donde hay poseedor sin título que justifique su condición de tal. El único título que decorosamente puede justificar la propiedad es el trabajo, luego a todo el que trabaja le asiste el derecho de hacer suyo lo —107→ que con su esfuerzo logró. He aquí cómo el ladrón, que cultiva un género especial de actividades, las del robo, debe entenderse que exhibe, respecto a lo robado, merecimientos superiores a los del millonario que sólo se haya impuesto para serlo la pena de venir al marido.
«¿Adónde me llevan estas reflexiones? Me llevan a concluir que en mi vida de aparente bandidaje, cuando en el oficio de ladrón ponía inteligencia, voluntad y músculos, robaba en realidad menos que ahora, cuando, sin la menor molestia, cobro un sueldo todos los meses. Ahora sí que soy ladrón de veras, y en vano buscaré explicaciones o distingos que desvanezcan mis escrúpulos, pues no he de hallarlos. En el ejercicio libre de la profesión obtenía un provecho a costa de un sacrificio: la inmoralidad comenzará allí donde, después de haber cesado el sacrificio, continúe el provecho. Mi mayor pecado no consiste en robar, ni siquiera en robar a sueldo: mi mayor pecado consiste en que cobro un sueldo por robar, y no robo. ¡Malhadada hora aquella en que me ofrecieron y acepté un empleo municipal!
»Y es tarde para torcer el rumbo. Cercano a la ancianidad, ¿en qué suerte de ocupaciones hallaría las pesetas que saco del Ayuntamiento? He adquirido hábitos de burocracia -haberes fijos, que se cobran periódicamente con independencia del rendimiento; en cambio, —108→ he malogrado aquel impulso juvenil que me empujó a laborar mucho porque quería ganar mucho. Ninguna relación tan fecunda para la humanidad como esa de causa a efecto que debe unir el brazo y la bolsa; ninguna enseñanza tan demoledora como la que aprendemos los devotos de Santa Nómina al hallar encima de nuestro pupitre, cada treinta días, una suma de dinero que no guarda ninguna adecuación con nuestra inteligencia, y que ha de repetirse según un ritmo automático, ciego, inflexible, cualquiera que fuere el acierto o el fracaso, la acuciosidad o el abandono que pongamos en nuestro cometido...
»El alcalde quitó la venda que cubría mis ojos. Comprendo que no puedo vivir así: quedaría deshonrado ante mí mismo. Pero comprendo también que no conseguiría ya, a mis años, tomar distinto derrotero. Apetezco la muerte. Acabaré mis días robando, porque voy a usurpar un derecho que no me corresponde: el derecho de disponer de mi existencia.
»Esta noche, a las doce...»