Martín Garatuza
Memorias de la Inquisición
Vicente Riva Palacio
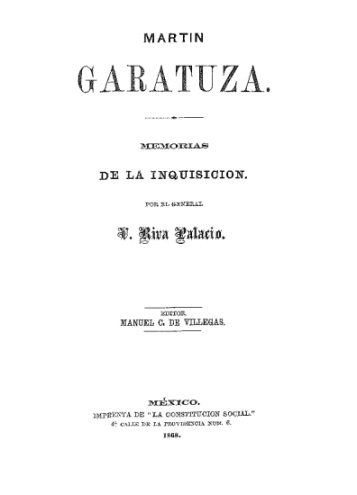
—5→
Por la Plaza principal de México atravesaba triste y pensativo un joven como de veinticinco años, elegantemente vestido y embozado en una capa corta de terciopelo negro.
Cruzó por el puente que estaba frente a las casas de Cabildo, y se dirigió a la calle de las Canoas, como se llamaba entonces las que ahora se conocen con el de calles del Coliseo.
Comenzaba el mes de Noviembre de 1624: la tarde estaba fría y nublada, y un viento húmedo y penetrante soplaba del Rumbo del Norte.
El joven procuraba cubrirse el rostro con el embozo de la capa, más bien como por precaución contra el frío, que por temor o deseo de no ser conocido.
—6→Así caminó largo tiempo hasta que se detuvo frente a una gran casa de tristísima apariencia.
En el alto muro que formaba la fachada de aquella casa, había sin cuidado ni orden, algunas ventanas guarnecidas de fuertes y dobladas rejas, todas cerradas por dentro, e indicando por su poco aseo y por la multitud de telas de araña que las cubrían, que por mucho tiempo nadie se había asomado por allí.
La puerta de la casa tenía una figura rara también, y los batientes ostentaban gruesos clavos de fierro, que mostraban ya las señales de la vejez y del abandono.
El joven miró la casa con cierto aire de tristeza, lanzó un suspiro, y sacando la mano por debajo de la capa, llamó fuertemente a la puerta.
Al cabo de algún tiempo se oyó el ruido de los cerrojos y las cadenas, y la puerta se abrió rechinando sobre sus enmohecidos goznes.
Un anciano vestido de negro y con un gorro de lienzo blanco, recibió al joven.
-¿Qué manda usía? -dijo.
El joven se lo quedó mirando y luego le contestó con otra pregunta:
-¿Sois por ventura, tío Luis?
-Luis Herrera: pero vos ¿quién sois?
-¿No me reconocéis?
-No, al menos...
-Leonel.
-¡Ah! -exclamó el viejo- ¡Don Leonel! ¡El señorito! El primo de la señorita.
-El mismo, viejo, el mismo. Dame un abrazo.
El anciano se arrojó en los brazos del joven llorando, con —7→ esa ternura infantil que se encuentra en el hombre por segunda vez al fin de la vida.
-¡Señorito, cuánto gusto va a tener la señorita al veros!
-¿Y está buena?
-Buena, y hermosa de grande.
-¿No se ha casado...?
-No, Dios nos libre; ¡qué gusto tendrá! voy a avisarle...
-No, cierra y yo subiré...
Leonel se desprendió del viejo y comenzó a subir la escalera.
Todo revelaba en aquella casa abandono y tristeza; ni rumor de criados, ni de caballos, ni flores, ni plantas, ni pájaros; las arañas formaban sus telas libremente por todos los rincones, y el viento entraba gimiendo al través de las rotas puertas de las habitaciones.
Leonel atravesó con la confianza del que conoce el terreno, por algunos corredores, y el eco de sus pasos se repetía sin que nadie apareciese.
Llegó por fin al extremo de un largo corredor y llamó a una puerta.
El pálido rostro de una vieja dueña envuelta en negras tocas, apareció entonces.
-¿Qué mandáis? -dijo la dueña.
-¿Quiere Usarcé anunciar a Doña Esperanza que su primo Don Leonel de Salazar, que acaba de llegar de España, desea hablarla?
La dueña sin contestar desapareció cerrando la puerta.
Leonel quedó esperando, y poco después la dueña volvió a presentarse.
-Pasad, caballero, que la señora os suplica aguardéis un momento.
Leonel penetró en un salón que para él era bien conocido, —8→ porque paseando por todas partes miradas tristes, exclamó en voz alta:
-Lo mismo, lo mismo; pero el tiempo ha pasado por aquí su mano de bronce.
-Decid más bien la desgracia -contestó una voz dulcísima.
¡Doña Esperanza! exclamó Leonel estrechando entre sus brazos a la dama que había pronunciado aquellas palabras.
Doña Esperanza era una joven de diez y ocho años, alta y erguida; su rostro tenía el color de la aurora; su pelo casi rubio se tejía en anillos encantadores; sus ojos grandes y brillantes mostraban una dulzura infinita en sus miradas, y su boca pequeña parecía la de un niño por su tamaño y su frescura.
Vestía Doña Esperanza un severo traje negro que hacía resaltar más su belleza y el blanco mate de su cuello gracioso, y no llevaba adorno ninguno en la cabeza. Aquella mujer vestida así, tenía algo de fantástica, de ideal.
-Sentaos, primo mío, que largos años hace que no nos hemos visto -dijo conduciendo de la mano a Don Leonel hasta un canapé.
-Años que me han parecido siglos, Doña Esperanza, años en que no pensaba sino en volver a veros.
-Sois muy bueno, Don Leonel.
-No, Doña Esperanza; es que jamás he podido olvidar nuestros juramentos de otro tiempo.
-¿Quién se acuerda de eso? Eran juegos de niños.
-¿Juegos de niños, Esperanza, juegos de niños? ¿y vos me decís eso? ¿y lo pensáis así? ¡Ah! ¿para qué me lo habéis dicho? Quisiera que me lo hubierais ocultado.
-¡Éramos tan jóvenes! Quizá ni vos ni yo, Don Leonel, pensábamos en lo que decíamos.
—9→-¡Ah, Esperanza! ¡qué cruel sois conmigo, que así me juzgáis!
-¿Es decir que no me habéis olvidado?
-¿Olvidaros, Esperanza, olvidaros? Al través de los mares, enmedio de las tormentas, entre el fuego del combate, vos erais siempre mi pensamiento, mi ilusión, mi vida; os soñaba, os veía en las pesadas noches del campamento, entre los abrasadores rayos del desierto; vuestro nombre era mi primer idea si despertaba, vuestro recuerdo mi último pensamiento si dormía.
-¿Es verdad?
-Os lo juro, Esperanza; aquello que para vos fue un juego de niños, hirió profundamente mi corazón, se hizo el alma de mi alma: mirad, Esperanza, el viento del infortunio y el fuego del corazón han comenzado a marchitar mi juventud antes de tiempo, mientras a vos, el ángel que acompaña a la virtud os cubre y os hace más hermosa cada día. ¡Oh, Esperanza, vos no podéis comprender cuánto he anhelado por este momento que llegó al fin, por este momento en que sin obstáculos ya, la mano de Dios me trajera a vuestro lado, para deciros, como en otro tiempo cuando atravesábamos los campos unidos de las manos y cortando flores: Esperanza, alma mía, te adoro!
-¡Oh, Leonel, no recordéis eso que os he dicho que fueron juegos de niños!
-Bien, Doña Esperanza, llamad juegos de niños al primer amor del corazón, al más dulce perfume del alma; pero por Dios, por compasión, no me lo digáis a mí; me destrozáis las ilusiones más bellas de mi vida. Decidme, ¿nunca me amasteis?
-Bien lo sabéis; ¿para qué hacerme esa pregunta?
Leonel inclinó la cabeza y quedó pensativo.
—10→-¿En qué pensáis? -dijo Doña Esperanza.
-En vos, que sois mi único pensamiento, en que os amo más que nunca.
Doña Esperanza tomó una de las manos del joven y la estrechó con pasión.
Leonel alzó el rostro y clavó en ella una mirada de amor, pero llena de melancolía.
-No hablemos más de eso -dijo Doña Esperanza.
-Para eso será necesario que yo me vaya -contestó Leonel levantándose.
-No os vayáis.
-Es preciso; no podría estar a vuestro lado sin deciros que os amaba...
-¿Pero volveréis?
-Sí.
-¿Cuándo?
-Mañana.
-¿Me lo ofrecéis?
-Os lo ofrezco.
-Entonces, adiós.
-Adiós.
-No os olvidéis, mañana.
Doña Esperanza vio desaparecer al joven y exclamó, alzando los ojos al cielo:
-¡Juegos de niños! ¡ojalá! Le amo, le amo.
Don Leonel salió tan preocupado, que no se despidió siquiera del anciano portero, y marchaba por la calle repitiendo:
-La amo más que nunca, más que nunca.
—11→
Permanecía aún Doña Esperanza con la mirada fija en el corredor por donde había desaparecido Leonel, cuando se abrió sin ruido una puerta que a su espalda quedaba, y penetró en la estancia otra mujer.
Era una mujer como de cincuenta años, excesivamente pálida, pero con un pelo tan negro como el ala de un cuervo; vestía también como Doña Esperanza, un sencillo traje negro de lana, y tenía con la joven una perfecta semejanza; parecían las dos una misma mujer vista en dos edades diferentes.
Aquella especie de aparición parecía deslizarse, no andar, y sus ojos brillaban de una manera extraña: se acercó a Doña Esperanza, que absorta en sus pensamientos no la había sentido, la contempló un momento con ternura, y luego la tocó ligeramente en un hombro.
Doña Esperanza se volvió sobresaltada.
-¡Madre mía! -exclamó.
-¡Esperanza! ¿En qué pensabas, hija mía?
-Acaba de salir de aquí mi primo Don Leonel -contestó la joven.
—12→-Le he visto, hija mía, y en tu semblante conozco lo que te ha dicho y en lo que estabas pensando ahora mismo.
-Suponéis, señora... -dijo ruborizada Esperanza.
-No supongo, hija mía, no supongo, las madres no suponemos, adivinamos; el pensamiento de una hija como tú, candorosa y pura, se lee en la mirada, se ve cruzar sobre la frente.
-¡Madre!
-Ven, hija mía, siéntate a mi lado y hablaremos.
La dama se sentó en un sitial, y Doña Esperanza acercando un taburete se sentó a sus pies.
-Escúchame, hija mía -dijo pasando su mano blanca y trasparente entre los rizados cabellos de la joven- escúchame con paciencia, porque quizá te diga lo que mil veces te he repetido, y ábreme, mi vida, tu corazón: ¿tienes confianza de mí, hija mía? ¿me quieres como siempre?
-Más que nunca, madre mía, más que nunca -contestó Esperanza, enderezándose hasta besar la pálida frente de la matrona.
-Haces bien, porque te quiero tanto... ¡y he sido siempre tan desgraciada! Vamos, hija mía, dime con verdad, ¿tú amas a tu primo Leonel?
La joven se puso encendida como una amapola, bajó los ojos, y sin contestar comenzó como a enrollar maquinalmente las anchas cintas que pendían del cinturón de su vestido.
-Háblame con franqueza, hija mía -dijo la madre tomándola dulcemente de la barba y procurando alzarle el rostro para verle los ojos-; ¿acaso no soy tu madre yo? ¿acaso hay alguien en el mundo a quien pudieras mejor fiarle tus secretos? Dime, hija mía, ¿le amas?
-Creo que sí, madre mía, creo que sí, a pesar de que procuro no amarle: perdonadme, creía haberle ya olvidado, creía —13→ que él me olvidaba a mí también; pero le he visto, y todo el pasado volvió a mi memoria... y he conocido... ¡ay, madre mía...! que no habían sido juegos de niños, que aquel amor casi de infancia había dejado raíces profundas en el corazón.
Doña Esperanza, como fatigada del esfuerzo de aquella confesión, ocultó su rostro entre sus manos.
La matrona acarició aquella hermosa cabeza durante algunos instantes, y luego dijo:
-Óyeme, Esperanza, de nada tengo que perdonarte: tu corazón se enciende en un afecto noble, en una pasión que nada tiene de impura; pero olvida ese amor, hija mía, sofócalo en tu pecho: ¿por qué hacerte tú misma desgraciada? Muchos años hace, hija mía, que vivimos aquí separados del mundo, aislados; casi desde que tuviste uso de razón, has crecido tras estos muros tristes, sin más amistades entonces que tus dos primos Alfonso y Leonel de Salazar. Alfonso, de mayor edad que tú y con vocación para la carrera eclesiástica, jamás te demostró mas que un cariño fraternal; Leonel comenzó a sentir amor por ti, temblé entonces; pero por fortuna su padre le envió a España a servir al ejército de Su Majestad, y creí como tú, hija mía, que aquellos habían sido juegos de niños; sin embargo, no me he cansado de amonestarte, y hoy que veo renacer ese amor, necesito que me oigas, necesito fortalecerte en tu heroica resolución de no amar jamás a ningún hombre.
-Sí madre mía, habladme; habladme, solo vuestra dulce voz y vuestro acento persuasivo podrán darme valor: habladme, decidme esas cosas, que aunque son tan tristes, me dan fuerza, me animan.
-Cosas bien tristes son y capaces de causar la desesperación a otra alma que no estuviese templada como la tuya... —14→ pero tú has crecido bajo la sombra de la desgracia, y como una flor regada con llanto... Hija mía ¿qué esperas del amor de un hombre? ¿podrás unirte a él...? desgraciada entonces de ti; nuestra familia lleva ante el mundo una mancha que nada es capaz de borrar, ya lo sabes; y aunque jamás te he referido la historia, tú no ignoras que mi madre Doña Isabel de Carbajal; y sus dos hermanas Leonor y Violante, murieron en la hoguera por judaizantes.
-Madre mía, no recordéis eso que os hace padecer tanto.
-Es preciso, Esperanza, es preciso; tú legarías a tus hijos la deshonra: además, tú eres criolla, tú no has nacido en España, Leonel tampoco: ¿y sabes tú, hija mía, lo que quiere decir esta palabra entre nosotros? ¿sabes tú lo que es ser criollo en la Nueva España? es ser esclavo, despreciable, vil.
Los ojos de aquella mujer brillaban, y sus mejillas, a pesar de su ordinaria palidez, se encendían con el fuego de la indignación y el entusiasmo.
-Los españoles son nuestros conquistadores, nuestros amos, ¿lo entiendes? nuestros amos: tus hijos serán unos seres abyectos que nacerán y vivirán como tú, como yo, como Leonel, como los animales viven y mueren, sin patria, sin tierra, y no les valdrá su inteligencia ni su valor para nada, y no los verás respetados ni considerados nunca, y en el clero serán cuando más tristes curas de una parroquia de la sierra, y vivirán ignorados, y oirán hablar de gloria y de patria a sus amos, y se exaltará su corazón, y para ellos no habrá nunca ni patria, ni gloria, ni nada: ¡ah, hija mía, hija mía! no ames nunca a un hombre, no te cases jamás para tener hijos que aumenten el número de los esclavos.
--Calmaos, madre mía, calmaos -decía Doña Esperanza —15→ mirando la creciente excitación de la dama-; calmaos por Dios, que temo que os dé alguno de esos ataques que soléis padecer.
-No, Esperanza; te he dicho que es preciso que me oigas, y haré un esfuerzo para conseguirlo.
-¡Ah, madre mía! me hacéis temblar por vuestra salud; y al veros así, ganas tengo a veces de esconderos esos libros que exaltan vuestro ánimo de tal manera.
-Harías mal, hija mía; esos libros conseguidos a tan altos precios y que tenemos que ocultar cuidadosamente de nuestros amos y de la Inquisición, han abierto mis ojos a la luz, y con ellos he formado tu alma, hija mía, tan noble y tan pura...
-Es verdad, pero vuestra salud decae día a día...
-El cuerpo, Esperanza, sigue el destino de todas las cosas del mundo, pero el espíritu se eleva y se acerca a Dios: escúchame, Esperanza, no quiero perder un día solo sin hablar a tu corazón; estás en la edad de las pasiones, tu pensamiento se preocupa ya con tu primo, y crees en estos momentos que cualquier sacrificio sería pequeño para ti con tal de vivir a su lado, ¿es verdad, hija mía?
Esperanza bajó los ojos y casi sin quererlo dijo:
-Sí, señora.
-Lo comprendo, hija mía; pero oye, tú no sabes lo que es el amor de una madre para sus hijos, tú no concibes siquiera la idea de ese cariño tierno, inmenso, el único desinteresado que hay sobre la tierra, que no exige en su abnegación sublime ni siquiera la correspondencia; pues bien, hija mía, una madre quiere para sus hijos todo lo bueno, todo lo grande, todo lo digno; ¿y el día, Esperanza, en que vieras a tus hijos, jóvenes, hermosos, valientes, sabios, tal vez temblar ante la idea de una calumnia en la Inquisición, —16→ despreciados por hombres que valían menos que ellos, solo porque ellos eran criollos? El día en que los vieras ansiosos por llevar un traje de terciopelo y oro, o montar un arrogante caballo, sin poderlo hacer porque tienen en sus venas sangre de judaizantes condenados por la Inquisición, ¿ese día no te arrepentirías de haber dado la vida a seres tan desgraciados? ¿vale un siglo de amor para una mujer, tanto como un día de luto y de vergüenza para sus hijos? Esperanza, ¿cambiarás el amor de Don Leonel por la desgracia y la ignominia de tus descendientes? Habla, respóndeme con tu corazón, Dios te escucha.
-¡Oh! nunca, madre mía, nunca; yo arrancaré de mi pecho esta pasión.
-Hija mía, Dios te bendecirá, Dios premiará tu sacrificio, y la lepra que mancha nuestra honra no se propagará a otros seres tan inocentes como nosotras, pero que serían también como nosotras, desgraciados. Dios te bendiga.
Y aquella mujer, como una inspirada, tendió sus manos sobre la cabeza de su hija, y luego salió majestuosamente del aposento. Su agitación estaba enteramente calmada, y su rostro había vuelto a adquirir su trasparente palidez.
Aquella mujer se llamaba Doña Juana de Carbajal, y su vida era un misterio tan impenetrable, que su misma hija no había llegado nunca a descubrirlo.
Doña Esperanza quedó profundamente preocupada, sentada en el mismo taburete y reclinada la cabeza sobre el asiento del sitial que acababa de abandonar Doña Juana.
—17→
En una estancia amueblada con estrados y sitiales de cedro, tapizados de damasco amarillo, conversaban en derredor de una gran mesa que en el centro había, y a la blanca luz de dos grandes bujías de cera, tres personas, que a primera vista se conocía que eran de la misma familia.
Ocupaba el lugar de honor un anciano, pequeño de cuerpo, flaco, con ojos pardos y como velados por largas y blancas cejas, que vestía ropilla, calzones, y medias calzas negras todavía, a la moda del tiempo de Felipe II; tenía cubierta la cabeza con un birrete blanco, debajo del cual se escapaban algunos mechones de canas.
El que ocupaba la derecha era un sacerdote joven, como de treinta años, y a la izquierda estaba Don Leonel.
El viejo apoyaba los codos sobre la mesa, y parecía estar distraído, haciendo sonar los dedos de su mano derecha sobre los de su mano izquierda, que tenía cerrada.
-¿Con que es decir -dijo dirigiéndose a Don Leonel- que tu primera visita la dedicaste a tu tía Doña Juana de —18→ Carbajal, o más bien dicho, a tu primita Doña Esperanza?
-Sí, señor padre.
-¡Hum! ¿Pues sabes que hiciste muy mal?
-Muy mal, señor, ¿porqué?
-¡Hola! ¿ya quieres que te dé yo razones? Adelantados estamos: vaya, pues hiciste muy mal, porque yo lo digo.
-No sabía yo...
-Bien, no sabías, pero ahora ya lo sabes; no me gusta que frecuentes amistades de esa clase: cuando eras niño, por condescender con tu madre (que en paz descanse) y que era prima de esa Doña Juana, porque yo, gracias a Dios, no tengo parentesco con ella, consentía en que fuerais los dos, que ella al fin era criolla y tenía tales relaciones; pero en lo sucesivo ese parentesco como si no existiera: ¿estamos, caballerito?
-Sí, señor.
-Porque esa es raza de judaizantes, que no honran con su amistad a cristianos viejos como nosotros. ¿Y qué te contó la Doña Juana? ¿La primita estará ya muy grande? Estará bonita, porque esas judías tienen la apariencia siempre de buenas gentes; sepulcros blanqueados, como dice el Evangelio. Responde.
-Sí, señor, mi prima es una joven muy hermosa.
-¡Mi prima! ¡joven muy hermosa! -dijo el viejo repitiendo como con extrañeza estas palabras-: ¿oyes eso, Alfonso? -dijo dirigiéndose al sacerdote-. Tu hermano está trastornado: ¿qué, te has vuelto loco, Leonel? ¡Tu prima! ¿no te he advertido que ese parentesco se ha terminado? Vaya, téngome yo la culpa: ¿qué bueno puede esperarse de ti si eres criollo?
Y el anciano indignado se levantó de la mesa y se retiró del aposento, repitiendo con cierto desprecio:
—19→-Al fin criollo, al fin criollo.
Don Leonel cruzó sobre la mesa sus brazos y apoyó en ellos la frente.
El Padre Salazar lo contempló silenciosamente.
Así trascurrieron algunos minutos, hasta que Don Leonel levantó fieramente la cabeza, y clavando en su hermano sus ojos negros y brillantes, exclamó:
-¡Hermano! ¿es una maldición, por ventura, el haber nacido en Nueva-España?
El Padre Salazar se sonrió maliciosamente.
-Tal parece -contestó.
El silencio volvió a reinar algunos instantes más.
-Jamas lo hubiera creído -dijo Don Leonel-; yo he vivido en los ejércitos del rey, he habitado en las grandes ciudades de la Península, pero jamás allí escuché esas frases de desprecio que nos siguen aquí por todas partes; jamás supuse lo que aquí sufrían los que han nacido en este suelo.
-¿Qué quieres? -contestó con dulzura el Padre Salazar-; esa es nuestra suerte, Dios lo dispone así.
-¿Y no habría un medio para salir de semejante situación?
-No lo alcanzo...
Los dos hermanos callaron, pero era indudable que en el cerebro de ambos germinaban ideas que pugnaban por salir, pero que ninguno de ellos se atrevía a manifestar.
En aquellos tiempos se decía: con el Rey y la Inquisición, chitón; porque ni aun delante de las personas de su familia tenía un hombre confianza para quejarse de la tiranía.
Todo el mundo se creía en la precisa obligación de convertirse en denunciante, cuando escuchaba una palabra siquiera que pudiese considerarse ofensiva a los derechos —20→ de la Majestad, o al respeto debido al Santo Tribunal de la Fe.
Y esto aun cuando se tratase del padre, del hermano y del hijo; negra la desconfianza, extendía sus sombras hasta en el seno mismo del hogar doméstico.
-¿Será posible tolerar así la vida? -exclamó Don Leonel.
-Fuerza será buscar la resignación en Dios -contestó el Padre.
-¿Pero no habrá un corazón fuerte, un brazo robusto y una cabeza inspirada por ese mismo Dios, que saque a Nueva-España de tan fiero yugo?
-Quizá Dios envíe alguna vez sobre esta tierra desgraciada su espíritu, que animó a Gedeón y a los Macabeos.
-Pero ¿cuándo? ¿cuándo? Hermano mío, ¿tú no sientes? ¿tú no comprendes? ¿no se enciende tu rostro...?
-Leonel -contestó exaltándose repentinamente el Padre Salazar-; Leonel, tú eres el que no comprendes, tú el que no alcanzas; la idea vive, germina, Dios solo puede mirar en el porvenir, dar el triunfo, o mandar la desgracia...
-Alfonso -exclamó Don Leonel, admirado del entusiasmo que respiraban las palabras de su hermano- explícate, dime...
-Silencio -dijo el Padre- silencio, Leonel: ¿te sientes con fuerza para arrostrar cualquier peligro por tu patria, por tus hermanos?
-Sí -dijo anhelante Don Leonel.
-¿No temblará tu corazón ni delante de la muerte?
-¡No, no!
-¿Serás capaz de guardar el silencio de la muerte aun en medio de los mayores tormentos?
—21→-¡Sí, sí! -dijo Don Leonel con entusiasmo.
-Pues bien hermano mío, Dios te escucha, y ante Él responderás de tus promesas: toma tu sombrero, tu ferreruelo y tu espada, y sígueme.
Don Leonel se levantó precipitadamente, y tomó su sombrero y su ferreruelo, colgó de su talabarte una larga espada, y se prendió en él dos pistoletes.
-Estoy listo -dijo.
-Vamos -contestó el Padre Salazar.
Y los dos salieron de la casa.
—22→
Daban el toque de ánimas en todas las iglesias; la noche estaba oscura, y Don Leonel, siguiendo a su hermano, caminaban sin hablarse una palabra.
Cada uno iba preocupado con su idea.
Atravesaron gran parte de la ciudad, dirigiéndose a la calle de Ixtapalapa: al principio de su viaje encontraron muy pocos transeúntes; pero al llegar casi al fin de la calle de Ixtapalapa, por el lado del Sur, Leonel creyó observar algunos hombres ocultos unas veces en las cerradas puertas de las casas, recatándose otras en las esquinas.
Uno de estos hombres salió repentinamente y cruzó al lado de los dos hermanos; Don Leonel llevó por precaución la mano a la culata de uno de los pistoletes.
Pero aquel hombre pasó poniendo la mano en el ala de su sombrero, y diciendo cortésmente:
-Buenos días.
Don Leonel extrañó aquel saludo en medio de la noche, pero su admiración subió de punto cuando oyó contestar a su hermano:
-Dios los enviará.
—23→El hombre siguió de frente, y las sombras que inquietaban a Don Leonel desaparecieron como por encanto, y la calle volvió a quedar desierta.
Don Leonel hubiera de buena gana preguntado a su hermano lo que aquello significaba; pero se sentía embargado por cierta especie de respeto y de fascinación.
En el negro y sombrío muro de una casa, cuyos techos se desvanecían entre las sombras de la noche, había un cuadro embutido en la pared y que representaba la imagen de Cristo en la cruz. El cuadro estaba defendido de la intemperie por una especie de alero de tejado, hecho de madera, y del centro de este alero pendía un farol con un pequeño mechero de aceite, que proyectaba un corto círculo de luz vacilante y triste.
A un lado de este cuadro había una pequeña puertecilla.
El Padre Salazar se acercó a la puerta, y dio un solo golpe, que resonó en el interior como en una bóveda.
-¿Quién? -preguntó un hombre por dentro.
-Uno y solo -contestó el padre Salazar.
Don Leonel le tiró de la capa, como para hacerle notar que lo que decía no era verdad; el padre se volvió a mirarlo y se sonrió.
Entonces en la puerta, se abrió un postigo pequeño y defendido por una reja y el ojo de un hombre asomó escudriñando curiosamente a los que le llamaban.
-¿Tenoxtitlán? -preguntó al través de las rejas, el portero.
-Libre -contestó Salazar.
El postiguillo se cerró, y sonaron los cerrojos abriéndose la puerta.
El padre Salazar penetró, seguido de su hermano, por un —24→ largo y estrecho corredor, cuya bóveda repetía sordamente sus pisadas; en el fondo un farol más bien deslumbraba con su pequeño reverbero, que iluminaba el camino de los dos hermanos.
Llegados al extremo de aquel corredor, tomaron a la derecha; aquel pasillo tenía la forma de una escuadra: una escalera escasamente iluminada los condujo al piso superior, y al llegar allí, Don Leonel comenzó a escuchar un murmullo semejante al que forman muchas personas conversando.
Había después de la escalera un pequeño corredor que terminaba en una gran puerta, al través de la cual se escuchaba el murmullo y se percibía luz.
El Padre llamó con un golpe, y de adentro le preguntaron:
-¿Quién?
-Uno y solo -volvió a contestar el Padre.
Como en la puerta de la calle, se abrió un postigo y se cruzaron entro el que llamó y el que abría las mismas palabras.
-¿Tenoxtitlán? -dijo el de adentro.
-Libre -contestó el de afuera.
Don Leonel comprendió que todas aquellas palabras eran una contraseña; se trataba indudablemente de una conspiración.
Se abrió la puerta y los dos hermanos penetraron en un gran salón, lleno de hombres de todas clases, pero entre los que podía notarse un gran número de eclesiásticos.
No hizo sino presentarse el Padre Salazar, y todos callaron y se pusieron en pie.
El Padre atravesó sereno enmedio del concurso, y sin inclinar siquiera la cabeza, y seguido siempre de Don Leonel, subió a una especie de plataforma, en donde había varios sitiales, tomó el del centro y se sentó, haciendo sentar a —25→ Don Leonel a su derecha: entonces todos se sentaron.
El silencio era tan profundo, que podía haberse escuchado el roce de la atmósfera contra las paredes.
Don Leonel comenzó entonces a examinar el aposento.
Era una gran sala casi cuadrada; tenía en uno de los lados tres ventanas que estaban herméticamente cerradas, pero no sólo con las puertas, sino con unas paredes hechas a lo que parecía recientemente, para evitar el que se observase algo desde afuera.
Viejas colgaduras, rotas y de color indefinible, cubrían las paredes, y adornaban la estancia toscos sillones forrados de cuero negro, y en los que a pesar de su vejez se advertían las señales de un blasón.
Don Leonel examinaba todo con extrema curiosidad; pero de repente llamaron su atención tres cuadros que había en el fondo de la sala: representaban esos cuadros a tres jóvenes, hermosas y ricamente ataviadas; las tres tenían entre sí una gran semejanza, y Don Leonel lo atribuyó a la preocupación de su ánimo; pero aquellos retratos le trajeron a la memoria a Doña Esperanza; tenían a sus ojos un gran parecido con su prima.
Absorto estaba en aquellos pensamientos, cuando escuchó que su hermano comenzaba a hablar.
Hasta entonces había comprendido que se trataba de una conspiración, que su hermano parecía ser el jefe de ella, pero no más.
Don Leonel se hubiera comprometido sin vacilar y sin preguntar nada, porque tenía un alto concepto de la inteligencia y de la honradez de su hermano; pero aquello, además, sin poderse dar cuenta él mismo de por qué comenzaba a interesarle sobremanera.
-Hermanos míos -dijo el padre Salazar. Oyose en todo —26→ el salón ese ruido que hace una gran concurrencia cuando se dispone a escuchar con atención y sin perder una palabra de lo que va a decir el orador-, llegados son ya los momentos de obrar; lo que la cabeza ha discurrido, lo que la inteligencia ha dispuesto, el brazo debe ejecutarlo: ya no más palabras, ya no más proyectos; obras, el corazón lo quiere, y Dios presta su ayuda a las buenas causas. Todo está preparado, oídme. En esta tarde ha llegado uno de nuestros hermanos a quien envía a Acapulco el valiente príncipe de Nassau con una poderosa escuadra holandesa; navega en las costas de aquella provincia, esperando el día señalado para apoderarse del puerto; la guarnición no podrá resistir, y nuestro triunfo es seguro: con gente de desembarco organizará una expedición para venir en auxilio nuestro, trayéndonos armas y pertrechos de guerra; pero para que esto sea fructuoso, es preciso que casi al mismo tiempo se dé aquí el grito de independencia, y las circunstancias son favorables: estamos a 2 de Noviembre y mañana mismo debe hacer su entrada a México el marqués de Cerralvo, nombrado virrey de la Nueva-España, y a quien acompaña el inquisidor de Valladolid Don Martín Carrillo, nombrado juez pesquisidor para las causas de tumulto contra el marqués de Gelvez: todos los ánimos de los que entonces tomaron parte, están temerosos y secundarán el movimiento que hagamos nosotros, por huir de la justicia; llegó, pues, el momento de obrar: el 5 de Noviembre debe atacar el puerto de Acapulco el príncipe de Nassau, y el 5 de Noviembre, aprovechando el desorden que causan las fiestas que prepara la ciudad al nuevo virrey, debemos nosotros de dar el grito y levantar de nuevo el trono de Guatimoctzin y de Moctezuma, Huilhicamina: Tenochtitlán libre, y libre el antiguo imperio de los aztecas.
La conjuración
—27→Un relámpago de entusiasmo brilló en todos los ojos, pero nadie se atrevió a aplaudir. -El silencio era la vida de aquella reunión.
Don Leonel creía estar soñando.
-Os he dicho -continuó el Padre Salazar- que yo no podré por mi carácter ponerme al frente de vosotros; os he prometido un caudillo que tenga al trono los mismos derechos que yo, como descendiente del emperador Guatimoctzin, y aquí le tenéis: es mi hermano Don Leonel de Salazar.
Todos se pusieron en pie y extendieron silenciosamente el brazo derecho como en señal de asentimiento.
-Bien -dijo el Padre- reconocedle: y ahora, dispersémonos, y recibiréis como siempre las órdenes por los mismos conductos.
Toda aquella concurrencia fue desapareciendo por las diversas puertas de la sala, y poco después no quedaban allí más que Don Leonel, su hermano y un viejo que permanecía sentado en un sitial.
—28→
-Acércate -dijo imperiosamente el Padre Salazar.
El viejo subió a la plataforma y se sentó al lado de Don Leonel.
-¿Estamos solos? -preguntó.
-¿Puedo descubrirme?
-Puedes.
-En ese caso, me permitiréis que me quite algunos arreos de guerra que en verdad me estorban demasiado.
-Haz lo que te parezca -dijo el Padre Salazar.
Don Leonel contemplaba todo aquello con admiración.
El viejo con gran calma comenzó por quitarse una enorme peluca de canas, debajo de la cual tenía unas cintas que sujetaban su blanca barba, que se desprendió también; su cuerpo adquirió el vigor y la gallardía de la juventud, y el individuo completamente trasformado, hizo a los dos hermanos una caravana entre seria y graciosa.
-Estoy a vuestras órdenes.
-¿Eres tú el hermano que llegó de Acapulco con noticias del príncipe? -dijo el padre.
—29→-El mismo soy.
-Esta tarde creí verte el pelo y la barba casi rojos.
-Son ardides de guerra necesarios en estas circunstancias.
-Bien; ¿y cómo te llamas?
-Martín de Villavicencio Salazar, por nombre de combate Garatuza, y pariente vuestro, a lo que supongo por lo que toca a mi apellido materno.
Don Leonel hizo un pequeño gesto de disgusto, pero su hermano permaneció impasible.
-¿Hablaste con el príncipe?
-No; pero un emisario suyo llegó a la costa, y de él he recibido las cartas y las razones que he traído a su señoría.
-¿El príncipe fijó como seguro el día del ataque a la plaza de Acapulco?
-Sí señor, el 5 de Noviembre.
-¿Visitaste la plaza? ¿viste su guarnición, sus elementos de defensa?
El Padre Salazar hacía todas estas preguntas con el aplomo de un veterano, y Don Leonel le contemplaba admirado.
-Estuve en la plaza -contestó Garatuza-; apenas contará para resistir una hora con cien soldados y pocas municiones.
-¿Estás cierto de ello? ¿lo viste o te lo han contado?
-Vilo yo mismo, que con el pretexto de pedir una misa que había ofrecido reunir de limosna por haberme salvado la Virgen de un gran peligro, entré a todas las casas y exploré detenidamente con los oficiales.
El Padre Salazar quedó meditando en silencio; Garatuza comenzó entonces a examinar detenidamente todo el salón.
De repente Don Alfonso miró a Martín y le dijo:
-¿Estarás dispuesto a volverte para Acapulco tan luego como sea necesario?
—30→-Seguramente, que tengo por allá a mi familia, y nada me agradaría tanto como eso.
-Bien; entonces está preparado, porque de un momento a otro puede ser necesaria tu marcha, y no dejes de ir todos los días a buscarme para recibir las órdenes correspondientes.
-Entiendo.
-Puedes retirarte.
Martín con mucha calma volvió a sujetarse las barbas, se acomodó la peluca, y tomando el aspecto de un viejo, salió de la sala como vacilando, y comenzando a representar su papel delante de los mismos que sabían que no era lo que aparentaba.
-Y bien, hermano -dijo Don Alfonso luego que quedaron solos-; ¿qué te parece todo esto?
-Paréceme -contestó Don Leonel- que te hubiera sentado mejor el talabarte y la ropilla que la sotana y el rosario, que dotes tienes para haber sido un experto general, más que un ejemplar obispo.
-Las circunstancias hacen a los hombres; pero dejando eso, que poco a cuento viene, deseara saber tu opinión sobre lo que has visto y acerca de los acontecimientos que se preparan.
-Poco he visto; pero a ser verdad cuanto aquí se ha dicho, y a poderse contar con la lealtad y el valor de los comprometidos, en duro trance podrán verse en esta tierra los servidores del rey de España.
-Tal creo.
-En cuanto al éxito que esto pueda tener, dudoso es como todos los lances de guerra, que la suerte decide más que el valor y la pericia de los generales; pero los elementos que comprendo que existen son buenos.
—31→-¿Es decir que tú no vacilas en ponerte a la cabeza de todos los hermanos?
-¿Vacilar? Aun cuando contarais con la cuarta parte de lo que tenéis, aun cuando tuviese yo la seguridad de sacrificarme inútilmente, no vacilaría un solo instante en ponerme al frente de los hombres que van a luchar por la conquista de su dignidad: demasiado he sufrido desde que llegué a México, demasiado comprendo ya lo que quiere decir esa palabra «criollo», que llevo escrita en mi frente con letras de fuego, para vacilar un momento siquiera: la muerte es preferible al desprecio y a la deshonra; digo como vosotros, desde hoy que os he conocido: ¡Tenoxtitlán libre!
Don Alfonso contemplaba con los ojos húmedos de placer el creciente entusiasmo de Don Leonel, y cuando éste acabó de hablar, no pudo resistir y le tomó la mano.
-Bien, hermano mío, bien; digno eres de la noble sangre de nuestra madre, digno eres de ser un descendiente del ilustre Guatimoctzin: Dios te dará su fuerza; quizás seas llamado a dar libertad a esta tierra, arrojando de aquí los extranjeros que la oprimen.
-Pero pensemos ahora algo en los preparativos de ese día tan deseado: ¿con cuántos hombres podemos contar?
-Con tres mil decididos, sin hablar de los indios, de los negros, de los mulatos, y aun de los españoles que comprometidos en el negocio del tumulto, seguirán, aunque no sea sino por propio interés, nuestra bandera.
-¿Tenéis armas suficientes?
-Todos nuestros hermanos están armados y construyen todos los días cartuchos para sus arcabuces y mosquetones; esto es lo bastante para dar aquí el golpe: después el príncipe de Nassau nos proveerá; tengo por escrito la palabra de S. A. y no faltará a ella.
—32→Don Leonel quedó meditando.
-¿Y si faltara? -dijo después de un rato de silencio.
-Respondo de S. A. con mi vida: primero faltarían nuestros afiliados a su compromiso, que el príncipe de Nassau a su palabra.
-En todo caso, valor y constancia -dijo Don Leonel.
-Que esa sea tu divisa -exclamó detrás de los hermanos una voz dulce y melancólica.
Don Alfonso y Don Leonel se pusieron en pie, pero Don Alfonso como quien mira entrar a una persona a quien espera, y Don Leonel como admirado de aquella aparición.
Era una dama alta, enlutada y cubierta con un velo tan tupido, que no permitía ni entrever siquiera el brillo de los ojos.
-Sentaos -dijo la dama, descubriéndose.
-¡Doña Juana de Carbajal! -exclamó Don Leonel conmovido.
-Nuestra tía -dijo Don Alfonso sencillamente.
Leonel dirigió la vista a los tres retratos, y no parecía sino que uno de ellos se había animado, o que Doña Juana de Carbajal había servido de modelo.
-¿Habéis escuchado, señora? -dijo respetuosamente D. Alfonso.
-Todo lo he oído -contestó Doña Juana- y creo que pronto brillará el día grande para los criollos.
Doña Juana se puso a mirar a Don Leonel, que no cesaba de pasar la vista de los retratos a la dama, y de la dama a los retratos.
-Veo y comprendo vuestra admiración, Don Leonel, esos retratos que veis son de mi madre y de mis tías, Doña Leonor, Doña Isabel, y Doña Violante de Carbajal; nuestra familia conserva los rasgos fisonómicos de sus antepasados, —33→ por eso observáis esa semejanza y podéis admirarla también en mi hija Esperanza.
Don Leonel se estremeció al escuchar este nombre.
-Señora -preguntó indiscretamente- ¿acaso esta casa es vuestra?
-Eso será una historia, que sabréis más adelante -contestó con dulzura Doña Juana.
Don Leonel calló avergonzado.
—34→
Hacía pocos días que el rico caballero Don Pedro de Mejía había hecho un acto de caridad que todo el mundo había calificado como un milagro. -Esta era la historia.
Un domingo por la mañana al volver de misa, encontró Don Pedro en la puerta de su casa a un hombre que aunque al parecer joven, estaba completamente extenuado por la enfermedad y la miseria.
Su rostro estaba cubierto por vendas que se cruzaban en todas direcciones, y es seguro que ni las mismas personas de su familia, si la tuviera, le hubieran conocido.
Su traje era solo un conjunto de girones, y por las roturas de su viejo calzado podían descubrirse sus pies sangrando y lastimados.
Aquel hombre debía haber pasado grandes trabajos y caminado muchas leguas a pie.
Al llegar Don Pedro, el hombre se acercó a pedirle una limosna y un asilo.
Mucho debió suplicar el uno y mucho debió conmoverse el otro, porque al fin Don Pedro dijo:
—35→-En atención no mas a que sois español, y a que tantos trabajos habéis sufrido, os permitiré que viváis unos días en mi casa, a condición de que restablecida vuestra salud, o habéis de salir de ella si no estáis capaz de trabajar, o tomareis servicio en mi misma casa. ¿Os agrada?
El mendigo se atrevió a tomar una de las manos de Don Pedro y quiso llevarla a sus labios; pero Don Pedro la retiró con disgusto.
-Dejad. ¿Y cómo os llamáis?
-Señor, después de una gran desgracia que me aconteció y de mis grandes padecimientos, he hecho voto de llamarme Lázaro y olvidar el nombre que antes llevaba, hasta que Dios me saque de esta situación y me vuelva a mi condición primitiva.
-¿Erais rico?
-Y mucho.
-¿Noble?
-Y soldado del rey.
-¿De qué familia sois?
-Señor, ese es mi voto; pero os juro que a nadie, antes que a vos, descubriré el secreto el día que sea llegado, de decir lo que ahora por una penitencia oculto.
-Bien está, los votos son sagrados: seguidme.
Don Pedro de Mejía penetró en su casa, y el hombre caminando difícilmente, apoyado en un grueso y nudoso bastón, le seguía.
-¿Hay algún cuarto por aquí abajo que esté vacío para alojar a este limosnero? -dijo Don Pedro a uno de los lacayos que andaban en el patio.
-Señor -contestó el lacayo- creo que hay una bovedita debajo de la escalera del segundo patio.
-Anda a mirar si es exacto eso.
—36→El lacayo volvió poco después.
-Señor -dijo- está vacía esa bóveda, pero tan húmeda que el agua brota casi en la tierra.
-No le hace, siempre este hombre estará mejor así que viviendo en la calle; llévale, y avisa que yo le he mandado poner allí.
El lacayo hizo una seña al mendigo, que lo siguió cojeando.
Llegaron al segundo patio, y debajo de una escalera había una pequeña bóveda, una especie de sótano, oscura, húmeda, fría, casi sin puertas, porque se cerraba con unas tablas que apenas cubrían la mitad de su altura.
El interior estaba lleno de basura, y el salitre invadía las paredes carcomiéndolas: era una habitación indigna de un perro.
Aquel sótano, aquella caverna, fue la habitación que Don Pedro de Mejía dio al pobre mendigo; y aquel rasgo de generosidad inusitada en él, causó una gran admiración entre la servidumbre y los conocidos de Mejía.
Don Pedro no era lo que se llama un avaro; gastaba el dinero con profusión en carruajes, en criados, en muebles, en comidas en fin, en todo lo que podía hacer agradable la vida; pero en cambio era incapaz de hacerle un beneficio a nadie, ni de tender nunca la mano a un desgraciado; su corazón endurecido por la codicia y la sensualidad, no guardaba ni un lugar para la caridad.
Mejía no mostraba tener intimidad mas que con Don Alonso de Rivera, del cual apenas se separaba; comían siempre juntos, y Don Alonso estaba al tanto de los negocios de Mejía quizá como él mismo.
Así pues, todo el mundo extrañó, en vista de todo esto, que Don Pedro se hubiera tan fácilmente prestado a dar asilo al mendigo.
El mendigo tomó posesión de aquella especie de cueva —37→ sin manifestar la menor repugnancia, y mostrando, por el contrario, la más profunda gratitud.
El primer día aquel hombre no salió de su habitación para nada; los lacayos, los palafreneros, y en general todos los criados, pasaron repetidas veces por la mal ajustada puertecilla, para saciar su curiosidad, para ver a aquel hombre; un lacayo más atrevido que los otros, entró con el pretexto de llevarle algo de comer, y salió contando que le había encontrado en oración y como en un éxtasis.
Verdad o mentira, esta noticia influyó de tal manera en el ánimo de aquellas gentes, que comenzaron a ver desde entonces al mendigo con cierto respeto, advirtiendo en él gran semejanza con San Alejo, de quien refieren las crónicas cristianas que siendo un caballero rico y noble, se ausentó de su casa el día mismo de su boda, y volvió después de muchos años a vivir de limosna a su mismo palacio, sin descubrirse ni a su esposa, que le lloraba muerto.
La servidumbre desde entonces comenzó a llamar al mendigo, no Lázaro como él había dicho, sino San Alejo, y la fama del hombre santo traspasó los muros de la casa de Don Pedro de Mejía, llevada entre mil absurdas y fantásticas concejas por los criados, que la esparcían en la plaza y en las tiendas, adonde concurrían por sus mercancías.
Don Pedro en nada se afectaba por la conducta de su único protegido, y apenas llegaban hasta él las noticias de su santidad; sin embargo, un día comenzó a poner más atención a resultas de una plática que con él y Don Alonso de Rivera tuvo un amigo de ambos, Don Carlos de Arellano, alcalde mayor de Xochimilco.
Don Pedro y Don Alonso comían tranquilamente en la casa del segundo, cuando los criados anunciaron a Don Carlos de Arellano.
—38→Don Carlos, que había estado ausente de la capital y viviendo en su provincia, llegó, como natural era, ávido de noticias, y entre las pocas cosas que preocupaban entonces los ánimos, se encontró con la historia del misterioso santo que habitaba en la casa de Mejía.
Al encontrarse con él en la casa de Don Alonso, hizo Don Carlos recaer la conversación sobre aquel hombre, excitando más su curiosidad la ignorancia, para él fingida, de Don Pedro y de su amigo Rivera.
-No comprendo -decía Arellano a Don Pedro- cómo es que un rumor que circula por la ciudad de boca en boca, os sea desconocido, cuando casi no hay una persona que de esto no se ocupe.
-Será como decís -contestó Don Pedro-; pero aseguraros puedo que a mí noticia ni tal rumor ha llegado, ni es fácil que le dé asenso, que en tiempos estamos en que casi parece imposible ver un santo.
-Refiérese -insistió Don Carlos- que el misterioso huésped de vuestra casa ha hecho, a lo que comprenderse puede, voto tan estricto de pobreza y humildad, que difícilmente se encontrará un ejemplo en la historia, pues que vive menos que como un hombre, y casi como un perro, mostrándose, sin embargo, ser caballero de noble alcurnia y que parece haber tenido próspera fortuna en otros tiempos.
-En cuanto a su humildad y a la vida que lleva -contestó Don Pedro- no dudo que será como decís; que en tal estado le he visto, que quizá no le habrá tan miserable en toda la Nueva-España; pero que esto sea por un voto o por una desgracia, como sucederle puede a cualquiera, no respondo, y menos hasta asegurar que haya sido noble y poderoso.
—39→-Dícese que él os lo dijo a vos.
-Sí que me lo dijo; pero no está el todo en que él me lo dijese, sino en que fuera cierto; que yo ni lo creí, ni me curé tampoco de hacer que me rindiera informe de pureza de sangre: admitilo en mi casa, movido más por lástima y como buena obra en descargo de mi conciencia y en abono de mis muchas culpas, que porque en él mirase un hombro de gran mérito y en olor de santidad; y si hablaros he la verdad, casi casi siento haberle dado asilo, que será quizás algún santón, haragán y mal entretenido, mejor que un hombre digno de compasión; y en un día de estos le planto en la calle para que vaya a edificar a otra parte con sus virtudes.
-Mal haríais; y no sería yo quien tal cosa os aconsejase -dijo Don Alonso-; que creída como está por la gente semejante historia, quizá se os tacharía de hombre sin piedad y poco cristiano con semejante disposición: ese hombre quizá no será culpable de que tales voces se hayan esparcido por la ciudad, y le aplicaríais una pena que no merecía él, sino los criados mismos de vuestra casa, que son los que deben haber esparcido estas noticias.
-Tenéis razón -dijo Don Pedro-; pero en todo caso, bueno será vigilar a nuestro hombre para no perjudicarle sin razón ni permitirle que siga engañando con su falsa virtud.
La conversación siguió entre los tres sobre diversas materias, y cerca ya de las oraciones de la noche, D. Pedro, acompañado de Don Alonso, llegó a su casa.
Preocupado con la idea del mendigo por la conversación de la mañana, hizo llamar inmediatamente a su mayordomo para tomar informes; pero nada pudo sacar en limpio, sino que aquel hombre para nada se mezclaba con los criados, —40→ y que o se salía a la calle, o permanecía encerrado y solo en su pequeña y triste habitación.
Don Pedro encargó al mayordomo que le hiciera vigilar escrupulosamente, y le diese cuenta de todo cuanto respecto de él se observase.
Desde aquel momento Don Pedro no volvió a pensar más en Lázaro, pero se estableció por el mayordomo de la casa, una especie de policía que acechaba hasta sus más ligeras acciones y sus palabras más insignificantes.
A pesar de esto, nada pudieron sacar en limpio.
—41→
La casa de la calle de las Canoas que conoce el lector, había sido desde que pasó a vivir en ella Doña Juana de Carbajal, una casa verdaderamente misteriosa; jamás se habían visto llegar a ella más visitas que Don Alfonso y Don Leonel de Salazar; pero desde que el primero tomó las sagradas órdenes y el segundo fue enviado por su padre a España, ninguna persona, a excepción del viejo portero, una negra esclava, vieja también, y una dueña, volvió a atravesar el dintel de aquella sombría habitación.
Al principio los vecinos tuvieron curiosidad de saber lo que adentro pasaba, y acechaban el momento de abrirse el zaguán para pasar por el frente, pero no descubrían mas que un patio desierto. Otros observaron por las azoteas vecinas, y jamás pudieron alcanzar otra cosa que corredores y pasillos solitarios, y ventanas y puertas cerradas por viejos batientes de madera; nunca un ruido, una voz, un grito, denunció la presencia de sus habitantes; nunca una luz vino a deslizarse por la noche al través de una de aquellas puertas.
—42→Aquella casa parecía estar abandonada o habitada solo por espíritus, porque los criados de las casas vecinas observaron que no se habían visto jamás salir por las chimeneas esas columnitas azuladas de humo que son como la respiración, como el aliento de la vida en las habitaciones.
Por fin pararon los curiosos en no ocuparse más de la «casa colorada», como la llamaban, por estar construida toda de esa piedra especie de lava, de espuma ígnea que se llama en México tezontle.
Doña Juana de Carbajal y su hija Esperanza vivían solas, sin más servidumbre que el viejo portero a quien ya conocemos, una esclava vieja y negra, que los vecinos habían visto salir, y una dueña.
Doña Juana y su hija habitaban en dos piezas diversas, y no tenían más aposentos comunes a ambas que la sala en que vimos hablar a Doña Esperanza con su primo, y el comedor de la casa.
La cámara de Doña Esperanza no tenía mas que una ventana que caía a un patio interior, y la puerta que comunicaba con el resto de las habitaciones; pero la de Doña Juana se comunicaba, además, por una puertecilla secreta, con un aposento en donde se veían muchos libros, manuscritos, armas y trajes de los antiguos pobladores de la tierra, y algunos grandes arcones de encino con cinchos de hierro y enormes chapas y cerrojos del mismo metal.
A esta especie de museo-biblioteca Esperanza había penetrado muchas veces, porque allí pasaba Doña Juana la mayor parte del día y de la noche; pero Esperanza jamás había pasado de allí, aunque había notado abierta algunas veces una puertecilla que conducía a una parte de la misma casa que no tenía comunicación con el resto de ella sino por allí.
—43→Aquel era el secreto de Doña Juana, que no permitía penetrar ni a su hija misma, reprimiendo con una mirada severa la menor muestra que ella daba de curiosidad.
Algunas noches Doña Juana se despedía de su hija más temprano de lo que acostumbraba hacerlo, y entrándose en aquella biblioteca, se encerraba por dentro, y Doña Esperanza no volvía a verla hasta el día siguiente a la hora del desayuno.
La pobre niña pasaba una vida bien triste, pero estaba resignada, casi siempre sola en aquella casa tan triste, sin mirar siquiera la calle, sin flores, sin pájaros, sin ninguna de esas cosas que causan el placer de los niños, sin ver más que el cielo azul o nebuloso por encima de los muros de la casa. Doña Esperanza vivió como una flor en un cementerio, sin que nadie admirase su belleza, sin que nadie comprendiera el perfume delicado de su alma.
Muy joven, casi niña, amó a su primo Don Leonel; partió éste y su corazón quedose solo; pero aquel amor en vez de extinguirse con los obstáculos, creció en la soledad, y se hizo una necesidad para ella el pensar todos los días en su primo; y la niña, hecha joven, guardaba con una especie de veneración religiosa, ya una flor que le había dado Don Leonel, ya un adorno del vestido del joven, que se había caído en uno de sus juegos de niños.
Doña Juana lo comprendió todo, porque como había dicho a su hija, las madres adivinan, y había puesto todo su empeño en destruir aquel amor, en apagar aquella naciente pasión.
Doña Juana amaba a Don Leonel como a un hijo; le parecía valiente, noble, generoso, digno en fin, de ser el esposo de Doña Esperanza; pero Doña Juana guardaba terribles tradiciones de familia, que le hacían ver con horror un matrimonio —44→ entre Leonel y Esperanza, porque quería ver terminar, acabar su familia, porque su imaginación le presentaba una calamidad cerniéndose siempre sobre su raza, y descargando su brazo sin piedad en cada generación; y a fuerza de súplicas y de razonamientos, había logrado arrancar de su hija la promesa de renunciar al amor de su primo y de no amar jamás a ningún hombre.
Doña Esperanza hizo a su madre esta promesa enmedio del llanto, porque se arrancaba con ella hasta la última esperanza de felicidad.
Se creyó fuerte para cumplirla, y pensó que podría aún volver a ver a Don Leonel sin temor ninguno, como podría ver a un amigo, cuando más a un hermano.
¡Cuánto se engañaba!
Don Leonel volvió, y entonces no era ya el adolescente de mirada tímida y de pudorosas indicaciones de amor: no; era ya un joven arrogante, esbelto, lleno de fuego y de pasión, de palabras ardientes y apasionadas; no era el niño que venía a solicitar un amor naciente, era ya el hombre que exigía la correspondencia de una pasión alimentada en la ausencia, nutrida por el infortunio, probada por la constancia.
Doña Esperanza quiso resistir aquella fascinación, quiso hacer creer a Don Leonel que todo aquello había sido un juego, una niñería; quiso fingir que no creía en aquel amor; pero en el fondo de su alma conoció que aquella pasión existía, que su primo le hablaba con el corazón y con la verdad; ella le amaba, y en aquellos momentos, y luego cuando Doña Juana se retiró y la dejó sola, Esperanza comprendió que su promesa había sido terrible, superior a sus fuerzas, y que no podía cumplirla.
Sentada en el taburete, reclinada en el asiento del sitial que había dejado su madre, lloró por largo tiempo, hasta —45→ que volvió Doña Juana una hora después a buscarla.
La noche había cerrado ya y el aposento estaba envuelto en las sombras, y Doña Juana no vio a Esperanza y tuvo que llamarla.
-Esperanza, Esperanza -dijo dulcemente Doña Juana.
-Madre -contestó la joven.
-¿Qué haces, hija mía?
-Oraba.
-¿Orabas?
-Pidiendo a Dios valor y resignación.
-Él te escuche, hija mía, y aparte de tu frente la tempestad.
-Así se lo suplico.
-Pero es ya tarde, hija mía, retírate a tu aposento.
-¿Os vais ya?
-Sí, Esperanza, me siento mal; necesito descansar, pero quiero antes mirarte ya recogida.
-Vamos, madre mía.
Doña Juana tomó a su hija de una mano, la levantó, y al besarle la frente, sintió que lloraba.
-¿Lloras, hija mía?
-No me es posible contenerme.
-¡Pobre Esperanza! Lloras hoy para no tener que llorar mañana; lloras por la pérdida de tus ilusiones, pero no gemirás sobre la deshonra de tus hijos.
Doña Esperanza sollozaba en la oscuridad.
-Vamos, hija mía, dijo Doña Juana acariciándola, y pasando su brazo por el cuello de su hija, la condujo suavemente hasta su cámara.
-Adiós, hija mía, hasta mañana; Dios te haga feliz.
-Hasta mañana, madre -contestó Esperanza besándole la mano.
—46→Doña Juana salió cerrando la puerta y Esperanza se arrojó sobre su lecho, diciendo:
-¡Qué desgraciada soy! Mi madre tiene razón; pero le amo, le amo.
Doña Juana se encerró por dentro en su cámara, sacó de una caja un tupido velo negro, y cubriéndose, con él salió por la puerta secreta de la biblioteca y al través de algunas estancias desiertas, hasta que llegó a un patio en donde sacando una pequeña llavecilla, abrió una puerta que volvió a cerrar y se encontró en la calle.
Media hora después entraba, también por una puerta secreta, a la casa de la calle de Ixtapalapa donde se reunían los conjurados, y aparecía a los dos hermanos en el momento en que Don Leonel menos se lo esperaba.
Doña Esperanza lloraba entretanto sin consuelo encerrada en su cámara.
—47→
Las noticias del tumulto de México contra el conde de Gelvez llegaron a España tan oportunamente, que cuando se presentó en la corte el alférez real Don Cristóbal de Molina para informar al monarca de lo que había ocurrido en la Nueva-España, ya Felipe IV sabía que su muy noble y leal ciudad de Tenoxtitlán se había alzado contra su virrey, que le había despojado del mando y perseguido hasta hacerle ocultar en un convento, y que la Audiencia gobernaba la colonia.
Felipe IV comprendió el inmenso peligro que su autoridad estaba corriendo en México, y lo fácil que sería después del paso que había dado la colonia, con tanta facilidad, y tan poca resistencia, avanzar un algo más y pretender la independencia, separándose de la metrópoli.
Mil rumores llegaban hasta los oídos del monarca español, y le indicaban que tenía razón en los temores que le asaltaban: hablábase de alzamiento de indios, de sublevación de negros y de conspiraciones más o menos ramificadas de los criollos; el ánimo real estaba inquieto, y decidió poner a todo un pronto remedio.
—48→Por esto cuando llegó el alférez real a la corte, se encontró ya con la noticia de que Su Majestad había nombrado virrey y capitán general de la Nueva-España a Don Rodrigo Pacheco Osorio, marqués de Cerralvo, enviando a México en su compañía y con el carácter de juez pesquisidor para proceder a la averiguación de todo lo relativo al tumulto, a Don Martín Carrillo, inquisidor de Valladolid.
El nuevo virrey se puso inmediatamente en marcha para México en unión del juez pesquisidor.
Era el 3 de Noviembre de 1624.
Las calles principales de la ciudad de México, se vestían de arcos y de cortinas, los ricos ponían en sus balcones aparadores en donde se ostentaban soberbias vajillas de plata y oro, y toda la población estaba inquieta.
En aquel día debían hacer su entrada solemne el nuevo virrey marqués de Cerralvo, y el inquisidor de Valladolid.
Desde muy temprano las gentes circulaban por las calles que debía atravesar el virrey, procurando los unos tomar un buen puesto para ver desfilar la comitiva, paseando otros para ver a las damas que se asomaban a los balcones y para lucir sus trajes de gala.
Soberbias cabalgatas pasaban de cuando en cuando con dirección a la garita, para esperar a los ilustres viajeros y aumentar su séquito.
El cabildo y las autoridades de la ciudad no fueron de los últimos en acudir, y cuando el virrey se presentó, había ya un inmenso y lucido concurso que le esperaba.
El marqués de Cerralvo atravesó las calles enmedio de vítores y flores; las campanas de las iglesias repicaban a vuelo, y los cohetes se cruzaban en todas direcciones. Parecía aquello una verdadera ovación popular, y sin embargo, un observador cuidadoso podría haber advertido que aquellas —49→ manifestaciones tenían más de aparentes que de cordiales.
Gritaban los muchachos, echaban flores algunas mujeres desconocidas, y lanzaban cohetes los hermanos de las cofradías y los esclavos de algunas casas grandes; pero en el fondo había en todo el mundo cierta inquietud, cierto temor, cierto malestar.
El clero miraba aquello con frialdad. La Audiencia manifestaba recelo, el pueblo en lo general no hacía grandes demostraciones de alegría, y solo el cabildo de la ciudad se empeñaba en demostrar su regocijo.
Era que todos los corazones estaban inquietos, porque todas las conciencias acusaban. Era porque no se celebraba allí la entrada del virrey, sino la llegada del juez, y aquel día se consideraba por todos como el principio de las averiguaciones, como el anuncio del proceso, como el prólogo de un gran drama que debía sin duda terminar en terribles ejecuciones contra los culpables en el célebre tumulto de la ciudad contra el virrey de Gelvez.
Enmedio de la muchedumbre pudieran haberse observado algunos hombres de fisonomías tristes y preocupados al parecer en el desempeño de alguna comisión, que pasaban de uno a otro grupo de curiosos observando las conversaciones y promoviéndolas de cuando en cuando.
Estos hombres iban vestidos con diferentes trajes que nada tenían de comunes entre sí, y sin embargo, parecían reconocerse todos; y cuando uno de ellos pasaba cerca del otro, llevaban cortésmente la mano a sus sombreros, y algunas veces podía escucharse que alguno de ellos decía:
-Buenos días.
Sin embargo, examinándolos más detenidamente, podía observarse que todos ellos llevaban un anillo de oro, o de —50→ plata o de hierro, en el dedo índice de la mano izquierda, y procuraban mostrárselo mutuamente con el mayor disimulo como un medio para reconocerse.
La multitud, al pesar de todo, nada notaba.
Pasó la comitiva; la concurrencia comenzó a dispersarse y las calles a quedar más tristes que de costumbre; a la facticia alegría de la fiesta, sucedía el temor del porvenir; cada familia temblaba, por alguno de sus miembros mezclado más o menos en el negocio del tumulto, y cada familia veía un peligro en la llegada de los nuevos gobernantes.
Las calles estaban ya desiertas, y solo por la que tenía ya desde entonces el nombre de Tacuba, se veían caminar dos personas que sostenían por lo bajo una animada conversación.
Eran Don Leonel y su hermano el Padre Salazar.
-¿Has visto, hermano -decía el Padre- cuán seguras han sido mis predicciones? El pueblo no está contento, y teme y siente la llegada del virrey.
-¿Pero esos cohetes, esas flores, esas músicas...?
-Engaño, comedia; el pueblo se había comenzado ya a acostumbrar a no tener virrey, y esto es para nosotros una ventaja.
-En tal caso, hase perdido el tiempo; que buena oportunidad era dar el golpe antes que llegase el de Cerralvo.
-Por el contrario, si el pueblo estaba contento con no tener virrey, el mejor instante es cuando le viene de nuevo, cuando está disgustado, cuando mucho teme y nada espera, cuando van a desatarse las persecuciones; entonces es la hora de obrar, y por eso la escogí yo como más oportuna.
-Tienes razón; y creo que esta noche, por lo que digan nuestros agentes, podremos formar mejor juicio de lo que pasa.
—51→-Así será en efecto.
Llegaban a la sazón a la calle que pasaba tras de las casas del marqués del Valle.
Don Leonel se detuvo.
-Hermano, aquí me separo de ti.
-¿Nos veremos en la tarde?
-Nos veremos. Adiós.
Se estrecharon las manos; el Padre Salazar siguió de frente, y Don Leonel tomó a la izquierda el rumbo de la calle de las Canoas, y poco después llamaba a la puerta de la «casa colorada».
Subió la escalera y se dirigió a la puerta de la sala, en que había encontrado la víspera a Doña Esperanza.
Iba a llamar, cuando la puerta se abrió y apareció Doña Esperanza misma; le aguardaba.
La joven le tendió la mano y Don Leonel se la besó con respetuoso cariño.
-Pasad, primo mío -dijo Esperanza conduciéndolo de la mano como tenía de costumbre hacerlo- pasad y hablaremos, porque creo que vendréis hoy más razonable y juicioso que ayer.
Al decir esto sonreía dulcemente.
-Esperanza, ¿qué queréis que os conteste? ¿llamáis tener juicio a no amaros? Es imposible entonces que lo tenga; ¿a no decíroslo? callaré porque vos lo queréis.
-Hay cosas, primo, que vale más callarlas toda la vida.
-¿Aun cuando causaran la muerte?
-Cosas hay peores que la muerte.
-¿Cuáles?
-La deshonra y la infamia.
-Esperanza, ¿creéis que mi amor os deshonraría?
-No, Leonel, pero nos haría muy desgraciados.
—52→-Explicaos, Esperanza, por Dios; ¿no me amáis?
-¡Ojalá no os amara!
-¿Luego es decir que me amáis?
-Os amo, Leonel, os amo más que a mi vida, os amo, y en vano quiero reprimir este amor en mi pecho, en vano pretendo ahogar esta pasión, porque ese esfuerzo es superior a mis fuerzas y me domina, y tengo a mi pesar que confesar esto...
-¡Esperanza! ¡Esperanza! me dais la vida, soy feliz...
-No, Leonel, no, no sois feliz, ni lo soy yo tampoco, porque este amor debe morir aun cuando nos costara la vida sofocarlo: no seré vuestra nunca, ¿lo oís? nunca.
-¡Nunca! ¿Y por qué? ¿Quién pudiera impedirlo?
-Dios, mi patria, mi conciencia: yo no puedo ser vuestra esposa para legar a mis hijos la deshonra, la esclavitud, la afrenta, Don Leonel; yo desciendo de judaizante, y vos y yo somos criollos: ¿cuál será el porvenir de nuestra familia? Don Leonel, ¿habéis pensado alguna vez en esto?
-Ángel mío, todo lo comprendo; tu alma virgen, pura, inteligente, se ha remontado más allá, en su vuelo, de lo que sienten las almas vulgares; libre tu pensamiento, tiemblas ante la idea de la esclavitud de tus hijos, ¡oh alma del alma mía! Tienes razón, te comprendo, y te juro, luz de mi vida, que no pensaré en que seas mía sino hasta el día en que un rayo de gloria borre para México tantos años de servidumbre; y ese día llegará, Esperanza, llegará, o moriré en la demanda.
-Leonel, Leonel, ¡oh, qué hermosas palabras! ¡cuánto te adoro así, grande, valiente, noble; así, pensando tocar el sol, elevándote como el águila que servía de emblema a nuestros abuelos! Leonel, si murieras, moriría yo, pero moriría —53→ contenta sobre el sepulcro de un héroe, y viviría triste bajo el techo de un hombre deshonrado.
-Bien, hija mía, bien -dijo Doña Juana, presentándose en la sala-; eres digna de la noble sangre que circula por tus venas, eres digna de ser esposa de Don Leonel de Carbajal. Hijos míos, Dios os bendecirá, y alguna vez podréis ser el uno del otro; y el día en que el águila vuele libre de sus cadenas, agregó con marcada intención y mirando a Don Leonel- Esperanza, será la esposa de Leonel.
-¿Me lo juráis, señora? -dijo Don Leonel con entusiasmo.
-Lo juro.
-Dios os bendiga, madre mía.
Y Leonel y Esperanza se arrojaron trémulos de alegría en los brazos abiertos de Doña Juana, y permanecieron estrechados por algunos momentos.
-Ahora -dijo Doña Juana- es preciso que os separéis, que no os veáis con frecuencia, para que nada diga el mundo y para que el amor no distraiga el cerebro del hombre de atenciones más importantes. Don Leonel, despedíos de vuestra prometida y seguidme.
Don Leonel tendió su mano a Esperanza, que la estrechó con pasión; luego depositó un casto beso en la frente de la doncella, y siguiendo a Doña Juana penetró con ella en la biblioteca.
—54→
Al separarse de su hermano el Padre Salazar se dirigió a su casa, y al llegar al zaguán de ella, descubrió un indio, con el pelo cortado sobre la frente con la figura de un cerquillo de fraile, y sobre las orejas dos mechones largos que le llegaban casi hasta, los hombros, según la moda de todos ellos, y que llamaban de balcarrotas o balcarrias.
Aquel hombre, miserablemente vestido, se acercó al Padre Salazar y le dijo humildemente, pero haciendo brillar un anillo de plata en el dedo índice de la mano izquierda:
-Buenos días.
-Dios los enviará -contestó el Padre Salazar, procurando inútilmente recordar el nombre, el rostro, la figura, la voz de aquel afiliado.
-¿Qué queréis?
-Hablar quisiera con su señoría.
-Pasad -contestó el Padre- y seguidme.
Entraron al patio, subieron las escaleras, y el Padre entrando en su aposento se encerró en él con el indio, sin dar muestras ningunas de temor ni desconfianza; el padre Salazar tenía un temple de acero.
—55→-¿Qué queréis? -dijo descansando en un sitial y sin ofrecer asiento al indio.
-En primer lugar dijo el indio -tomando también sin ceremonia otro sitial y sentándose- aconsejaros que no seáis tan confiado: si como soy un hombre de bien fuera un asesino, encerrado con vos os podría matar impunemente.
-Probad a hacerlo -dijo desdeñosamente el padre Salazar.
Su interlocutor lo miró con asombro y con curiosidad.
-En fin, no vengo a eso; haced lo que mejor os plazca, señor: ¿me conocéis?
-No recuerdo; sois de los nuestros, y lo demás no me importa.
-Flaca memoria tenéis; anoche hemos hablado.
-¿Adónde?
-Después de la reunión...
-Entonces, sois...
-Garatuza, para servir a usía, a Dios y a todo lo bueno.
-¿Garatuza?
-El mismo.
-A fe que no os miro un día igual a otro.
-Os he dicho que son mis ardides; tengo mucho que temer del rey y del Santo Oficio.
-Pues guardad.
-Inútil consejo, que bien me guardo: en fin, vengo a ver si os sirvo de algo, que me enfada el estar ocioso.
-Sí que servís, y más en estos momentos.
-Mandadme.
-Oíd: me importa, es decir, importa a nuestra causa saber lo que se habla en palacio; pero no por el vulgo de la servidumbre, sino por los altos personajes: ¿podréis averiguarlo?
—56→-Os prometo saber y contaros lo que digan el virrey y el pesquisidor.
-Mucho prometer es ese.
-Y lo veréis cumplido; ¿no más?
-No más.
-Corre de mi cuenta. Y Martín se levantó.
-¿Os vais?
-Sí, que no debo perder instante. Dios os guarde.
Y sin esperar respuesta, Garatuza salió de la casa, dejando confuso, a Don Alonso con su actividad...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preparábase en aquella tarde un suntuoso banquete, con que el cabildo obsequiaba al nuevo virrey; las cocinas y el comedor de palacio hervían literalmente de gente; cocineros, marmitones, lacayos, curiosos, todos en confusión, iban, venían, se estorbaban, se empujaban, reñían entre sí: el lacayo que atravesaba precipitado conduciendo una fuente con dulces, se encontraba con el cocinero que venía de ver el efecto que hacían los pavos rellenos, y en el choque caían los dulces por un lado y la obligada gorra del gordo cocinero por otro; y allí era el regañar del uno y el disculparse del otro, y el aprovecharse en la cuestión los muchachos recogiendo los dulces: todo era confusión y ruido, y apenas entre aquella especie de tumulto se escuchaba la voz del mayordomo, que dictaba sus órdenes como si estuviera en mitad de un combate.
De repente se advirtió un lacayo más lujosamente vestido que los otros, y que se llegó al mayordomo gravemente como investido de una misión elevada, y le dijo parándose delante de él:
-Dispense usía, ¿es acaso usía el jefe que dispone los arreglos del banquete?
—57→El mayordomo, que era un simple comisionado del cabildo de la ciudad y empleado de un orden inferior, al oírse llamar usía tan respetuosamente por un lacayo tan bien vestido, y esto en presencia de un concurso tan numeroso, miró con cierta simpatía a su interlocutor, y contestó con mucha afabilidad:
-Yo soy; ¿qué se ofrece?
-En primer lugar -contestó el lacayo- servir a usía, y en segundo, hacerle presente que yo me llamo Benjamín y soy el ayuda de cámara de S. E. el señor virrey mi amo, que gusta siempre de que yo le sirva; y como todos los señores de alta alcurnia tiene algunas ideas que aún no le conocen los demás de la servidumbre que ha puesto usía, aunque por otra parte, como escogidos por usía, deben valer más que yo.
-Siendo así -contestó el mayordomo sintiendo lisonjeado su amor propio con tanto usía y tantos cumplimientos y deseando corresponder a ellos- podéis tomar por vuestra sola cuenta el servicio de Su Excelencia: yo avisaré esto a los demás de la servidumbre, y no tendrá que incomodarse S. E. por nada. Venid a ver conmigo la mesa para que conozcáis la colocación de las personas, el lugar en que están los vinos, y lo demás que necesario sea para servir a S. E.
El lacayo siguió al mayordomo, y muy pronto estuvo al corriente de todo.
Llegó la hora de sentarse el virrey a la mesa y los convidados esperaron que S. E. lo hiciera, y luego cada uno buscó el lugar que mejor le convino.
El virrey, marqués de Cerralvo, ocupó solo la cabecera: a los lados de la mesa, a su derecha se colocó el Visitador Don Martín Carrillo, y a su izquierda el presidente de la Audiencia.
—58→Detrás de Su Excelencia, pendiente de sus menores movimientos, adivinando en sus ojos los deseos, estaba el lacayo que había hablado con el mayordomo; él solo servía vino al virrey, retiraba los platos, presentaba otros nuevos, iba y venía; pero con tanta actividad, con tanta delicadeza, que el marqués de Cerralvo no pudo menos que llamar sobre ello la atención del visitador, con quien por razón del largo viaje que juntos habían hecho tenía más confianza.
-¿Ha notado su señoría -dijo el virrey inclinándose hacia Don Martín- qué buen servidor es este que tengo dedicado a mi persona?
-Notado lo había -contestó el visitador- y creo que V. E. debía tomarle a su particular servicio, que criados así son raros aun en España misma.
-Tiene su señoría razón, y al levantarnos de la mesa le haré hablar, si no es que yo mismo lo hago.
El lacayo advirtió de lo que se trataba, y redobló su actividad y su eficacia.
Al terminarse la comida el lacayo se inclinó, y con muestras de profundo acatamiento, dijo por lo bajo al virrey:
-Perdóneme V. E. que tenga el atrevimiento de hablarle, pero es por saber si V. E. quiere dormir siesta después de la comida, para ir a preparar todo lo necesario y esperarlo en su cámara para velar su sueño.
El marqués se quedó mirando al hombre entre asombrado de su audacia, y agradecido de su previsión, y luego como resolviéndose le contestó:
-Sí, prepara lo necesario, y vienes a avisarme para que me acompañes a mi cámara y me sirvas.
-¿Ya no me necesita aquí V. E.? -preguntó animado por la benevolencia del virrey el lacayo.
-No.
—59→El hombre entonces desapareció, y en un momento se informó de dónde estaba dispuesta la habitación para S. E., y lo arregló todo, no sin causar alguna alarma a los verdaderos camaristas del virrey, y volvió al instante al comedor a decir al marqués:
-Cuando V. E. quiera, todo está listo.
Poco después se levantó el virrey de la mesa, y seguido del visitador se dirigió a su cámara, en cuya puerta lo aguardaba ya su nuevo servidor.
El primer día de un virreinato, y con recepción tan espléndida como la que México había hecho al marqués de Cerralvo, cualquier hombre, por frío y reconcentrado que sea, se vuelve alegre, comunicativo y generoso, y el marqués no podía ser excepción de esta regla, con tanta más razón, cuanto que no sólo él, sino su compañero de viaje Don Martín Carrillo, el visitador, eran de un carácter apacible y de un genio dulce y conciliador, a inferirse del modo con que obraron, el uno en su gobierno, y en su espinosa comisión el otro.
El virrey se entró a su cámara e hizo entrar también al visitador; el lacayo se quedó respetuosamente en la puerta.
-Ven acá -le dijo el virrey.
El lacayo se aproximó.
-¿Cómo te llamas y en qué te ocupas actualmente?
-Excelentísimo señor, me llamo Benjamín Ordaz, humilde criado de V. E., y ahora no tengo destino: he venido a solicitar el servicio en el banquete solo por tener la honra de conocer a V. E. y el orgullo de haber sido el primero que lo sirviera en México.
La adulación es el veneno más activo y el que toman todos los hombres más fácilmente, por prevenidos que se encuentren, como el perfume del incienso, una vez desprendido, —60→ nadie puede dejar de aspirarlo, penetra con el viento que da la vida, se hace sentir solo cuando ya no puede rechazarse.
-Y bien, Benjamín -dijo al mozo- ¿antes qué eras tú?
-Pertenecía, excelentísimo señor, a la servidumbre del marqués de Gelvez, antecesor de V. E.
-¿Y por qué lo dejaste?
El día del tumulto caí herido defendiendo una puerta, y tuve que esconderme por temor hasta que llegó V. E.
El marqués reflexionó un instante.
-Si me probaras la verdad de lo que me has dicho -exclamó el virrey- te tomaría inmediatamente a mi servicio.
-Los pobres, señor excelentísimo, no tenemos facilidad de probar nada, y sólo podría mostrar a V. E. mi cuerpo atravesado de un balazo, como la ejecutoria de mi lealtad; pero tengo palabras de hombre honrado que sólo V. E. puede comprender, y si ellas no me valen y V. E. no me toma a su servicio, no podrá quitarme el orgullo de haber servido en esta vez al hombre que trajo la paz y la tranquilidad a estos reinos.
-Bien, pensaré -le dijo el marqués-; espera en la puerta, a que te llamen; pero cierra y que nadie nos interrumpa.
Benjamín salió haciendo una humilde reverencia.
-Me retiro también -dijo el visitador levantándose- que V. E. querrá tal vez reposar.
-No. Yo suplico a su señoría que permanezca, porque de hablar tenemos acerca de los negocios públicos ahora que nos encontramos solos y que debemos comenzar nuestros trabajos, porque de los primeros pasos depende en todas las empresas el éxito final.
-Razón tiene S. E.
—61→-Dígame V. S. qué opinión ha formado de México por la manera con que nos ha recibido.
-Si he de hablar la verdad, la recepción me ha parecido demasiado suntuosa para ser sincera.
-No lo crea, V. S., que esto puede ser efecto de que es cierto lo que en España se dice acerca de lo fastuosos que son los mexicanos.
-O tal vez de lo que acerca de ellos se dice también, que son falsos y astutos.
-No es esa, por fortuna, mi opinión.
-Debo advertir a V. E. que apenas he llegado y he recibido luego un anónimo, en que se me denuncia una gran conspiración organizada por los criollos y próxima a estallar, que tiene por objeto la independencia de la colonia.
Al gesto de disgusto que hizo el virrey al escuchar esta noticia, correspondió, como dos relámpagos de esos que brillan casi simultáneamente en dos lados opuestos del horizonte, otro gesto de Benjamín, que espiaba tras de la puerta, sin perder una sola palabra de lo que se hablaba en el cuarto.
-¿Y qué pormenores daría V. S. acerca de esa conspiración? -preguntó el marqués.
Benjamín contuvo hasta la respiración para escuchar la respuesta del visitador.
-Nada más que lo que he dicho a V. E. -contestó Don Martín-: que hay una gran conspiración que tiene por objeto la independencia de las colonias, y que debe estallar el día 5, es decir, pasado mañana, aprovechando los conjurados el desorden natural que en la ciudad produzcan las fiestas hechas en honor de V. E.
-Lo malo está -dijo el virrey- en que poco conocemos aún a la gente de aquí: no tenemos personas de confianza, —62→ y contamos con el natural temor de todos los comprometidos en el tumulto.
-Que son muchos, casi todos.
-¿Lo cree V. S. así?
-Estoy casi seguro de ello.
-¿Sabe V. S. -dijo el virrey después de un rato de silencio- que no sería malo valernos de este muchacho, de Benjamín, para tener noticias exactas de lo que pasa?
-Es una buena idea de V. E., Porque el tal Benjamín parece leal, valeroso e inteligente, y puede sernos de grande utilidad.
Benjamín se frotaba las manos alegremente por fuera de la puerta.
-Creído me tengo -dijo el virrey- que este Benjamín ha de llegar con el tiempo a ser el alma de nuestros servidores. ¿Os parece que lo llamemos?
-Como V. E. lo disponga.
Benjamín se retiró precipitadamente, y el virrey sonó la campanilla de plata que había sobre la mesa.
A la primera llamada Benjamín no acudió.
El marqués llamó segunda vez, y entonces el lacayo apareció diciendo desde la puerta:
-¿Llama V. E?
-Sí, y por dos veces.
-Retireme por respeto y para impedir que alguien se acercase -contestó Benjamín.
-Bien, cierra y acércate.
Benjamín cerró la puerta por dentro y se acercó respetuosamente al marqués.
-¿Conoces bien la ciudad? -preguntó éste.
-Excelentísimo señor, como a mi misma casa.
—63→-¿Serás capaz de dar razón de cuanto se te pregunte si lo sabes, y averiguarlo si lo ignoras?
-Seguramente, señor.
-Bueno. ¿Qué has oído decir acerca de alzamientos y de tumultos?
-Además del que se hizo contra mi amo el señor marqués de Gelvez, y en el que sin meterme a juzgar creo que tuvieron parte todos los caballeros de esta ciudad...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El visitador dirigió una mirada de inteligencia al virrey, que no se escapó a la penetración de Benjamín.
-Hay -continuó- el rumor de que algunos criollos quieren alzarse con el reino, y que piensan dar el grito el día 5 de este, porque dicen que en estas noches habrá grande alboroto por las fiestas que se preparan a V. E.
El visitador no pudo ya contenerse.
-Lo mismo que decía yo a V. E.; es una cosa pública.
-Permítame usía -interrumpió Benjamín- que tanto de pública, no puede decírsele, porque ellos lo guardan en profundo secreto: si a usía se lo han dicho, es porque usía tiene en México muy grandes simpatías, como he oído contar por ahí.
La lisonja era fina y el visitador la tragó sin sentirla.
-¿Y tú cómo lo sabes?
-Tengo muy buenos amigos y muchos conocidos.
-¿Y nada más sabes?
-Nada más, porque no he cuidado de averiguar más.
-¿Qué necesitarías para estar al tanto de todo y darme avisos?
-En primer lugar, que V. E. lo disponga así, y en segundo —64→ que me dé V. E. una orden para entrar y salir a palacio a todas horas y por todas partes.
-Se te dará: ¿y dinero?
-Lo dejo eso a la prudencia de V. E.
-No quedarás descontento, y esta noche tendrás todo: retírate.
Benjamín salió radiante de alegría.
—65→
Doña Catalina de Armijo era una hermosa dama que vivía por una de las calles que estaban cerca del monasterio de Santo Domingo.
Doña Catalina vivía con su madre, una anciana como de cincuenta y cuatro años: ni a la madre ni a la hija se les habían conocido nunca bienes de fortuna; pero ellas habían vivido siempre con cierto lujo, merced, según decía el vulgo, a las condescendencias de la vieja y a la arrogante figura de Catalina.
No había en aquella casa muchas visitas, pero sí tenían siempre algún constante protector que las visitaba asiduamente y con gran confianza, a todas horas del día y de la noche.
Primero fue un intendente, luego un oidor, después un comerciante acaudalado, más adelante un regidor perpetuo, un alférez real y otros varios, hasta que según informes verídicos, Don Alonso de Rivera ocupaba aquella posición en los días a que nos vamos refiriendo.
—66→El público sabía que los protectores empobrecían y se retiraban, pero algunos habían notado que al encontrarse con Doña Catalina en la calle, la saludaban como buenos amigos, lo que probaba que habían perdido la visita y la intimidad, pero no la confianza ni la buena amistad con ella.
En la casa de Doña Catalina no se veían caballos, ni carrozas, ni lacayos; un ajuar elegante y pocos criados; pero en cambio, grandes cofres con ricos servicios de plata, cajas con numerario abundante y hermosas joyas, formaban el depósito de la dama y recordaban la ruina de sus adoradores.
Doña Catalina había comprendido y decía que la hermosura de las mujeres pasa como la forma de las nubes, y que era necesario aprovechar y guardar para la vejez, porque entonces debería al dinero lo que en su juventud a la belleza.
No se sabía si la madre había enseñado estas teorías a la hija, o la hija había convencido de ellas a la madre; lo cierto es que las dos estaban conformes en ellas.
Don Alonso de Rivera comenzó por gastar cuanto deseaba Catalina; el amor y la ilusión que le causaba aquella mujer no le hacía reparar en nada; pero sin sentirlo, sus cajas fueron agotándose, y un día se encontró con la fatal noticia de que no tenía modo de contentar los nuevos caprichos de la dama.
El día de la entrada del marqués de Cerralvo, Don Alonso hizo el último esfuerzo para llevar a Catalina un collar de perlas: la dama salió contenta con él, pero Don Alonso determinó tener aquel día una explicación formal con Catalina.
Eran las cuatro de la tarde: cuando se presentó en la casa, Catalina se mecía en una butaca negligentemente.
Don Alonso la saludó con una frialdad que comprendió —67→ la joven, y comenzó a torturar a su imaginación, para encontrar un vado en aquel negocio: por fin, limpiándose la frente, tosiendo y componiéndose los puños, dijo como cortado:
-Catalina.
-¿Qué hay? -contestó la joven volviendo el rostro con fingida curiosidad.
-Necesito que hablemos seriamente.
-Sí, ya lo había yo comprendido.
-Bien, pues vamos a ver cómo damos prisa a esta explicación.
-No sé para cuándo la guardáis.
-Catalina, sabéis cuánto os he amado y cuánto he hecho por complaceros.
-Sí, y creo que eso a nada viene; adelante.
-En efecto -contestó algo cortado Don Alonso- pero yo creía que era un preámbulo necesario.
-Suprimidlo, es mejor.
-Pues bien, yo os amo aún... pero... es...
-Decidlo claro, ¿estáis cansado de mí?
-¡Oh, Catalina! eso nunca; pero...
-¿Qué hay pues? decidme claro.
-Que el estado de mis negocios es malo; no quiero decir por eso que estoy arruinado, pero no me creo ya capaz de soportar el gasto que yo deseara que hicierais siempre.
-Hablad claro, decid que yo os pierdo, que os arruino, que peso demasiado sobre vos.
-¡Oh! no digáis eso, por Dios, que no es lo que yo he dicho.
-Pero es lo que habéis querido decir: adelante.
-Pues...
-Entiendo, queréis que cese todo entre nosotros, que yo os releve de vuestro compromiso, ¿es verdad?
—68→-No, eso no precisamente.
-Pues entonces, ¿qué queréis?
-Oídme, y prometedme no enojaros con lo que voy a deciros: es un negocio importante y ventajoso para los dos; pero os lo propongo como negocio.
-Decid con franqueza, que de nada me enfadaré.
-Pues bien, yo no tengo ya dinero, y vos necesitáis y yo necesito también: ¿admitiríais un medio que tengo pensado, con el cual ambos, trabajando y poniendo algo de nuestra parte, podríamos hacernos de fondos sin perder la buena amistad?
-Hablad -dijo negligentemente Doña Catalina, preparándose a escuchar.
-Decía yo que hay en México una persona que reúne cualidades de tan alta estima, que me atrevería yo a proponérosla para que me sustituyese, si no en el amor que os he profesado, porque de eso no podría responder, sí en la generosa protección que merecéis por vuestras dotes de hermosura y talento.
-¿Y quién es esa persona?
-Es el hombre más rico de la Nueva-España. No es joven, pero tampoco es viejo; tiene un genio amable, y sobre todo, es un hombre enteramente solo en el mundo, sin padres, sin hermanos, sin hijos, en fin, sin herederos de ninguna especie; debiendo advertiros, además, que está muy lejos de ser un avaro.
-¿Y quién es ese Fénix de los hombres? -preguntó con una sonrisa de duda Doña Catalina.
-Se llama Don Pedro de Mejía. ¿Le conocéis?
-De nombre. Y en cuanto a sus riquezas, estoy segura de que es como decís; pero respecto a lo demás lo ignoraba.
—69→-Pues yo os respondo de todo ello con mi cabeza: ¿aceptáis el partido?
-Antes de resolverme, saber quisiera qué interés llevareis en el negocio y qué ayuda prestaríais, porque dijisteis que entrambos y para ambos le haríamos.
-Así lo dije en efecto, y he aquí mis condiciones: vos y yo, señora, haremos una compañía, comprometiéndome yo a traeros a Don Pedro y a influir porque caiga en vuestras redes (perdonad la palabra, señora): vos ponéis de vuestra parte la seducción y el amor, yo le excito a ser generoso con vos y vos recibís sus dones, y de todo, y de la herencia, si conseguimos por algún medio obtenerla, iremos a mitad de utilidades: os advierto también que soy el único amigo de Mejía y el único que influye sobre él. ¿Os conviene?
Doña Catalina reflexionó.
-Meditadlo bien -agregó Don Alonso- que os importa.
-¿Os parece que consulte con mi madre?
-Como gustéis.
Doña Catalina se levantó y salió del aposento; Don Alonso quedó solo meditando su plan.
Un cuarto de hora después volvió a entrar Doña Catalina y dijo a Don Alonso:
-Aceptado; pero con la condición de que extenderemos un papel en que conste nuestro compromiso.
-Es inútil, porque no podría valer en juicio.
-No importa, mi madre lo quiere así.
-Cosas de las señoras grandes. Lo extenderemos.
-Ahí tenéis recado de escribir; ponedlo.
-Lo pondré, a pesar de que os repito que es inútil.
-Y yo os repito que no importa.
Don Alonso escribió y luego leyó en voz alta:
—70→«Conste por el presente cómo yo, Don Alonso de Rivera, y yo, Doña Catalina de Armijo, nos comprometemos solemnemente a hacer compañía con el objeto de conseguir que Don Pedro de Mejía contraiga conmigo, Doña Catalina de Armijo, relaciones amorosas, para lo que influiré y ayudaré yo, Don Alonso de Rivera, y que de las larguezas de dicho Don Pedro de Mejía, así como de su herencia, si conseguirse pudiere, para lo cual se harán los esfuerzos posibles, iremos a medias ambos. -Y lo firmamos en México, a 3 de Noviembre de 1624.- ALONSO DE RIVERA».
-Firmad vos, Doña Catalina.
Doña Catalina tomó la pluma, y firmó también.
Don Alonso dobló el papel y comenzó a guardarlo en la abertura de su ropilla.
-¿Qué hacéis? -dijo la joven.
-Guardar el documento.
-Tanto valía entonces no haberlo puesto.
-¿Pues qué queréis?
-Tenerle yo.
-Y yo, entonces...
-Pongamos otro igual.
-Es justo, y cada uno guarde el suyo; decís bien.
-Don Alonso sacó una copia del documento y lo firmaron ambos, y cada uno tomó el suyo.
-Estamos en regla, sois una mujer admirable, ahora vamos a combinar nuestro plan.
-Vamos.
-¿Tenéis confianza en mí?
-¡Cómo no, si tengo este papel en mi poder, con el que puedo perderos el día que quiera!
-Se entiende perdiéndoos también vos.
—71→-Verdad; pero como yo no soy una persona de respeto en México, ni llevo amistad con Don Pedro de Mejía, mi nombre sería el de una de tantas mujeres y no causaría el escándalo que el vuestro, cubriendo tan honroso documento.
-Dejemos eso -dijo Rivera algo molesto- que no se llegará el caso de publicar ese papel; lo que quise preguntaros es, si tenéis confianza en mi ingenio.
-Sí.
-Pues entonces dejadme preparar todo; seguid mis indicaciones, y yo os instruiré del papel que debéis representar.
-Convenido, vos dirigís la comedia; ¿y cuándo comienza?
-Mañana mismo, y voy a hacer los preparativos.
Don Alonso se despidió de Catalina y salió meditando en su plan de campaña.
—72→
Serían las ocho de la noche, y las calles de México, otras veces tan solas a esas horas, estaban llenas de gentes que paseaban y se divertían en solemnidad de la entrada del nuevo virrey.
En las ventanas y en las puertas había farolillos encendidos; los ricos los habían puesto de vidrio y los pobres de papel: en algunas casas el lujo había llegado hasta poner en los balcones guardabrisas de cristal con bujías de cera. En las calles había lumbradas colocadas unas en el suelo y otras sobre un pie derecho de madera con una especie de jaula de hierro en la punta, adonde se ponía a arder la leña: estas lumbradas anunciaban los puestos en donde se vendían frutas, dulces, buñuelos, pato o tamales: la multitud se rodeaba allí de los puestos, y las damas principales no se desdeñaban de acercarse a comprar alguna cosa de las que excitaban su apetito.
Entre aquella animada muchedumbre, cruzaba a toda prisa un hombre embozado en una gran capa negra, y que se conocía que iba muy preocupado; tomó el rumbo de la calle —73→ de Ixtapalapa y siguió su camino hasta más allá de donde alcanzaba el bullicio y la luz de la fiesta.
Llegó aquel misterioso paseante hasta la casa del Crucifijo, que conocen nuestros lectores, llamó a la puertecilla, y después de dar las señales convenidas, entró en la casa, dirigiéndose sin vacilar y sin detenerse a la gran sala en que había tenido lugar la junta en que fue presentado Don Leonel.
El Padre Salazar, completamente solo, escribía, teniendo delante de sí en la mesa una gran cantidad de papeleo.
Al ruido que hizo el que entraba, el Padre puso instintivamente la mano izquierda sobre los papeles, y sin dejar la pluma colocó la derecha frente a la bujía para que el resplandor de ella no le impidiera descubrir a la persona que llegaba a interrumpirle.
-Buenos días -dijo el que entraba.
-Dios los enviará -contestó el Padre sin poder reconocer aún al que le hablaba.
-Como de costumbre, ¿no me reconocerá usía?
-¡Ah, Martín! exclamó el Padre después de un detenido examen de su interlocutor.
-El mismo, aunque perteneciendo ya a la servidumbre de S. E. el Sr. marqués de Cerralvo.
-¿En la servidumbre del virrey?
-Precisamente, y quizá, quizá el hombre de su confianza.
-¿Pero cómo...?
-No es tiempo de referir historias; bástele saber a su Señoría que todo esto lo hago por cumplir con la comisión que me ha dado y en servicio de la buena causa.
-¿Y qué hay de nuevo?
-Cosas muy graves y que debéis de saber, porque de ellas quizá depende el éxito de todos nuestros planes. En —74→ primer lugar, estoy comisionado y facultado para espiaros y vigilaros.
-¿A mí?
-A vos precisamente, no; pero a los criollos que conspiran contra la real autoridad.
-¿Luego sabe el virrey?
-Sabe que se trama una conspiración entre los hijos de la tierra para alzarse con ella, y sabe que se preparan para dar el grito el día 5 de Noviembre.
-¿Pero cómo lo sabe?
-Os lo diré, porque estoy al tanto de todo, y esta era la misión que me encargasteis. El visitador Don Martín Carrillo recibió hoy un anónimo que leyó al virrey y que yo escuché: luego me llamaron, y para inspirarles confianza los denuncié como cosa que yo sabía, lo mismo que había oído leer en el anónimo sin que ellos lo supiesen; de aquí vino el que me comisionaran especialmente para inquirir algo respecto a la conspiración.
El Padre Salazar reflexionó y luego dijo:
-¿Y qué piensas contar al virrey ahora?
-Eso es lo que me ha de decir su señoría.
El Padre se puso a meditar apoyando su frente en la mano en que tenía la pluma, que aún no había soltado, y luego como inspirado por una idea repentina, cambió la pluma a la mano izquierda y escribió en un pedazo de papel; esperó que se secara, y después lo arrugó entre las dos manos y lo entregó a Martín.
-¿Qué es esto? -preguntó Garatuza.
-Esto lo entregarás al virrey diciendo que lo has visto caer de la bolsa de algún español; el cómo lo viste y la persona que lo traía, tú lo combinarás como mejor te parezca: leelo, si quieres, antes.
—75→Garatuza extendió el papel y leyó; era como el fragmento de una carta.
«La orden es que el grito se dé el día 5 porque es preciso no dar tiempo a las pesquisas sobre el tumulto, que pueden darnos triste resultado.
»Es necesario que las sospechas de la conspiración recaigan sobre los criollos, y apruebo lo que me decís del anónimo: así se encontrarán aislados».
-No dejéis de poner al... (roto el papel)... que de esto depende nuestra fortu...
-Comprendo -dijo Garatuza.
-Bien, vete y no dejes de ponerme al tanto.
Una hora después, el virrey y el visitador, que estaban tratando de los negocios de la tierra, oyeron llamar a la puerta suavemente.
Era Benjamín.
Benjamín entró con todo el aire de un ministro de policía.
-¿Qué hay de nuevo? -dijo el virrey.
-Excelentísimo señor, muy poca cosa.
-Habla.
-Pues cumpliendo con el mandato de Su Excelencia, fui a la casa del señor oidor Don Pedro de Vergara Guviria, adonde tengo conocimiento con unos lacayos, y en donde solía escuchar eso de la conspiración de que hablé a V. E.
-Adelante.
-Me entré al cuarto del cochero, y dos señores españoles hablaban bajo; pero yo percibí que trataban de lo mismo y mentaban mucho el día cinco, y a los criollos, y a S. E. y al señor visitador, y luego uno sacó un papel que le enseñó a otro y lo rompió y guardó los pedazos en la bolsa de su calzón; pero uno de los pedazos se cayó, y yo le —76→ alcé cuando se retiraron, porque tal vez sirva a S. E., porque escrito está.
-¿Y qué dice?
-No sé yo de eso de leer, y a nadie quise enseñárselo porque quizá sea importante.
-¿Dónde está?
-Aquí - dijo Benjamín sacando un papel arrugado y roto.
El lector habrá conocido que Benjamín no era otro que el mismo Garatuza, que sabía leer quizá mejor que el virrey mismo.
Su Excelencia tomó el papel, lo leyó dos o tres veces y lo pasó en silencio al visitador.
Don Martín Carrillo lo leyó también por dos o tres veces, y con el mismo silencio lo volvió al virrey.
-¿Español dices que era el sujeto que esa carta llevaba?
-Sí, Excelentísimo señor.
-¿Y sabes cómo se llama? -dijo el visitador.
-No, señor, pero le conozco de vista, y hoy le vi en Palacio cerca de su señoría; y si mañana viene, se lo mostraré luego a su señoría.
-Bien; espérate afuera hasta que llame -dijo el virrey.
Martín o Benjamín, como quiera llamársele, hizo una profunda reverencia, y salió; pero se quedó escuchando tras de la puerta.
-¿Qué le parece a su señoría? -dijo el marqués.
-Me parece que este muchacho es vivo como la pólvora y que es un hallazgo inestimable para nosotros.
Martín se frotó las manos como acostumbraba hacerlo cuando estaba contento.
-¿Pero y esta carta? -dijo el virrey.
—77→-Esta carta nos da la llave de todo -contestó el visitador.
-No puede ser falsa.
-Por supuesto; y lo conocerá Su Excelencia en la circunstancia del anónimo contra los criollos, que era una cosa que solo Su Excelencia y yo sabíamos.
-Es una buena razón. ¿Conque lo que se pretendía era que se fijara la atención sobre los criollos para poder los otros trabajar sin recelo?
-Y que al sentir algo la noche del 5, se tomaran providencias contra los inocentes, mientras los culpables ganaban terreno.
-Estamos realmente sobre un volcán; sin embargo, todo esto me lo había yo figurado ya de antemano: todos los comprometidos en el tumulto han de hacer cuanto puedan por impedir que vuestra misión se lleve al cabo.
-Y lo más sospechoso es el lugar en que Benjamín encontró la carta.
-Sí, en la casa del oidor Guviria.
-Uno de los jefes del tumulto.
-Preciso será estar alerta, ya que no lograron engañarnos.
El visitador se despidió del marqués y salió. Al abrir la puerta descubrió en la antecámara del virrey a Benjamín sentado en un sitial y que dormía como un podenco.
-¡Pobre muchacho! -pensó- necesita reposo, porque verdaderamente es activo: ¡lástima que no sepa leer!
Y pasó a su lado procurando no despertarle.
—78→
Asentose Doña Juana en un sitial, y en otro inmediato Don Leonel: estaban enteramente solos en la biblioteca: el silencio era tan profundo, que podía oírseles, y la escena estaba alumbrada por un gran candil de bronce colocado sobre la mesa y que reflejaba su vacilante resplandor sobre los viejos libros forrados en pergamino y sobre los encendidos colores de los vestidos y mantos de plumas que pendían de las paredes.
Don Leonel esperaba con impaciencia que comenzase a hablar Doña Juana, en tanto que ella, apoyando su brazo en el del sitial y absorta en sus meditaciones, parecía haberse olvidado de que no estaba sola.
Doña Juana, semejante a una estatua de alabastro, no movía ni siquiera los párpados; así se mantuvo un largo rato, hasta que de repente pareció animarse, alzó la cabeza, miró a Don Leonel y le dijo con una voz tranquila y dulce:
-Leonel, ¿amáis mucho a Esperanza?
-Mucho -contestó con entusiasmo el joven.
-Pues bien, creo que no será una imprudencia lo que —79→ voy a hacer, porque sé que sois un hombre de sentimientos elevados: voy a revelaros los secretos de mi familia, confiada en vuestra lealtad y en el amor que profesáis a Esperanza.
-Señora, me hacéis sobrada honra, y os aseguro que no os arrepentiréis jamás. Hablad.
-Don Leonel, sabéis que yo siempre me he opuesto a que Esperanza, mi hija, se case, y eso aun después que supe que vos erais el objeto de su amor; pero vos no comprenderéis sin duda el motivo de mi oposición, ¿es verdad? Quizá os parecerá una locura, una monomanía, un delirio...
-Señora...
-No, no os avergoncéis, que ni digo que vos lo hayáis pensado, ni aun cuando así fuese, careceríais de razón, porque no conocéis nada de lo que tengo que deciros: Don Leonel, supuesto que insistís en vuestro amor, es preciso que sepáis cuál es la familia de vuestra prometida, y que os desengañéis de que no puede ser esposa vuestra mientras los criollos no sacudan el yugo de sus opresores: cuando conozcáis todo esto, entonces, prometedme hablar con franqueza, y decidme si vuestro amor vive a pesar de todo, o si vuestra razón, más fuerte que ese amor, os aconseja olvidar a Esperanza.
-¿Olvidarla? ¡Ah, señora qué palabra habéis dicho! ¿Qué suponéis de mí?
-Nada supongo, Don Leonel, sino que sois joven y estáis apasionado: por lo demás, oid, y cuando sea tiempo contestadme con entera lealtad.
Don Leonel iba a contestar, cuando Doña, Juana se levantó serena, y le dijo con dulzura:
-Esperadme, que voy a traeros una cosa que debéis ver.
Don Leonel se levantó también por respeto.
—80→-Sentaos -le dijo Doña Juana- sentaos, y no os impacientéis si os parece que tardo: supongo que esta noche no tendréis qué hacer porque no hay reunión, y además, esto es un asunto que interesa demasiado a vuestro porvenir por más de un motivo, y que bien merece que le sacrifiquéis un poco de tiempo.
-Señora, estoy enteramente a vuestras órdenes.
-Bien, ya vengo; entretanto tomad un libro para distraeros del fastidio...
Doña Juana abrió la puerta secreta y desapareció.
Cuando Leonel se encontró solo, comenzó a examinar el aposento; había allí objetos que llamaban su atención, pero que necesitaban estudiarse uno por uno para comprender lo que eran.
El joven, aprovechando el permiso de Doña Juana para tomar un libro, se levantó de su asiento, y a la escasa luz del candil comenzó a examinar aquella especie de museo.
Los libros, sin embargo, fueron los que menos llamaron su atención; soldado desde su infancia casi, el amor a las letras no era sin duda el distintivo de su carácter; pero había en cambio allí otras cosas que excitaron su curiosidad.
Eran, a no dudarlo, armas e instrumentos de música antiguos, pero todos de una riqueza y de un trabajo artístico maravilloso; arcos de maderas preciosas y desconocidas, flechas y lanzas con puntas de piedras brillantes y de diversos colores, las unas con ese verde dulce de la esmeralda, las otras con el encendido color del granate, las de más allá con la trasparencia del cristal, o con ese blanco de las grandes masas de nieve.
Las macanas de los antiguos señores de la tierra con incrustaciones primorosamente colocadas, representando figuras fantásticas de hombres, de animales, de flores, con —81→ los cortes de piedras también raras y sorprendentes, pero cortantes y agudas como la más bien templada cimitarra de Damasco.
Escudos de pieles resistentes como una adarga española, con caprichosas formas y adornados con piedrecillas y conchas, y teniendo en el centro, como el chorro de una cascada, un penacho de plumas de aves desconocidas, pero que caían, por decirlo así, ligeras y flotantes, ostentando sus colores vivísimos sobre el negro fondo del escudo.
Los trajes, los mantos, las diademas con sus penachos, eran materialmente unas nubes de colores que flotaban al impulso solo del aliento, y entre las cuales se percibían los destellos del oro, de la plata y de las piedras preciosas.
Y todo aquello parecía estar conservado y cuidado con una religiosa dedicación, porque no se notaba en todo ni la huella del tiempo, ni aun el menor vestigio de polvo o de maltrato.
Aquello era, a no dudarlo, un resto de esplendor y magnificencia de la casa de alguno de los poderosos emperadores aztecas, que la familia de Doña Juana conservaba más como una reliquia que como un tesoro.
Doña Juana salió por la puerta secreta de la biblioteca, pero no se dirigió por el pasillo y las habitaciones por donde tenía la casa comunicación para la calle, y por donde otra vez la hemos visto salir, sino que abrió una puerta que a la derecha estaba, atravesando a oscuras dos cámaras, y llegó a una tercera que estaba alumbrada.
Era una estancia espaciosa, pero abrigada, que recibía la luz durante el día por dos elevadas ventanas cubiertas por finos tejidos de ixtle, que los mexicanos llaman ayate: por la parte de afuera tenían gruesas rejas de fierro, y por la interior pesados batientes de madera que cerraban herméticamente: en uno de los ángulos había una gran cama —82→ de madera con caprichosos tallados, y encima de los gruesos colchones de pluma se tendía una manta de algodón tejida de diversos colores: en la estancia, se advertían armarios de madera con grandes chapas, algunos sitiales tapizados de baqueta, y cubierto el piso con esteras o petates finísimos de palma, y sobrepuestos de manera que apenas se percibía el ruido de las pisadas.
Cerca de la cama, en un enorme sitial cubierto por multitud de almohadones de plumas, estaba un hombre, tan anciano, que difícilmente podría haberse fijado su edad, si de su boca no se hubiera escuchado.
Aquel hombre parecía pertenecer a la raza indígena pura; su cabello y su escasa barba estaban completamente blancos, su cutis era seco y con ese brillo que da la vejez, sus manos estaban trémulas y su cabeza vacilante.
El viejo estaba enteramente envuelto en una gran bata de algodón blanca perfectamente acolchada, y entre sus profusos pliegues se perdían las formas del cuerpo.
Su cabeza estaba descubierta.
Sin embargo, en medio de aquella destrucción, de aquella ancianidad, podía notarse en la boca del anciano una dentadura blanca y bien conservada, sin más indicio de vejez que el advertirse un poco gastados los dientes incisivos.
El anciano leía un gran libro a la luz de una bujía de cera, sin auxilio de gafas, y volvía las hojas con su mano trémula, apoyándose en el pupitre que sostenía el libro.
-Buenas noches, padre mío -dijo Doña Juana al entrar.
-Dios te bendiga, hija mía -contestó el anciano alzando la cabeza-, ¿qué andas haciendo?
-Padre mío -dijo la dama besando la mano del anciano, vengo a tomar el libro de nuestra familia.
-¿Y a quién vas a leersele?
—83→-A Don Leonel de Salazar.
-Bien; por lo que me has contado, puede y debe verle.
-Así lo he creído.
-¿En dónde está?
-Esperándome en la biblioteca.
-No le hagas aguardar; que a ese joven quizá haya escogido para salvar a nuestro pueblo.
-¿Que leéis, padre mío? -dijo Doña Juana, mientras que con una llavecita de plata abría uno de los cajones de un armario.
-La Biblia, hija, la Biblia. Es el único libro que me consuela y me alienta en mis desgracias.
-Vuelvo a veros pronto.
-Anda, hija mía, anda, y fortalece a nuestro joven en sus heroicas resoluciones.
Doña Juana salió, y el anciano después de contemplar la puerta por donde ella había desaparecido, exclamó dando un suspiro:
-¡Dios os alumbre! -y volvió a continuar su lectura.
Don Leonel continuaba absorto en la contemplación de los objetos que tenía a la vista, cuando sintió el ruido que hacía Doña Juana al entrar. El joven se avergonzó de que le hubiera sorprendido en aquel acto de curiosidad; pero la dama sin parar en ello la atención, le dijo:
-Don Leonel, lo que os voy a entregar es casi un tesoro, porque es la historia de mi familia: leed este libro y luego venid a verme.
Y al decir esto le entregó una cajita de ébano perfectamente barnizada, y de la que pendía una llavecita de oro por medio de una cadenilla del mismo metal.
Don Leonel la recibió con una emoción que él mismo no podía explicarse.
—84→-Lleváoslo -continuó Doña Juana- porque esa lectura es larga y requiere tiempo y recogimiento: no os fijo plazo para que la terminéis, pero procurad apresuraros; muchos han escrito en ese libro que no ven ya la luz.
Don Leonel guardó en su seno la cajita, y tomó su sombrero.
-¿Os retiráis?
-Sí, señora; ardo en deseos de conocer esta historia que tanto me interesa, y cada momento me parece un año.
-Bien, seguidme.
Doña Juana sacó a Don Leonel de la biblioteca.
En la sala esperaba aún Esperanza.
Don Leonel oprimió la mano de su prometida con efusión, y salió de la «casa colorada» estrechando contra su seno la cajita de ébano, y en su mano derecha la culata de uno de sus pistoletes.
—85→
En el momento en que Don Leonel llamaba a la puerta de su casa, otro hombre llegaba por el lado opuesto de la calle.
-¿Leonel? -dijo el que llegaba.
-Hermano -contestó el joven reconociendo al Padre Salazar.
-Dios te envía en el momento en que más te necesitaba.
-¿Qué ocurre pues? -preguntó Don Leonel, contrariado en su determinación de encerrarse aquella noche a leer el libro de Doña Juana.
-Cosas muy graves.
-¿Muy graves? Explícate.
-No es este lugar a propósito.
-Pues vamos entonces a tus habitaciones.
-Tampoco, porque los criados o mi padre podrían sospechar alguna cosa.
-Entonces ¿qué quieres que hagamos?
-Que vengas conmigo en este momento, pues solo por hablar contigo y para llevarte he venido.
Don Leonel reflexionó un momento.
—86→-¿Vacilas? -dijo el Padre, comenzando ya a impacientarse.
-No, hermano, pensaba en subir un instante a dejar en mi habitación unos papeles...
-Considera que si te vieran entrar y volver a salir inmediatamente, sospecharían. Y que además, puedes encontrar a mi padre, lo que sería para ti motivo de perder por lo menos media hora: lleva contigo los papeles, y si son muchos y te molestan, yo te ayudaré a cargarlos.
-Vamos, dijo Don Leonel resueltamente.
Y sin perder un momento el Padre, emprendió la marcha para la calle de Ixtapalapa.
Don Leonel era un valiente, y sin embargo, aquella noche tenía miedo: la responsabilidad de llevar consigo aquellos papeles de Doña Juana le hacía temer, y en cada esquina sacaba instintivamente la pistola.
Tan preocupados iban, que no advirtieron hasta estar muy cerca de ellos, a una dama envuelta en su velo y un galán que la acompañaba, que se estaban parados en una puerta enfrente de la casa de Don Pedro de Mejía y en una de las primeras cuadras de la misma calle de Ixtapalapa.
Al acercarse los dos hermanos, la dama y su galán, que esperaban sin duda a alguien, tuvieron el siguiente diálogo en voz tan alta, que los dos hermanos le escucharon:
-Allí vienen ya -dijo la dama.
-Ellos deben ser -contestó el hombre abriendo un pequeño zaguán que estaba por dentro escasamente iluminado, y haciendo seña a la dama para que entrase.
En este momento llegaban Don Leonel y su hermano.
-¿Don Alonso? -dijo desde adentro la dama.
El Padre Salazar, que llevaba también ese nombre, se detuvo.
—87→-Venid -continuó la dama- ya os esperaba, entrad.
El Padre Salazar no comprendía lo que le pasaba. Don Leonel, al escuchar la voz dulce de aquella mujer y al mirar la turbación de su hermano, creyó que había sorprendido sin querer una intriga amorosa. Un soldado es disculpable de formar un juicio temerario.
El Padre seguía perplejo, y Don Leonel lo atribuyó a que su presencia era importuna, y así es que acercándose a su hermano, le dijo en voz baja:
-Ea, ¿qué te detiene? Entra, hermano, y te iré a esperar a la casa del Cristo, o te guardaré la espalda aquí.
El Padre miró a su hermano con enojo, pero la noche estaba oscura y la dama volvió a decir ya con cierta impaciencia:
-Don Alonso, ¿tenéis miedo? Entrad.
El Padre Salazar atravesó la distancia que le separaba de la dama, y se acercó a ella quitándose el sombrero al pie del farolillo que alumbraba el patio, de modo que la luz bañó enteramente su rostro y su cabeza tonsurada.
-Aquí me tenéis, señora -la dijo- ¿qué me ordenáis?
La dama, que lo desconoció, inmediatamente lanzó un grito echándose atrás, y el hombre que la acompañaba se interpuso entre ella y el Padre poniendo mano a la espada, en el momento mismo en que un hombre que venía por la calle y que escuchó el grito, se lanzó al zaguán desnudando también la espada.
Don Leonel, que se había quedado de pie cerca de la puerta, advirtió todo, y se entró tras de aquel hombre, a quien no pudo impedir el paso, con la espada también en la mano y dispuesto a defender a toda costa al Padre, a quien creía en inminente peligro.
El hombre que entró de la calle, al escuchar el grito de —88→ la dama dejó caer su embozo, y Don Leonel, aunque tenía pocos días de vivir en México, pudo reconocer a Don Alonso de Rivera.
Entonces se explicó todo.
Don Alonso, al mirar delante de la dama a un eclesiástico con el sombrero en la mano, bajó el estoque.
Don Leonel le imitó.
La dama se acercó a Rivera, y casi temblando le dijo:
-Don Alonso; pasaban dos personas: creí que una de ellas erais vos, y llamé por vuestro nombre, y este Padre se ha entrado aquí.
-Razón tuvo -dijo tranquilamente Rivera- que el señor llámase Don Alonso de Salazar, persona de muy alto respeto en México por sus virtudes y saber.
El Padre hizo una cortesía, y Don Leonel sonriendo envainó la espada.
-Buenas noches -dijo el Padre saliendo.
-Dios os guarde, mi Padre -contestó Don Alonso saludando.
El zaguán se cerró, y Don Leonel riendo y el Padre medio mohíno siguieron para la casa del Cristo.
En todo esto se había perdido mucho tiempo, y cuando ambos llegaron a la casa del Cristo, eran las once de la noche.
Había ya esperándolos como una docena de personas.
Don Leonel y su hermano tomaron asiento.
-¿Sabéis -dijo el Padre dirigiéndose a los demás- porqué razón os he mandado citar?
-No -contestaron todos.
-Es porque hemos sido denunciados al virrey por medio de un anónimo.
Un movimiento de sorpresa circuló entre los concurrentes.
-Pero aún no se ha perdido todo -continuó el Padre-; —89→ el virrey sabe que se conspira, pero aún no conoce a las personas ni el objeto de esa conspiración; sabe que el día 5 debe haber un tumulto, pero ignora quiénes lo harán: tengo tomadas mis medidas, y creo poderos asegurar que el virrey y el visitador quedarán completamente desorientados. Sin embargo, el aviso los ha preparado y quiero consultaros si será conveniente suspender o precipitar el golpe; hablad vosotros y luego me daréis vuestro parecer.
Aquel debía ser el modo de tratar allí los negocios, porque inmediatamente que el Padre acabó de hablar, todos los que había en el salón se reunieron en diversos grupos y comenzaron a discutir con acaloramiento.
Sonó entonces un golpe en la puerta, se dio la contraseña, y un sacerdote con los ojos bajos y un aire de mansedumbre evangélica capaz de edificar a un hereje, entró en el salón saludando humildemente; nadie le conocía, pero él conocía sin duda los usos de la casa, porque sin preguntar se dirigió a la plataforma en que estaban Don Leonel y el Padre, subió a ella, acercó un sitial y se sentó cerca de los hermanos, colocando en el suelo su sombrero y diciendo sencillamente:
-Buenos días.
Por esta vez ya Don Alonso de Salazar reconoció a Martín, a fuerza de tratarle había llegado a conocerle en sus mismos disfraces.
-¿Qué hay de nuevo, Martín? -le preguntó.
-En todo salimos perfectamente -contestó Garatuza; el virrey y el visitador han caído en el lazo, y creo que se desatará la persecución contra los comprometidos en el negocio del de Gelvez; pero como se tomarán serias providencias para impedir un alboroto el día 5, supongo que sería muy bueno alargar el plazo.
—90→-De eso se trata: siéntate allá abajo, escucha, y cuando termine la reunión hablaremos.
Garatuza descendió de la plataforma, el Padre agitó una campanilla y todos volvieron a sus asientos en el mayor silencio.
-Supongo -dijo el Padre- que todos habréis ya pensado lo que conviene hacer.
-Sí, hermano -contestó uno de los que estaban entre la reunión- todos hemos opinado porque se difiera el golpe, a excepción del hermano Salmerón, que pretende que debe llevarse todo adelante y tal como estaba acordado de antemano.
-¿Y qué razones alega Don Baltasar de Salmerón? -preguntó el padre Salazar.
Púsose en pie un hombre viejo, alto, rubio, cargado de hombros, enjuto de carnes, con la nariz corva, la barba espesa y la mirada siempre baja.
Vestía de negro, y no llevaba más alhaja que una gruesa cadena de plata en el cuello.
-Lo que me obliga a decir que no se suspenda lo acordado -dijo- es que si hoy se ha descubierto una parte de nuestros trabajos, mañana serán sabidos todos, y entonces sí no habrá remedio; la vacilación nos perdería.
-Si es ese solo vuestro temor -dijo el padre- podéis desecharle, que entre nosotros no hay traidores.
-Es que ya hay un mal síntoma.
-¿Cuál?
-Se ha hecho la primera denuncia y es preciso estar alerta: yo no sospecharé de ninguno de mis hermanos; pero bajo de la desconfianza vive la seguridad: yo lo hago advertir a tiempo.
Garatuza fijó en el orador sus ojos vivos y penetrantes, y dijo entre sí:
—91→-Este no me gusta.
-Pues queda resuelto -dijo el Padre Salazar-; se suspende el movimiento hasta saber qué giro toman las cosas: avisad a todos los hermanos.
Todos hicieron una señal de aprobación, y comenzaron a desocupar el salón.
Sólo Martín se quedó sentado esperando que acabaran de salir.
Cuando estuvo solo con los dos hermanos, volvió a subir a la plataforma.
-¿Has oído? -le dijo el Padre.
-Y muy bien que me parece.
-Es preciso que salgas mañana mismo para Acapulco, llevando despachos e instrucciones para el príncipe.
-¿Es preciso que sea mañana?
-Sí. ¿Tienes algún inconveniente?
-Uno solo.
-¿Cuál es?
-Desearía ver qué providencias piensan dictar el virrey y el visitador, que para nosotros es una noticia de mucha importancia.
-Tienes razón. Entonces ¿cuándo podrás marchar?
-Pasado mañana estaré listo.
-Bien, mañana en la noche estarás aquí.
Martín saludó y salió de la casa, diciendo:
-Es preciso pensar algo más en mí: vamos a mi casita.
