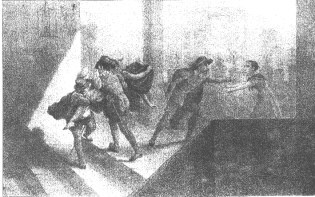—357→
El confesor no se hizo esperar, y se encerró con Mejía inmediatamente: Don Alonso tomó su sombrero, y sin decir a nadie nada, se salió a la calle y se entró en la casa de Doña Catalina.
-¿Qué tenemos? -dijo la vieja.
-Tenemos un triunfo completo; he conseguido volver a arreglar un negocio que esta muchacha estuvo a punto de descomponer con su genio violento, y que era nada menos que el porvenir de todos nosotros.
Catalina hizo una mueca, que a no haber estado allí la anciana le hubiera valido un beso de Don Alonso.
-¿Qué tengo de contaros? Don Pedro de Mejía acaba de otorgar en toda forma su testamento.
-¿Y qué dice? -preguntó la anciana.
-Adivinadlo: ¿a quién pensáis que deja de su heredero universal?
-A vos -dijo Catalina.
-A su alma -dijo la vieja.
-Nada de eso; a la señorita Estela, su esposa.
—358→La anciana dio un grito de gozo, y los ojos de Catalina se abrieron y brillaron extraordinariamente.
-¿Y eso es verdad?
-Tan verdad, que él mismo me lo ha dicho.
-¿Y cómo lo conseguisteis?
-¿Soy acaso algún tonto? ¿No tenemos un contrato Catalina y yo al cual ha faltado ella?
-¿He faltado? -dijo alegre la joven.
-Sí; no haciendo lo que os he dicho.
-Pero prometo la enmienda -agregó la joven sentándose al lado de Don Alonso, y acariciándole delante de la madre con descaro.
-Así sea -dijo Rivera-; es preciso que os resolváis a ir a la casa de Don Pedro.
-Iré -dijo Catalina.
-Y que le cuidéis y le halaguéis mucho.
-Lo haré.
-En fin, que muera contento de vos; no vaya el diablo a hacer que se arrepienta.
-Triunfaré del diablo.
-Bien; preparaos, porque luego que se acabe de confesar vendré por vos.
-Os aguardo.
-Disponeos, que muy pronto estaré de vuelta.
-Id, y que Dios os lleve.
-Adiós.
Y Don Alonso volvió a salir precipitadamente.
Don Pedro se había ya confesado cuando Rivera volvió a la casa, y los Sacramentos, como se le llama al Sagrado Viático, se debían preparar con gran solemnidad para aquella tarde.
Don Alonso dictó sus disposiciones, y todos los criados se —359→ pusieron en movimiento, y comenzaron a hacerse todos los preparativos.
Martín se presentó a cosa de las dos con Don Alonso.
-¿Estaréis satisfecho ya de mí? -le preguntó.
-Sí que lo estoy.
-He cumplido cuanto os ofrecí y podíais desear; Don Pedro de Mejía ha puesto el conveniente arreglo en todos sus negocios espirituales y temporales, y creo que a entera satisfacción vuestra.
-Así lo entiendo.
-Pero supongo que estaréis enteramente satisfecho y contento.
-Lo estoy.
-Porque todo ha salido a medida de vuestro deseo, ¿no es cierto?
-Sí, en efecto.
-Cumplí como cristiano y como vuestro servidor, y nada se podía apetecer más...
-Queréis decirme -exclamó impaciente Don Alonso- ¿a qué viene todo eso?
-A nada: quería yo únicamente saber si habéis quedado satisfecho.
-Sí; ¿y qué?
-Nada; que yo aún no lo estoy.
-Bien; otro día nos veremos; ¡tengo hoy tanto que hacer!
-Nunca está un cristiano tan ocupado que no pueda cumplir una promesa hecha en honor de Dios y en su santo servicio.
-¿Seréis capaz, santo varón, de exigirme que os de ahora mismo?
-¡Dios me libre de exigir nada! Hablo a vuestra conciencia y nada más.
—360→-Es lo mismo: entrad a ver al enfermo, porque supongo que a eso vendréis...
-En efecto, a eso nada más vengo.
-Y al salir tendréis vuestro dinero...
-Dios os lo pagará.
Y Martín haciendo una reverencia a Don Alonso, se entró a la cámara de Don Pedro.
Al verle el enfermo, sus ojos brillaron, y procuró incorporarse.
-¿Viene mi hija? -preguntó.
-No, señor; esta noche iré a verla: dedicad todo el día de hoy tranquilamente a vuestros negocios espirituales y que nada os distraiga: mañana veréis a vuestra hija.
-¡Ah! quizá me agrave en esta noche, y quiero deciros, si es que no os lo dije ya: si muero, pedid al escribano mi testamento con el nombre de mi hija Doña Esperanza de Carbajal: esta es la orden que le he dado.
-Espero en Dios que os aliviareis.
-Lo dudo.
-Reposad, y mañana veréis a vuestra hija.
Suntuosos fueron los Sacramentos de Don Pedro de Mejía.
El virrey, el visitador y la mayor parte de los caballeros de la corte concurrieron a ellos, alumbrando con cirios desde la calle hasta la cámara del enfermo.
El Viático, que lo traía el mismo arzobispo de México, venía en la más rica de las carrozas de Don Pedro; multitud de hermanos de las cofradías acompañaban aquella procesión, y mil campanillas de todos tamaños venían por las calles, llamando la atención de los vecinos y acompañando con su incesante sonido el coro de los acompañantes del Divinísimo.
—361→Las señoras salían a los balcones, los hombres se agregaban a la procesión, y la calle y la casa en que vivía Don Pedro estaban literalmente llenas de gente.
Don Pedro recibió devotamente la comunión, y todos esperaban que volviera a salir el señor arzobispo para acompañarlo en su regreso; pero apenas acabó de dar la comunión a Mejía, se volvió a los que alumbraban dentro de la misma estancia, y les dijo:
-Me permitiréis que hable un momento a solas con el enfermo.
Todos, incluso el virrey, se levantaron y salieron de la pieza.
Don Pedro miraba aquello con admiración.
-Solos estamos -dijo el arzobispo- y quiero revelaros bajo el sigilo sacramental y para tranquilidad de vuestra conciencia en estos momentos, un secreto.
-Escucho a S. Illma. -contestó Don Pedro.
-¿Qué habéis hecho de la dama con quien os unisteis, y de la mujer que se os presentó como vuestra esposa?
-Señor Illmo., esa mujer está en uno de los aposentos de esta casa; en cuanto a la dama, no he vuelto a verla desde la noche de mi desgraciada boda: mi conciencia, sin embargo, me acusa de haber intentado hacerla venir. ¡Perdón, señor, pero yo la amaba mucho!
Y Don Pedro se puso a llorar.
-No lloréis -dijo el arzobispo- porque nada tenéis ya de que pedir perdón, ni por qué afligiros; sabed que he averiguado que esa negra no es vuestra mujer, que vuestra mujer murió, y que hace ya algunos años que sois libre.
-¡Señor! -exclamó Don Pedro incorporándose enteramente-. ¡Señor! ¿será cierto lo que escucho? ¿es decir que puedo sin pecar hacer que venga aquí Estela? ¡Oh, Dios mío, —362→ Dios mío! ¡ya puedo morir sin remordimientos, ya puedo morir tranquilo!
-Sí, nada tenéis ya que pese sobre vuestro corazón; sois libre, y esa dama pudo y puede ser vuestra esposa ante Dios y ante el mundo.
-Estáis muy agitado -continuó el arzobispo- y vuestra salud es en extremo delicada; calmaos, y después que hayáis rezado y meditado sobre el Sacramento que acabáis de recibir, haced lo que mejor os parezca; que vuestra conciencia quede tranquila, es un consejo de vuestro prelado, y casi una prevención.
-Obedeceré, Illmo. Señor -contestó Don Pedro con resignación.
-Y hasta el día de mañana, si Dios os presta vida, no habléis de esto a nadie.
-Así será.
-Ahora, que Dios os envíe la salud si os conviene, o la resignación que necesitáis para el trance postrimero.
Don Pedro besó respetuosamente el pastoral de S. Illma. y se recogió, pensando, muy contra su voluntad, no en el Sacramento, sino en Estela.
Toda aquella noche la pasó Mejía en las más profundas reflexiones, y sin embargo de la tranquilidad que sentía en su conciencia, anhelaba por la llegada de la mañana para hablar con Don Alonso acerca del secreto que le había revelado el arzobispo.
Por fin amaneció, y Don Alonso, que no se separaba ya de la casa del enfermo, entró a verle.
-Don Alonso -dijo Mejía- tengo una gran noticia que comunicaros, una buena noticia para vos que sois mi amigo, y que os interesáis por mis negocios como si fueran los vuestros.
—363→-¿Qué hay pues?
-Oid, amigo mío, oid: anoche, después que el señor arzobispo me administró la sagrada comunión, me ha dicho para la tranquilidad de mi conciencia, que esa negra no es Luisa.
-¿Qué os había yo dicho?
-Sí, Don Alonso, teníais razón; que no es Luisa, que Luisa murió hace algunos años, que yo era libre, y que por consiguiente Estela es mi verdadera esposa.
-¡Oh, qué felicidad!
-Muy grande, Don Alonso, muy grande; Estela volverá a esta casa como señora, como dueña: vos la persuadiréis, ¿no es cierto?
-Sí, Don Pedro, yo la persuadiré.
-Vendrá, porque quedará convencida de que ella y yo fuimos víctimas de una trama infernal.
-¿Pero cómo supo eso el señor arzobispo?
-Lo ignoro, y no deseo saberlo yo tampoco; bástame conocer el resultado, que bastante feliz soy con ello.
-Tenéis razón.
-¿Y cuándo iréis en busca de Estela?
-Cuando vos lo dispongáis; vive ahora en la casa de enfrente, que a ella volvió luego que salió libre la señora.
-Entonces hoy, ahora, en este momento.
-Es aún muy temprano.
-No importa; id, id, que estoy impaciente por verla.
-Iré.
-Sí, dadme esa inmensa satisfacción; de un momento a otro quizá me sorprenda la muerte, y quiero ver a Estela antes de abandonar la vida.
-Voy al momento.
Don Alonso salió precipitadamente, y Don Pedro llamó —364→ a sus criados, se hizo peinar, y mandó disponer la casa como para una gran fiesta.
Era aquella una cosa bien triste; un moribundo disponiendo una fiesta; pero toda la servidumbre se puso en movimiento.
Lázaro el pobre notó aquellos preparativos, preguntó la causa, y nadie pudo darle razón; allí se hacían las cosas porque había órdenes de hacerlas, y no se preguntaba nunca el por qué.
-¿Será posible -decía Lázaro, o más bien dicho, Don César- que para recibir a su hija haga todo esto Don Pedro? ¿Habrá logrado Martín tocar así su corazón? Quién sabe; él me dijo que había conseguido mucho: voy a verle; quizá sea esta alguna nueva intriga de Don Alonso.
Y Lázaro salió en busca de Martín.
Don Alonso estaba ya en la casa de Catalina; al verle entrar, la hija y la madre advirtieron que su semblante radiaba de alegría.
-Muy buenas noticias debéis traer, puesto que aun en la cara se os descubre el gozo -dijo la vieja.
-Soberbias nuevas; a cada momento se ponen mejor las cosas, y hemos triunfado por completo.
-Explicaos -dijo Catalina.
-El arzobispo ha declarado que la anterior mujer de Don Pedro ha muerto hace ya algunos años, que Don Pedro es libre y que vos sois su verdadera y legítima esposa.
-¿Es decir...?
-Es decir que vos sois ya la señora y dueña de la casa de Mejía, que nadie podrá poner en duda vuestros derechos, que Don Pedro os pide que le perdonéis, y os suplica que paséis a instalaros a su casa como señora.
-¿Y debo ir?
—365→-Por supuesto; sois su mujer, no hay razón para resistirse; él tiene derecho para llamaros, y a vos os conviene ir, y muy pronto; quizá mañana seáis ya la viuda de Mejía, y es preciso que os reconozcan antes todos como su mujer.
-Entonces iré.
-Vamos pues.
-Dentro de una hora necesito disponerme y cambiar de traje; quizá llegue mucha gente atraída por la novedad del lance, y debe verme como quien soy.
—366→
Martín no había creído prudente hacer revelación ninguna a Doña Esperanza, mientras no tuviera la completa seguridad del reconocimiento de Don Pedro. Otorgado el testamento, y autorizado ya por Mejía para buscar a su hija y conducirla a la casa paterna, pensó que era necesario hablarle.
Doña Esperanza estaba ya firmemente persuadida de que la madre había perecido entre las llamas, y había caído en un abatimiento profundo, del que no bastaban a sacarla los consuelos que le prodigaba Martín; porque la mudita no podía sino acariciarla y llorar con ella.
La pobre joven se miraba enteramente sola sobre la tierra, y Don Leonel no había vuelto a enviarle ni un recado, porque Don Leonel creía por lo que su padre le había dicho, que Esperanza era su hermana, y que era necesario ahogar aquella pasión, y en último término declarárselo todo a ella y huir muy lejos.
Pero Leonel y su padre seguían presos por orden del visitador, —367→ y en su incomunicación no les era posible saber nada de Esperanza ni de Doña Juana, cuya muerte ignoraban.
Así trascurrieron varios días, hasta que una tarde Martín habló a la joven.
-Dad un momento tregua a vuestro llanto -la dijo- y prestadme atención, que voy a hablaros de un negocio que os interesa altamente.
-¿Qué negocio puede interesarme a mí, pobre huérfana, -contestó la joven- cuando todos los vínculos que me unían con el mundo se han roto?
-No lo creáis, aún os queda uno, y muy fuerte.
-¿Leonel?
-Entonces serán dos, y ya veis que no estáis tan sola.
-¿Pues de quién queréis hablarme?
-Escuchad: ¿sabéis vos por ventura quién es vuestro padre?
-¿Mi padre? -contestó turbada Esperanza y poniéndose encendida- ¿mi padre? murió hace muchos años; aún era yo muy niña y no le conocí.
-Os engañáis.
-¡Caballero!
-Repito, señora, que os engañáis; vuestro padre vive.
-Calumniáis la memoria de mi madre, y no lo consentiré -dijo levantándose la joven.
-Oidme un momento con paciencia y quedaréis enteramente satisfecha.
-¿Pero qué intentáis...?
-Vuestro bien: oidme y luego me contestaréis.
-Bien, hablad.
-Hubo un hombre rico, muy rico, español -dijo Martín- que abusó del candor, de la inexperiencia y del aislamiento en que se encontraba en un tiempo Doña Juana de —368→ Carbajal. Doña Juana fue madre cuando aquel hombre la abandonaba, y la hija de aquel hombre erais vos señora...
Doña Esperanza quiso hablar, pero Martín continuó:
-No me preguntéis nada sobre los pormenores de todo esto, que es una historia bien larga y muy triste, que pronto leeréis escrita toda la parte que con vos tiene referencia, por la misma mano de vuestra madre; basteos por hoy saber que yo soy el único que conoce y que posee ese documento, que la Providencia puso sin duda en mis manos para hacer esta revelación, de la que ni un instante debéis dudar. Vuestro padre vive, pero en estos momentos está moribundo, y le he hablado de vos; quiere veros, os reconoce, os nombra su heredera, me encarga que os lleve a su lecho de muerte: ¿iréis?
-Nunca.
-¿Nunca, Doña Esperanza?
-Nunca: ir a ver al hombre que deshonró, que hizo la desgracia de mi pobre madre, que la abandonó...
-Pero ese hombre es vuestro padre, os llama, está arrepentido, y vos no tenéis el derecho ni de acusarle ni de juzgarle siquiera.
-Tenéis razón, tenéis razón; ¡es mi padre! -exclamó sollozando Esperanza.
-Entonces ¿vendréis, señora?
-¿Pero qué seguridad tengo de que sea en efecto mi padre?
-¿Aún dudáis? Pues bien, el hombre que os llama, se nombra Don Pedro de Mejía.
-Bien, ¿y qué?
-¿Conocéis la letra de vuestra madre?
-Sí, sí -exclamó Esperanza.
Martín se levantó precipitadamente y sacó de un armario —369→ el libro que contenía las memorias de Doña Juana de Carbajal, buscó el pasaje del nacimiento de la joven y se lo presentó, diciéndole:
-¿Conocéis esta escritura?
-Sí, es de mi madre, de mi pobre madre -contestó Esperanza, bañada en llanto y besando el libro escrito por Doña Juana.
-Pues leed -dijo Martín- leed; yo os había querido evitar el dolor de recorrer esas páginas bañadas en llanto, pero vos lo queréis; leed sólo por el bien vuestro; no paséis adelante, ni comencéis más atrás: cuando la calma vuelva a vuestro corazón, sabréis toda la historia.
Doña Esperan comenzó a leer, limpiándose los ojos empapados en llanto, a cada instante.
Martín de pie tras ella, la seguía con la vista en la lectura.
Había momentos en que la joven no podía continuar, porque las lágrimas la cegaban, y entonces dejaba el libro y lloraba un largo rato; luego se enjugaba los ojos y volvía a continuar.
Cuando Martín conoció que había llegado hasta donde debía leer para satisfacerse, puso su mano dulcemente sobre el libro. Esperanza alzó admirada los ojos para verle: absorta en los recuerdos de su familia, había olvidado a Martín.
-Creo que ya es bastante; -dijo éste- ¿para qué queréis martirizaros más?
-Dejadme concluir.
-No, Doña Esperanza; estáis satisfecha de que yo no os engaño: dejad para otra vez esa historia que hará sangrar vuestro corazón, tan conmovido en estos momentos; quizá sea hoy la ocasión menos oportuna para entregaros a —370→ esa clase de recuerdos: además, si ese libro tiene que permanecer aquí, ¿para qué esa precipitación en leerlo todo y en estos momentos?
-¿Pero creéis que esté tranquila sin leerlo todo?
-¿Y creéis que en algo os tranquilizará su lectura? Creedme, os lo suplico, y dejad por ahora ese libro: dádmelo.
-Bien; tomadle.
Martín recibió el libro y volvió a guardarle en su caja.
-Ahora -dijo- hablemos de vuestro padre.
-¿De mi padre? ¡Dios mío! después de lo que acabo de saber...
-Si Doña Juana viviera ¿os aconsejaría el rencor?
-Imposible.
-Pues bien, haced de cuenta que os habla, que os ve, que sabe que Don Pedro, solo, moribundo, arrepentido, llama a su hija...
Doña Esperanza lloraba sin contestar.
-¿Qué me decís, señora? ¿debo contestar a vuestro padre que su hija se niega a ir a verle morir, que no cuente más con ella, que expire solo como ha vivido, solo, que lleve al sepulcro su dolor y su remordimiento...?
-¡Oh, no, no!
-Pues en tal caso...
-Iré a ver a mi padre.
-Dios os premiará.
-¿Y cuándo?
-Mañana.
-¿Mañana?
-Temprano.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Llegó el momento en que Doña Catalina entrase de nuevo a la casa de Don Pedro, conducida por Don Alonso.
—371→La dama se había vestido y ataviado soberbiamente, a pesar de que entonces los trajes de las señoras les cubrían generalmente hasta el cuello: Doña Catalina, por hacer ostentación de sus bellas formas, llevaba un vestido escotado y casi flotante sobre los hombros, y sus mangas enteramente abiertas colgaban a los lados, dejando ver los brazos hermosamente contorneados.
Como Catalina comprendía que se trataba de excitar el amor de Don Pedro y aumentar su ilusión para apoderarse completamente de su espíritu, había adoptado aquel traje casi de fantasía, que llevaban entonces no más las mulatas y las mujeres de costumbres perdidas. Quería estar no sólo hermosa, sino seductora y provocativa, y lo había conseguido.
Don Pedro fue advertido por un lacayo de que Catalina se acercaba; y sentado en su lecho como un espectro, flaco, pálido y moribundo, pero con los ojos brillantes, no apartaba su vista de la entrada por donde debía aparecer Catalina.
Se oyó un ligero ruido, se abrió la puerta, y la dama, arrojando con estudiada indiferencia el velo que la cubría, se presentó radiante de hermosura, y se dirigió precipitadamente al lecho del enfermo.
Don Pedro tendió sus brazos secos como dos raíces, y recibió en ellos a su esposa, que fingía llorar y acariciarlo.
Aquella escena era repugnante: la cabeza encantadora de la joven, coronada de flores y de brillantes, descansaba sobre el hombro descarnado de Mejía, y la fisonomía pálida y desencajada de éste asomaba a un lado, estampando sus labios descoloridos en la turgente espalda de Catalina.
Parecía un arcángel preso en los brazos de un cadáver.
Cualquier observador imparcial hubiera sin embargo comprendido que Doña Catalina tenía que hacer un terrible esfuerzo —372→ para permanecer así, y que aquella emoción iba agotando rápidamente la poca vida que le quedaba a Mejía.
Doña Catalina quiso llevar su papel más adelante, y arrodillándose cerca del lecho, clavó su frente sobre el colchón. Mejía entonces podía solamente mirarle la espalda.
El vestido de la joven se bajaba entonces de tal manera, que Don Pedro distinguió la mancha roja que tenía Catalina, y una idea espantosa cruzó por su cerebro.
-¡Estela! ¡Estela! -dijo con terror.
La dama levantó el rostro espantada, al notar la emoción de Don Pedro.
-¿Qué tienes? -preguntó.
-¿Qué mancha es esa que llevas en la espalda?
-No te espantes, esposo mío; esa mancha la tengo desde el día en que nací.
-Estela, ¿y tu madre tiene también esa mancha?
-También: ¿pero por qué te asustas?
-Ay, ¡dime, dime por Dios! pero no me engañes, ¿conociste a tu padre?
-¿A mi padre? -preguntó asombrada la joven y sin saber qué contestar al pronto.
-Sí, a tu padre; no me engañes, por Dios; va en esto la salvación eterna de tu alma y de la mía.
A pesar de su audacia, Catalina comenzaba a turbarse y a sentirse impresionada a la vez.
-Respóndeme, Estela -agregó, a cada momento más irritado-. Respóndeme.
-No le conocí.
-¿No le conociste? gritó Don Pedro- ¿ni sabes quién es?
-Sí, -respondió temblando ya Catalina-; era un español.
-¿Murió, murió?
—373→-Creo que no, señor.
-Entonces ¿dónde está?
-No sé, porque abandonó a mi madre...
-¡Misericordia! -fritó Don Pedro- ¡mi hija!
Y abriendo los brazos, cayó en el lecho, como herido de un rayo.
-¡Socorro, socorro, Don Alonso! -gritó Catalina levantándose como una loca- ¡socorro, socorro!
La puerta se abrió precipitadamente, y Don Alonso, seguido de varios criados de ambos sexos, penetró en la estancia.
-¿Qué hay? preguntó.
-No lo sé, no lo sé; mirad a Don Pedro; aquí hay algo de horrible, de misterioso...
Don Alonso se precipitó al lecho de Don Pedro, examinó con horror el rostro del enfermo, y después de un momento de silencio, exclamó solemnemente:
-Encomendadle a Dios: ¡ha muerto!
Los criados se agruparon curiosamente, Doña Catalina se dejó caer en un sillón, y Don Alonso repitió fatídicamente:
-¡Ha muerto! ¡ha muerto!
En este momento se había abierto de nuevo la puerta, y un hombre con una dama cubierta se habían presentado; pero al escuchar las palabras de Don Alonso, la dama lanzó un débil gemido y se desmayó.
El que la acompañaba la sostuvo en sus brazos, la retiró un poco y volvió a cerrar la puerta.
Eran Martín y Doña Esperanza. Nadie se apercibió de su llegada ni de su salida.
—374→
La policía del marqués de Cerralvo y del visitador Carrillo, no inquietaba, por cierto, mucho a Garatuza, a pesar de que la Audiencia había dado sus órdenes para que todos los alcaldes procurasen su aprehensión. Martín era hombre de recursos, y en último caso hubiera mudado de domicilio y marchádose a la ciudad de Puebla o Valladolid; pero estaba empeñado en el negocio de Doña Esperanza, que además de su amor propio comprometido, le ofrecía un buen porvenir para su hija, y Martín comenzaba ya a pensar en el porvenir.
Así es que se hacía preciso para obrar con más libertad, saldar cuentas con la justicia, y Garatuza se determinó a verificarlo.
Llegó con Doña Esperanza a la casa de Mejía, en el momento en que éste acababa de expirar; Esperanza no pudo soportar aquel nuevo golpe y se desmayó; pero en aquellos momentos de confusión en la casa, nadie notó nada, y Garatuza luego que la joven volvió en sí, la condujo, procurando no llamar la atención, a su casa.
—375→En aquel momento comenzaba verdaderamente la lucha: Don Alonso y Doña Catalina tomaban posesión de hecho de los inmensos bienes de Don Pedro; y aunque Martín contaba con el testamento, que era una arma poderosísima, sin embargo, los contrarios eran ricos, y esto les daba una gran superioridad.
Lo primero en que pensó Martín, fue en quitarse de encima toda persecución por parte de la justicia; así es que luego que dejó a Esperanza en su casa, saliose a disponer lo necesario para lograr sus planes.
En uno de los barrios más pobres y apartados de la ciudad, en una casucha triste y miserable, estaba tendido el cadáver de un hombre como de cuarenta años, casi desnudo; tenía a su lado una pequeña vela de sebo que ardía pegada en el suelo, y sobre el estómago del cadáver había un plato de barro, viejo y roto, en el que se habían depositado algunas monedas de cobre.
Una vieja hilaba sentada a la puerta del cuarto.
Martín pasaba por allí, metiendo la cabeza en todas las casas y procurando encontrar algo: al ver aquel cadáver se detuvo y dijo dentro de sí:
-Este me conviene.
La vieja alzó el rostro para mirar a Martín.
-Buenas tardes os dé Dios -dijo Garatuza.
-Buenas tardes -contestó la vieja.
-¿De qué murió ese pobre señor? -dijo Martín señalando el cadáver.
-Quién sabe; yo ya le encontré muerto.
-¿No era vuestro pariente?
-No tal; que yo por obra de misericordia he venido a cuidarle, mientras se junta para su entierro, porque como está solo, no vayan a comérselo los puercos o los perros.
—376→-¡Pobre hombre! ¿De modo que no tiene parientes, ni amigos, ni nadie que por él se interese y lo mande enterrar?
-Nadie: yo le he puesto ese plato en la barriga para ver si se junta para la mortaja y la sepultura.
-Trazas tiene de no juntarse nada.
-Así es en efecto, y me causa mucha tristeza: ¡quién sabe cuántos años le costará de purgatorio, eso de que le sepulten sin mortaja!
-Puede ser.
-¿No me ayudáis con nada?
-Sí, os ayudaré, y más de lo que podéis suponeros; que yo haré por mi cuenta todos los gastos del entierro y la mortaja, sin que vos tengáis que molestaros.
-Entonces, ¿seréis muy rico? -preguntó la vieja con admiración.
-Muy rico, no; pero tengo lo suficiente para estos gastos, y los haré: ante todo quitad el plato y el dinero que se ha reunido.
-¿Y qué hacemos con ese dinero?
-Es muy poco y no quiero que nadie me ayude: tomaos el dinero, y rezad en pago alguna cosa por el descanso de esa alma.
-¿No se gravará con eso mi conciencia?
-¡Qué se va a gravar! ¿Creéis que yo que pago todos los gastos, no sea libre de disponer de esa pequeña cantidad?
-Sí lo sois.
-Bien; pues tomadla bajo mi responsabilidad y a cargo de mi conciencia.
-Así, sí.
-Después, hacedme favor de cuidar aquí, hasta que yo mande unos hombres con un ataúd por el difunto, para que le trasladen a otra casa en donde le vistan y le amortajen.
—377→-Sólo que yo tengo que hacer y pierdo aquí mi tiempo.
-Nada perderéis, porque los mismos que vienen por el cuerpo, os darán un regalo de mi parte, y yo os doy esto a cuenta y como parte de la recompensa que Dios os enviará por vuestras acciones.
Y Martín dio dos duros a la vieja.
-Que su Divina Majestad os haga muy rico -exclamó la vieja, guardando su dinero-: y ahora, ¿qué más queréis que haga?
-Que nada, ni a nadie digáis nada de cuanto aquí hemos hablado, ni de lo que va a pasar, porque tratándose de caridad, la mano derecha no ha de saber lo que da la izquierda.
-Está bien: ¿y a qué hora vendrán los hombres por el cadáver?
-Dentro de dos o tres horas.
-Esperaré.
-Adiós.
Martín se encaminó entonces a una casita pequeña también, que estaba por las calles que hacían espalda al monasterio de Santo Domingo.
Era una casa entresolada con una sola ventana, y el zaguán estaba cerrado.
Martín llamó, y una negrilla llegó a abrirle y le preguntó:
-¿Qué mandaba su señoría?
-¿Está ahí la Perla?
-¿Qué perla?
-No te hagas la tonta, tu ama Andrea.
-Sí, señor.
-Entra a decirla que aquí la busca el Bachiller, su amigo de otros tiempos.
-¿La gracia de su señoría?
—378→-Di como te digo, y no tardes.
La negrilla se entró precipitadamente, y poco después, salió hasta el zaguán la misma dueña de la casa.
Era una mujer joven, pero demasiado gruesa; sus facciones conservaban todavía los restos de una gran hermosura, pero en ellas se notaban esos rasgos característicos de una vejez prematura producida por los vicios y los desórdenes: aquella joven vieja llevaba un traje de colores muy vivos, y multitud de cintas y adornos en la cabeza.
En México no estaba vigente ya la Ordenanza de Felipe II, que prevenía que las mujeres de mala vida vistieran de paño pardo con adornos de picos en el traje, de donde vino el vulgar de «andar en picos pardos».
-¡Bachiller! -exclamó la mujer al ver a Martín, y arrojándose descaradamente en sus brazos-. ¡Qué milagro! ¿Qué santo te trae por aquí, después de tantos años? Entra, entra, mi bien, que no te he olvidado.
La Perla, como la había llamado Martín, le hizo entrar, llevando enlazados sus brazos al cuello de Garatuza.
-Mi Perla -dijo Martín- ¿estás sola? ¿podemos hablar un rato?
-Por supuesto, por supuesto; si tú no sabes el gusto que tengo en volverte a ver; se me figura que vuelvo algunos años atrás; ¡éramos tan felices! ¡qué vida! ¿te acuerdas? ¡qué paseos! ¡qué bailes! ¡qué almuerzos!
-Sí, Andrea, me acuerdo; ¿pero no vendrá a interrumpirnos nadie?
-Nadie; ¿quién ha de venir? Además, ahora verás: ¡Dominguilla! ¡Dominguilla!
-Mande la señora -dijo la negrita.
-Cierra, hija mía, y a nadie le abres, ¿lo oyes? no estoy aquí.
—379→-Sí, señora.
-Quiero dedicarle todo mi tiempo al Bachiller, a mi ingrato Bachiller, que no había venido hace tantos años.
-Gracias, Andrea. Pero vengo a que hablemos de un asunto en que puedes servirme mucho.
-Habla, mi bien, habla.
-¿Estás libre, Andrea?
-Libre, como la pluma en el aire.
-¿Es decir que puedo contar contigo?
-Como siempre; ya sabes que yo te quiero como antes, y te vendrás a vivir aquí a mi casa, y te cuidaré al pensamiento, y nadie entrará aquí mas que tú...
-No, no se trata de eso -dijo Martín cortando el torrente de palabras de la Perla-: Andrea, ya somos viejos para esos amoríos.
-¿Viejos? -dijo la Perla haciendo un dengue-. Si no tienes ni una cana, y eres capaz todavía de causar ilusión a cualquiera mujer.
-¡Vaya! Pero no se trata de eso, es otra clase de negocio el que vamos a arreglar.
-Sea como quieras. Dime, ¿qué hay?
-Necesito que recibas aquí a un muerto.
-¡A un muerto! ¡Ave María Purísima! -dijo la Perla, santiguándose.
-Sí, es decir, a un cadáver.
-¡Jesús me acompañe! ¿Pero cómo? ¡Dios me libre y me defienda!
-Óyeme, óyeme; a un cadáver, que he de ser yo.
-¿Tú? ¡Santo fuerte! Tú te has vuelto loco.
-No, sino muy cuerdo. Es un cadáver, que diremos que es el mío, y que me he muerto.
-¿Pero para qué? ¿para qué? Explícate.
—380→-Porque tengo muchas cuentas con la justicia, y así salimos de empeños...
-¡Acabaras! es decir, que se murió otro, y se dice que tú; y muerto el perro... vaya... caigo en la cuenta.
-Eso es. ¿Conque me ayudas?
-¡Pero eso de traer un muerto a mi casa! y luego, ¿de dónde cogemos ese muerto?
-Eso correrá de mi cuenta.
-Pero pierdo mucho...
-Nada, yo te pagaré bien, y no tendrás de qué quejarte por eso.
-Vamos a cuentas; primero el plan, y luego el precio.
-Eso se llama entrar en razón.
-Habla.
-Yo mando traer al muerto, aquí lo visten y lo amortajan, y lo lavan y todo eso.
-¿Pero quién? Yo, no.
-Por dinero baila el perro. Yo te daré dinero, y no faltará quien lo haga.
-¿Qué más?
-Escribiré una carta que llevarás al virrey, fingiéndote mi mujer...
-Buena es esa. ¿Y dónde veré al virrey?
-Todo te lo explicaré después; y él cree que yo le escribí, que he muerto; se esparce la noticia, vienen a ver el cadáver, me entierran, y Laus Deo, se acabaron las persecuciones y los exhortos contra mí.
-Dicho es muy fácil; pero quién sabe.
-Ya lo verás; ¿consientes?
-Se me figura increíble tener aquí a un muerto.
-Por pocas horas, que vamos a adelantar el trabajo: voy a darte una carta para el virrey, que llevas a palacio luego, —381→ que es hora esta en que da audiencia: por supuesto vas llorando, y le cuentas que escribí la carta, y troné: si puedes conseguir que mande un oficial de justicia para el entierro, es mejor, y él te dará dinero para ti, y yo te daré más.
-Me atengo al que tú me des.
-¿Cuánto quisieras?
-La verdad, el sacrificio es grande, y vale cien duros; ¿te parece mucho?
-No, cuenta con doscientos.
-Eres encantador -dijo la Perla besando a Martín.
-Pues anda a vestirte, mientras pongo la carta; ¿tienes recado de escribir?
-Sí, ahí está.
-Pues ve a vestirte.
-¿No te parezco bien así?
-Hermosísima; pero el virrey no creerá en la viudedad por lo mismo que estás tan bonita y tan elegante.
-¿Qué me pongo, pues?
-Un vestido negro, viejo, y un mantón; te quitas esos adornos de la cabeza, te despeinas un poco, y procuras frotarte los ojos con algo, para que parezca que has llorado.
-¿Con mis cabellos?
-Con lo que quieras, ya sabes el objeto.
-Voy, y ya verás.
-Óyeme; ¿la negrilla es de secreto?
-Es una mujer de pecho como un sepulcro.
-Adviértele.
-Le diré, no hayas cuidado.
La Perla se entró a vestir, y Martín se puso a escribir la carta para el virrey, que meditó a todo su gusto.
Por fin volvió a salir Andrea.
Estaba como Martín se lo había dicho, vestida de negro, —382→ y con los ojos encarnados como si hubiera llorado ocho días consecutivos.
-¿Qué tal te parece? -dijo haciendo una caravana.
-Soberbia.
-¿Ya está la carta?
-Sí; óyela.
-Ante todo, ¿qué tengo que hacer?
-El papel de una viuda escandalosa, que quiere a todo trance arrancar dinero al virrey y hacer que entierren de balde a su marido.
-Adelante; a ver la carta.
Martín leyó en voz alta:
«Excmo. Sr. Virrey:
Cercano ya el fin de mi vida por una enfermedad que Dios nuestro Señor se ha servido enviarme, y debiendo a su divina Majestad el señalado favor de morir cristianamente y en su santa gracia, con todos los auxilios espirituales que necesarios son para el trance postrimero; en descargo de mi conciencia, y próximo ya a comparecer ante mi Dios y Señor, me dirijo humildemente a V. E. para pedirle su perdón como representante de S. M. el rey mi Señor (Q. D. G. M. A.) por haber ofendido su justicia, y en particular a V. E. por haberle engañado entrando a su servicio con el supuesto nombre de Benjamín.
Si V. E. me otorga el perdón que humildemente solicito, podré morir tranquilo.
Así lo espero de la magnanimidad de V. E., interponiendo como mi abogada y madrina a mi madre María Santísima de Guadalupe.
Dios guarde a V. E. muchos años. -B. L. P. de V. E.- Martín de Villavicencio (llamado Garatuza.)»
—383→-Muy bien -dijo la Perla cuando Martín acabó de leer- muy bien, comprendo ahora perfectamente.
-Bien; pero anda a Palacio...
-¿Y qué sucede, tú has muerto o no?
-Claro, está que sí; y si puedes conseguir que el virrey me mande enterar...
-Eso es: ¿y si se acompaña conmigo un alguacil para venir a ver el cadáver?
-Nada temas, cuando vuelvas todo estará arreglado.
-Entonces hasta luego.
-Hasta luego...
La Perla se envolvió en su mantón, se echó en la cara un velo y salió.
-Mi vida -le gritó Martín.
-¿Qué hay?
-Advierte a la negrilla que yo puedo hacer aquí lo que quiera.
-Sí.
La Perla habló con la negrilla y salió.
A poco salió Martín en busca de un ataúd y dos cargadores para conducir el cadáver que había contratado y llevarlo a la casa de Andrea.
—384→
La noticia de la retirada del príncipe de Nassau y de las tropas holandesas del puerto de Acapulco, había llegado a México, calmando los inquietos ánimos del virrey y del visitador: se habían disuelto las compañías dispuestas ya para salir, y por toda precaución el virrey dispuso que se repararan las cortinas del castillo de Acapulco y se le agregaran dos bastiones.
Así desapareció también el temor que se tenía a la conjuración de los criollos, en vista de que había pasado ya la coyuntura en que pudieran haber hecho algo.
Inclinados los ánimos del visitador y del marqués de Cerralvo a la templanza y a la benignidad, dieron trazas de abrir las prisiones y poner en libertad a las personas que en ellas tenían, entre las cuales se contaban Don Leonel y su padre.
Acordaron, pues, hacer venir a éstos a su presencia, a fin de amonestarles, notificándoles que quedaban en libertad, y obligando su gratitud para impedirles en lo sucesivo otra tentativa.
—385→Don Nuño y Don Leonel comparecieron ante S. E. Los dos iban sumamente tristes y abatidos: había en ellos otro motivo además de la persecución de que eran víctimas; el secreto de familia que habían creído descubrir, les tenía completamente desasosegados.
-Sentaos, señores -les dijo el virrey mostrándoles dos sitiales.
Los presos obedecieron en silencio.
-¿Conocéis los motivos de vuestra prisión?
-Sí, señor excelentísimo -contestó Leonel.
-¿Me permitirá V. E. que hable? -dijo Don Nuño.
-Seguramente; la justicia de S. M. no está nunca sorda a las quejas de sus vasallos.
-Pues bien, Excmo. Sr., yo estoy preso sin saber por qué y con la conciencia del inocente: al aprehender a mis hijos, me han aprehendido; luego se me pone en libertad, y cuando me creo ya seguro, se vuelve a dar orden de prisión contra mí y se me lleva a la cárcel; y todo esto siendo yo, aunque mal esté en mi boca el decirlo, uno de los más leales vasallos del rey mi señor (que Dios guarde muchos años).
-Quiéroos explicar, Don Nuño, en qué ha consistido esto; que un truhán, un mal hombre que se introdujo en mi servicio con el supuesto nombre de Benjamín y que era nada menos que el mentado Martín Garatuza a quien yo no conocía, hizo sobre vos denuncias y acusaciones tan graves y con visos tales de verdad, que necesarias han sido todas esas averiguaciones.
-De las cuales, señor, creo que resultará mi inocencia.
-Tan clara está y tan sin sospecha, que por todas partes se procura buscar al denunciante para aplicarle el condigno castigo; así es que podéis quedar satisfecho, y hoy mismo saldréis en libertad.
—386→-Mil gracias -dijo Don Nuño inclinándose profundamente, pero haciendo un gesto de desprecio, como quien dice: mucho favor es no castigar a un inocente.
-En cuanto a vos, señor Don Leonel -continuó el virrey- también saldréis libre con vuestro padre, y por consideraciones a él, que vuestra causa no es tan buena como la suya; contra vos existen más que indicios, pruebas, y sólo por probaros la benignidad y grandeza de S. M. (Q. M. A. G.), a quien represento en estos sus reinos de las Indias, os concedo esa libertad, de la que espero que no haréis el uso que de ella hacíais antes de haberla perdido, porque el perdón de la primera falta agrava la pena en la segunda.
-Señor -contestó Leonel- mi conciencia está tan tranquila, que así la hubiera llevado al mismo cadalso; pero V. E. dispone que salga libre a nombre de S. M., él es dueño de mi vida y de mis días.
El visitador había permanecido silencioso durante la conversación, pero en este momento dijo al virrey en voz baja:
-Figúraseme, Excmo. señor, que escucho llantos y voces en una de las antesalas.
-Así me había parecido hace ya un rato.
-¿Quiere, V. E. que mande ver qué sucede?
-Si no os causa gran molestia...
El visitador agitó su campanilla de plata, que estaba sobre el tintero, y un lacayo se presentó.
Llamole el visitador aparte y le dijo:
-¿Qué causa ese llanto que se escucha afuera?
-Señor -contestó el lacayo- una mujer enlutada que quiere ver a S. E., o cuando menos que le sea entregada una carta de que es portadora, que dice ser de un moribundo...
—387→-Que se me traiga esa carta -dijo el virrey: que había escuchado la conversación.
El lacayo se inclinó y salió, volviendo poco después con una carta que presentó a S. E. en una bandeja de plata.
Tomola el virrey, rompió la cubierta y comenzó a leerla; pero a poco lanzó una exclamación que causó curiosidad al visitador, el cual sin embargo, no se atrevió a preguntar nada.
El virrey terminó su lectura, y exclamó:
-Mirad, señor visitador, que hay cosas que parecen maravillas; hace poco que hablaba yo aquí a Don Leonel y al señor su padre, del llamado Benjamín. ¿Os acordáis?
-Sí, señor -contestaron Don Nuño y Don Leonel.
-Pues en esa carta, que nos hará favor de leer el señor visitador, el tal Benjamín, o Martín, como él dice llamarse, pide perdón de sus maldades y se despide en artículo de muerte.
El Visitador tomó la carta de Martín y la leyó en voz alta.
-¡Pobre hombre! -dijo S. E.-; su arrepentimiento parece ser verdadero.
-Aunque tardío por lo que respecta a la justicia humana -contestó el visitador- que según parece, a estas horas debe ser ya un cadáver.
-Dios le habrá perdonado, que es con el único que tiene, si ha muerto, sus cuentas pendientes.
-Así es.
-¿Y la mujer que trajo esta carta se ha ido ya? -preguntó el virrey al lacayo, que había quedado esperando en la puerta.
-No señor, aún está ahí.
-Hazla entrar -dijo el virrey.
—388→El lacayo abrió la puerta e hizo seña a la Perla, que se hizo encontraba en la pieza siguiente. La mujer, sin hacerse de rogar, penetró en el despacho de S. E. y se arrojó a sus pies.
-Alzaos, señora, alzaos -dijo el virrey-; alzaos y decidme qué es de Martín.
-No, señor Excmo, no me levantaré, que Martín me encargó que estuviera a las plantas de S. E. hasta obtener su perdón.
-Bueno, bueno, alzaos y hablaremos: ¿dónde está Martín?
-¡Ay, señor! ¡ha muerto! ¡ha muerto! y no tengo ni con qué enterrarle... -Y la mujer lloraba sin consuelo.
-Bien, le perdono en nombre de S. M. y en el mío -dijo el virrey, mirando lo poco que con este perdón exponía- alzaos, que yo os daré para su entierro.
-¡Qué bueno es S. E.! -decía la mujer procurando buscar las manos del virrey-; ¡qué bueno! con razón me decía Martín que no saldría yo desconsolada.
-¿Y donde está su cadáver?
-En nuestra casa, señor.
-Vaya; pues yo costearé el entierro en gracia de su arrepentimiento, y un lacayo irá con vos a ver el cadáver y a disponerlo todo.
-Como me lo pensé -dijo en su interior Andrea-; Dios nos saque con bien; allá Martín verá lo que hace.
El virrey había dado algunas órdenes, y un lacayo estaba ya listo para acompañar a Andrea.
-Id -le dijo el virrey- nada os costará el entierro, y además, yo os daré cien duros para lutos.
-Mil gracias, Excmo. señor -contestó Andrea, y salió seguida del lacayo, y pensando-: doscientos de Martín y esto, son trescientos...
Aunque aquella mujer tenía confianza en Martín, sin —389→ embargo, temblaba al acercarse a la casa: si Garatuza no había hecho nada, de seguro que ella iba dar a la cárcel.
Llamó a la puerta llena de temor, y la negrilla salió a abrirla bañada en llanto. Andrea conoció que la negrilla estaba ya en la comedia.
-¿Qué hay por acá? -preguntó con desconfianza.
-Ya le amortajamos y le encendimos un velón -contestó llorando la muchacha.
-Pasad -dijo Andrea al lacayo, sintiéndose ya con ánimo.
El lacayo entró, y llegaron al interior de la casa.
En medio de una estancia estaba tendido sobre una mesa un cadáver cubierto con una mortaja, y cuatro gruesos cirios lo alumbraban.
El lacayo al ver aquel espectáculo, se detuvo y se quitó el sombrero.
-¡Pobre hombre! -exclamó- Dios le haya perdonado.
-¡Pobrecito, era tan bueno con su familia! -dijo Andrea.
-Dios tenga piedad de su alma: voy a arreglar el entierro.
-Sí, señor.
El lacayo por huir de aquel espectáculo, salió de la casa, y la Perla le vio por la ventana alejarse.
Entonces desapareció su aire de tristeza y lanzó una alegre carcajada sin respeto al cadáver, cuando al volver el rostro se encontró con el alegre de Martín Garatuza.
-¿Qué tal? -dijo éste.
-A pedir de boca -contestó la Perla.
-¿Viste al virrey?
-Sí, y mi papel salió muy bien.
-¿Qué te dio?
-Me dijo que pagaba el entierro y me daba cien pesos para luto.
—390→-Y doscientos que yo te doy...
-Son trescientos.
-Ya ves que no es mal negocio.
-No me quejo.
-Ahora otra cosa.
-¿Qué?
-Es fuerza que se enamore de ti el lacayo.
-¿Con qué objeto?
-Yo sé mi cuento.
-Pero...
-Haz lo que te digo y no te pesará.
-Lo haré.
-Así te quiero, obediente.
Llamaron en este momento, Martín corrió a esconderse, y la Perla tomó su aire triste y se arrodilló al lado del cadáver.
Era el comisionado del virrey para el entierro, que volvía con un hombre que tomó la medida al cadáver para buscar un cajón.
Cuando aquel hombre, que debía ser el carpintero, salió, el lacayo miró a Andrea, que permanecía arrodillada.
-Señora -la dijo- creo que el cajón, caso de que lo haya hecho, tardará en venir dos horas: voy entretanto a arreglar los negocios en el camposanto y la parroquia.
-Os suplico que no os tardéis mucho; ya comienzo a extrañar vuestra compañía: estoy tan sola y sois tan bueno...
La Perla acompañó estas palabras con una mueca de coquetería que no iba del todo mal: además, como hemos dicho, aquella mujer ni era una vieja ni carecía de atractivo.
El lacayo la miró con alguna atención y dijo para sí:
-Lo cierto es que la viudita no es tan despreciable... —391→ si yo me atreviera... ¿pero cómo? aún no sale el cadáver... procuraré echarlo fuera cuanto antes; quizá entonces...
La Perla entendió como mujer de mundo lo que pasaba en el alma del lacayo.
Puede decirse como regla general, y se entiende que no tratándose de un viejo ni de una fea de primera calidad, que a toda mujer le halaga causar una ilusión, aun cuando esté dispuesta a no conceder favor de ninguna clase, y a todo hombre le alucina una muestra de predilección por parte de una mujer, aun cuando tenga la firme resolución de no darle cuartel. No hay más que una diferencia, que en el caso dado, la mujer puede llegar a sucumbir, y el hombre nunca; y la razón de tal diferencia consiste, en que el hombre puede tomar la iniciativa, y esto no le es lícito a la preciosa mitad del género humano.
-¿Tardaréis mucho? -preguntó Andrea.
-Procuraré volver pronto -contestó el lacayo.
-Si os disgusta estar en la misma pieza que el cadáver, podremos ir a otra.
-Me parece bien.
-Entonces, mientras dais la vuelta dispondré otra.
-¡Cuánto os lo agradezco!
-¿Acostumbráis tomar chocolate temprano?
-Sí -contestó el lacayo como mareado por la coquetería de Andrea.
-En tal caso, yo misma voy a prepararlo para cuando volváis.
El lacayo miró las manos de Andrea y le parecieron preciosas.
-Voyme para volver cuanto antes -dijo.
-No tardéis -agregó Andrea, dirigiéndole una mirada capaz de volverle loco.
—392→-No, voy volando.
Y salió casi corriendo de la casa, diciendo:
-Negocio seguro, negocio seguro.
Una alegre carcajada de Andrea acompañó al ruido que hizo el zaguán al cerrarse.
-¿Qué hubo? -dijo Martín saliendo.
-¿Qué hubo? que tú debes haber nacido en Jueves Santo, según te sale de bien cuanto inventas.
-¿Qué dice tu hombre?
-Mi hombre, ¡mala peste le mate! ¿de qué va a ser este mi hombre, si yo nunca he tenido tratos sino con caballeros y gente principal?
-Gracias -dijo Martín.
-Cierto, y no es lisonja.
-Pero vamos, ¿qué hay?
-Que ya cayó.
-¿Te dijo algo?
-Nada.
-Entonces ¿cómo sabes que ha caído?
-Se lo conocí.
-Si nada te dijo.
-¡Tonto! sabrás tú de letras, pero nunca has sido mujer; y déjame, que yo sé mi cuento.
-¿Con que está seguro?
-Tan seguro, como yo lo estoy de que tienes entre manos una gran diablura.
-¿Qué te dijo el hombre?
-Que pronto vuelve, y entonces verás como es la decisión.
-Bueno: entonces cuando él venga me iré yo, que ya no te quedarás sola, y es peligrosa aquí mi presencia.
-¿Y a qué fin pretendes que ese hombre se enamore de mí?
—393→-Ya lo sabrás. Esta noche te espero en la plaza para que me cuentes cómo fue mi entierro y cómo sigue tu nuevo amor.
-¿A qué horas y en dónde?
-A las ocho, cerca de las tiendas nuevas.
-Iré, a pesar de que me da miedo salir de noche.
Una hora después llegó el hombre, y Martín se salió sin que él lo advirtiese.
En esa tarde se sepultó el cadáver, no con pompa, pero sí con escándalo, porque muchos quisieron ver el entierro del célebre Garatuza costeado por el virrey, y hubo en el panteón gran concurso de ociosos y perdidos.
Como entonces no había de qué hablar en México, hasta los círculos más aristocráticos se ocuparon del asunto, y fue objeto de muchas conversaciones la bondad del virrey y el arrepentimiento de Martín.
Excusado es decir que en la misma noche el lacayo contaba a sus compañeros que estaba enamorado de la viuda y que no perdía sus esperanzas.
—394→
Don Nuño y Don Leonel salieron libres de Palacio, como se los había ofrecido el virrey, y cesando las persecuciones, cada uno de ellos volvió a pensar en sus negocios particulares; uno había, sobre todos, que preocupaba a los dos sobremanera: la suerte de Esperanza.
Don Nuño miraba en ella a su hija.
Don Leonel encontraba en ella a una hermana cuando había creído tener una esposa.
Uno y otro deseaban hablarse de lo mismo, y uno y otro temían promover la conversación.
A su salida de Palacio fueron informados de que la «casa colorada» había sido completamente devorada por las llamas y que nada se sabía de sus habitantes.
El Padre Salazar aún no volvía a la casa paterna; pero como Don Nuño y Don Leonel ignoraban que estaba oculto en casa de Doña Juana la noche del incendio, no se inquietaban por su suerte y esperaban verle llegar de un momento a otro.
—395→Don Leonel en la misma tarde en que salió de su prisión quiso ver las ruinas de la «casa colorada;» pero no pudo resistir aquel espectáculo, y con el corazón comprimido volvió a su casa.
Aquella noche Don Nuño no pudo contenerse, y después que acabó la cena, cuando los criados que servían la mesa se retiraron, el viejo se atrevió a hablar del negocio.
-Leonel -dijo- ¿sabes algo de... tu prima Doña Esperanza...?
-Padre mío -contestó Don Leonel- nada sé; he pasado por el lugar que ocupaba su casa, y nada... ruinas, desolación.
-Quizá... moriría -dijo el anciano, como pronunciando por fuerza esta palabra.
-¡Dios no lo haya permitido...!
-¿Qué haremos para saber la verdad?
-Es muy difícil; el único auxilio que espero es el de Dios.
-¿Es decir que has perdido toda esperanza? ¿No intentas buscarla?
-Padre mío, ¿sería yo por ventura más feliz si la encontrara? ¿No murió para mí toda esperanza desde que me revelasteis que era mi hermana?
-Es cierto; pero por ella, por mí, debes buscarla tú también: quizá viva en la miseria, quizá no tenga adonde volver sus ojos, quizá la mano de la desgracia la arrastre al crimen, a la prostitución...
-¡Oh, Dios mío...!
-Leonel, sé bastante fuerte para dominar tus pasiones y sobreponerte a las desgracias; busca a Esperanza, y será feliz a nuestro lado.
-¿A nuestro lado, padre mío? Es un imposible, yo no —396→ puedo vivir así al lado de esa mujer; yo podré buscarla, conducirla a vuestros brazos, pero permanecer con vosotros... ¡oh, no! Soy soldado, y puedo aún ir en busca de la fortuna y de la gloria para estar libre de ese martirio, y honrar vuestras canas y vuestro nombre con mis hechos.
-Dios dispondrá -exclamó por fin Don Nuño levantándose y retirándose.
Don Leonel y el Padre Alfonso quedaron solos.
-Supongo, hermano -dijo el Padre- que a ti más que a nadie le interesa el encontrar a Doña Esperanza.
-Hermano, tengo tanto interés como mi padre, o quizá menos.
-¡Cómo! ¿pues no debías casarte con ella, o al menos esas no eran tus intenciones?
-Es verdad; pero ahora todo ha cambiado.
-¿Cambiado? ¿y por qué?
-Alfonso, eso es un gran secreto de familia que tú debes saber también como yo.
-Pero que ignoro.
-Lo sé; sé que lo ignoras, como yo por mi desgracia lo ignoraba también, hasta que una casualidad vino a abrir nuestros ojos.
-¿Cuál es, pues, ese secreto?
-Que Doña Esperanza es hija de nuestro padre, es hermana nuestra.
-¡Pero cómo! ¿hermana nuestra?
-Sí, mi padre me lo ha dicho; yo debía haberlo sabido, porque Doña Juana me dio el libro en que estaba escrita la historia de su familia; pero yo no llegué a leer ese libro, porque las circunstancias se encadenaron de un modo tal, que habiéndolo tenido en mi poder, no me fue posible leerle...
-¿Y qué fue de ese libro?
—397→-Por librarlo de las garras de la justicia, encargué a Martín que le entregase a Doña Juana.
-En efecto, que el mismo Martín cuando estuvo a verme en la casa Colorada, me dijo que tenía que llevar algo a Doña Juana; pero no recuerdo bien si me agregó que de vuestra parte, y si por fin entregó o no lo que llevaba.
-En todo caso, está perdido; si le llevó, el incendio le ha devorado; si no, ¿quién puede saber, muerto ese hombre, adónde dejó ese libro?
-Siempre hay más posibilidad de encontrarle si él no lo entregó; ¿quién sabe lo que suceda? pero por mi parte, hermano mío, si te he de hablar la verdad, no creo que Doña Esperanza sea nuestra hermana.
-¿En qué te fundas para tener esa creencia?
-Mira, Leonel; ¿Doña Juana sabía tus amores con su hija?
-Sí.
-¿Y no se opuso a ellos?
-Al principio sí, pero después, cuando supo que yo te ayudaba en la conspiración, entonces consintió en ellos.
-Leonel, Doña Juana debía saber quién era el padre de su hija, y sabía quién era el nuestro; si hubiera creído por un sólo instante que tú y Esperanza eran hermanos, ni por un instante hubiera consentido esos amores: conocí demasiado a Doña Juana para poder dudar un momento de su virtud.
-Pero por otro lado mi padre...
-Mi padre puede más fácilmente haberse engañado, y esto es lo que debe haber sucedido; y pronto creo que se descubrirá.
-¿Pero cómo, hermano mío, cómo? Sería yo el hombre más feliz.
—398→-Ten fe en Dios.
-Alfonso, me das la vida, porque me vuelves la esperanza.
Y los dos hermanos se separaron.
Al día siguiente el Padre Salazar vio llegar a su hermano pálido y agitado.
-¿Qué hay? ¿qué te ha sucedido? -preguntó el Padre.
-Acabo de ver a Doña Esperanza -contestó Don Leonel.
-Pero eso no es motivo para esa agitación.
-Si vieras cómo la he amado, no lo extrañarías; pero además, aquí hay otro gran misterio: Doña Esperanza iba en una carroza al lado de otra mujer y con un caballero elegantemente vestido, al que yo nunca he visto en esta ciudad.
-Quizá sea alguno de los ricos de provincias internas.
-Ese caballero, ese hombre tan ricamente puesto, me ha parecido, y vas a reírte...
-¿Quién?
-Martín Garatuza.
-En efecto, cosa es de risa, y no puede eso ser sino efecto de tu preocupación, porque tú, mejor que nadie, sabe que Martín Garatuza ha muerto.
-En efecto, he oído leer la carta que envió al virrey, he oído las disposiciones que dictó S. E. para el entierro, y he visto llorando en Palacio a la viuda...
-¿Y esa misma viuda era la dama que acompañaba a Doña Esperanza y al hombre que te pareció Martín?
-No, no era ella, y tuve ocasión de observarlo, porque la carroza se detuvo en la calle de Ixtapalapa, en la casa de Don Pedro de Mejía el finado, y vi bajarse de ella a Doña Esperanza y a la mujer que la acompañaba, apoyándose en el brazo del hombre que tomé por Martín.
—399→-Entonces está claro que no es él.
-No está muy claro, quién sabe...
-¿Sospechas...?
-Martín es capaz de todo, tú no lo conoces tan bien como yo, y no sería difícil que algún nuevo engaño...
-No es posible; el virrey tomaría sus providencias, y no es fácil que haya sido engañado como un niño...
-En efecto, el virrey envió a uno de sus criados de confianza con la viuda.
-¿Ya lo ves...?
-Y a pesar de todo, ahora soy yo el que tengo la fe, y creo que Garatuza no ha muerto y que por su medio podemos averiguar mucho; el libro de la familia de Esperanza debe estar en su poder.
-¿Pero y Doña Juana?
-Quizá sea cierto que murió, porque Doña Esperanza vestía luto.
-Es preciso buscar a ese hombre; tú también me has hecho concebir una sospecha.
-Yo le encontraré.
—400→
Luego que supo Garatuza que el cadáver había sido enterrado bajo su nombre y que el virrey había dado una cantidad a la supuesta viuda, todo lo cual averiguó en la conferencia que tuvo con Andrea en la plaza a las ocho de la noche del día en que la había citado, comenzó a imaginar el medio de pasar en México por una persona distinta, con objeto de poderse dedicar más fácilmente a reclamar la herencia de Don Pedro de Mejía para Doña Esperanza.
La parte que la Perla había tomado en todo el engaño del virrey le aseguraba su discreción; además, Garatuza le hizo pomposas ofertas y terribles amenazas, y Andrea juró por Dios y por todos los santos del cielo no decir nada a nadie, ni aún al mismo lacayo, que conforme a lo arreglado por Martín con Andrea, había entrado ya a llenar el supuesto vacío del marido difunto.
Aquella misma noche tuvo Martín una conferencia con Doña Esperanza.
La joven no había tratado ni conocido nunca como su padre a Don Pedro de Mejía, pero por las memorias de Doña —401→ Juana sabía, a no dudarlo, que lo era, y por eso había sido un golpe muy sensible para su corazón llegar a verle en el mismo momento en que expiraba.
Doña Esperanza estaba tan triste y tan desalentada, que casi era seguro que si Martín no dirigía el asunto con tino y discreción, no querría ni pensar siquiera en la herencia de su padre, y sin el consentimiento de ella nada podía hacer Martín. Era pues necesario convencerla, y pronto, para comenzar a obrar inmediatamente, para comenzar a obrar cuanto antes y con actividad, porque Don Alonso y Doña Catalina era seguro que no se detendrían por nada, y además, entrarían en desconfianza tan pronto como el escribano se negase a entregarles el testamento, lo cual era seguro, porque ellos no tenían la contraseña.
Lloraba Doña Esperanza en un sitial de la pobre sala de la casa de Martín, cuando éste se llegó a su lado.
-¡Cuánta pena me causa, señora, vuestra situación! -dijo Martín sentándose al lado de Esperanza.
-Hay males que no tienen más remedio que llorar -contestó la joven.
-En efecto, uno de ellos es la muerte; pero aun en ese caso, la religión que profesamos tiene consuelos para los vivos, que sirven de descanso y de gloria a los muertos.
-Es verdad.
-Y que tenemos obligación de procurar, y esto no sólo por nosotros, si no por los que gimen y padecen en el purgatorio, de donde podemos sacarlos.
-Dios sabe que no dejo de pedirle un momento por el alma de mi padre y de mi desgraciada madre.
-Sí, pero eso no es suficiente.
-¿Pues qué más?
-Es preciso unir a esto las preces de la Iglesia, más o —402→ menos solemnes: la iglesia tiene sus ritos, sus ceremonias, que son sin duda más eficaces para el descanso de las almas de los fieles.
-Vos sabéis tan bien como yo, que con nada cuento sobre la tierra para todo eso, y que para eso se necesita dinero.
-Yo no sé que sea dinero lo que os falte.
-¿No lo sabéis? -dijo Esperanza mirándole fijamente.
-No señora, por el contrario: lo que sé, y bien, es que si vos quisieseis hacer algo por el alma de vuestros padres, tendríais lo que quizá ninguno en la Nueva-España.
-No os comprendo...
-Me comprenderéis muy fácilmente, señora: si vos quisieseis hacer algo, os bastaba con reclamar la herencia de Don Pedro de Mejía, vuestro padre, de quien sois la única heredera.
-¡Jamás, nunca tocaré yo ese caudal que sirvió para perder a mi pobre madre, y del que nunca recibió ella ni una limosna: primero trabajaré para comer...!
-Sois libre de hacerlo, señora, cuando ya este vuestro pobre amigo no exista, porque mientras él viva y pueda ganar el pan para su familia, vos no necesitareis de nada.
-Gracias -dijo con emoción Esperanza.
-Pero vos -continuó Martín- no consideráis que ese caudal que es vuestro, pasa a manos extrañas, se dilapida, se consume, sin que de él se saque ni siquiera para decir una sola misa por el descanso de Don Pedro y de Doña Juana; vos no consideráis que esto grava vuestra conciencia de cristiana y de hija piadosa: no lo gastéis en vuestros goces ni en vuestras necesidades, pero recogedle para la religión y la caridad.
-Imposible, imposible.
-Mañana tendréis quizá hijos, señora, y no estará tranquila vuestra conciencia de madre; porque abandonar este caudal —403→ es casi robar a vuestros hijos por un capricho: además, ¿quién os dice lo que sucederá mañana, si vos pobre y abandonada, no seréis víctima del capricho de algún poderoso, si Don Leonel, obligado por el orgulloso de su padre, no tendrá que prescindir de vos para siempre, y quién os asegura que dueña vos de la herencia de vuestro padre, no seríais la esposa de Don Leonel, porque su padre no negaría el consentimiento a un enlace tan ventajoso...?
-¡Martín! -exclamó Doña Esperanza, comenzando a ceder ante la idea de ser la esposa de Don Leonel.
-Señora, reflexionad que no perjudicáis a nadie con recibir esos bienes, que son vuestros por voluntad de vuestro padre, y pensad cuántos males os origina vuestra resistencia.
-¿Pero qué se diría de mí si yo reclamase?
-Se diría que vos pedíais, señora, lo que por decoro se os debe; se diría que la bendición de Dios bajaba sobre los pobres, porque esas riquezas en vuestras manos serían el alivio de los desgraciados, el auxilio del culto, la felicidad para mil familias; eso se diría: las riquezas en manos del caritativo, son como la lluvia sobre los prados secos y áridos: si esos bienes pasan a manos extrañas, quizá sirvan sólo para fomentar vicios, para perder almas: señora, si para vos no queréis esos tesoros, si para los pobres y para la religión no los deseáis, al menos quitadlos del poder de los que harán mal uso de ellos, perdiéndose y perdiendo a otros.
Doña Esperanza callaba; de todas las reflexiones de Martín, ninguna era para ella de más peso que la que se refería a Don Leonel: si ella quedaba pobre, huérfana y desvalida, quizá no llegaría nunca a llamarse esposa de aquel hombre a quien había amado siempre, no porque él la despreciase, sino porque el viejo Don Nuño no consentiría en tal unión; al paso que si ella se miraba rica y poderosa, el padre de —404→ Leonel no se opondría quizá a su boda. Renunciar a la herencia de Don Pedro, era perder todas las ilusiones.
Martín conoció que Doña Esperanza estaba decidida, y que vacilaba sólo porque le faltaba el valor para decir que consentía, y quiso evitarle este sacrificio.
-Creo que estáis convencida con mis razones, señora -le dijo-, y es inútil que tratéis de resistir a la voluntad de Dios, que en este punto está manifiesta; así es que voy desde este momento a dictar mis providencias para que todo salga como yo lo deseo.
-¿Qué vais a hacer?
-Antes de reclamar esa herencia, son necesarios ciertos preparativos que facilitarán el camino; prometedme, Doña Esperanza, no oponeros a nada, dejadme obrar, y ayudadme en caso necesario.
-¿Pero qué intentáis? -dijo alarmada Doña Esperanza.
-Nada que pueda pareceros indigno; sólo que como tenéis necesidad de un hombre que os represente, y como no hay otro que lo haga sino yo, y como yo ni puedo valer nada con mi nombre de Martín, ni la justicia me sufriría, porque tenemos pendientes algunos pecadillos que me cobra, debo ante todo buscar un nombre y aparecer como un nuevo personaje.
-¿Vais a cambiar de nombre?
-Sí, señora, es preciso, y os suplico tengáis la bondad de prestarme el de uno de vuestros antepasados.
-¿De mis antepasados? ¡si no los conozco!
-Pero yo sí, y si me lo permitís, me llamaré desde hoy Santiago de Carbajal, tío vuestro y vuestro tutor.
A la mañana siguiente al día en que Martín tuvo esta conversación con Doña Esperanza, en una de las calles que se llamaban del monasterio de San Francisco, se disponía —405→ una casa para recibir a unos señores ricos que venían del rumbo de Valladolid.
Los preparativos se hacían casi con precipitación, porque en aquella misma tarde debían llegar los viajeros; y en efecto, a cosa de las cinco, cuando en aquellas calles había mayor número de gente que iba para la Alameda, entraron a la casa un caballero, dos damas y varios criados, montados todos en buenos caballos y cubiertos de polvo.
Multitud de curiosos se detuvo delante del zaguán a verlos entrar, y cuando el último criado penetró, se cerraron las puertas de la casa.
Todos los que los vieron llegar fueron haciendo comentarios, y en la noche se hablaba en México de un propietario muy rico que con dos damas muy hermosas había llegado de las provincias del interior.
Sin saberse por qué conducto, se había averiguado a las pocas horas de su llegada, que él era Don Santiago de Carbajal, hombre muy poderoso, y que las dos damas eran su esposa y una sobrina suya.
Aquella noche permaneció la casa cerrada; pero al día siguiente el caballero y las damas salieron a sus balcones, observándose que la más joven vestía luto y era más hermosa de lo que ponderaba la fama.
Como el lector conocerá, el Don Santiago de Carbajal era nada menos que Martín, y las damas Doña Esperanza y María, la pobre muda, que seguía humildemente todos los caprichos de su marido.
Eran las dos de la tarde, y Martín hablaba con Doña Esperanza sentados cerca de la mesa en que acababan de comer.
-No sé por qué tengo tanto miedo de esto que estáis haciendo -decía Doña Esperanza.
-¿Por qué habéis de tener miedo? -contestó Martín-;es —406→ un asunto en el que vos nada exponéis, señora; el que ha cambiado de nombre soy yo, el que representa otro papel que no es el suyo, soy yo; el que puede tener algún peligro soy yo: vos, Doña Esperanza, ¿cambiáis acaso vuestro apellido? ¿tomáis ajenos títulos? ¿no sois real y verdaderamente Doña Esperanza de Carbajal? Pues entonces ¿qué podéis temer?
-Nada; pero no sé yo engañar a nadie.
-A nadie engañáis, Doña Esperanza, a nadie engañáis, ni tampoco tenéis necesidad de hacerlo...
-Sí, pero hay en todo esto un engaño que no es posible.
-Dejad hacer y no temáis; hoy comenzamos ya a preparar las cosas, y dentro de muy poco sabré si en esta misma tarde podemos ir a presentarnos con Don Alonso de Rivera y con Doña Catalina de Armijo, que se han hecho dueños de la casa de vuestro padre.
En este momento avisaron a Martín, o a Don Santiago, que un hombre muy pobre deseaba hablarle.
Martín se levantó y salió al corredor, adonde le esperaba un mendigo con el sombrero en la mano. El criado se retiró, y Martín quedó solo con el mendigo.
-Buenas tardes -dijo Martín, acercándose a él sin desconfianza.
-Buenas tardes -contestó el hombre paseando en derredor una mirada indagadora-; vengo a avisarte que esta tarde puedes ir y llevar a Doña Esperanza; sé muy bien que no saldrán.
-¿Han avanzado algo respecto al testamento?
-Nada; Don Alonso ha visto al escribano, que se ha negado a entregarlo mientras no le den la contraseña que le dio el finado. Rivera ha comenzado a entrar en sospechas, y me ha hecho llamar preguntándome por el santón que le llevé y a quien dio cuatro mil pesos para la fabricación de —407→ una ermita; hele contestado que había ido a Puebla a verse con el obispo, que pronto volvería.
-Compromiso es para vos.
-Y tanto, que puesto que ya nada tengo que hacer allí porque Mejía ha muerto, tan pronto como vosotros os presentéis y se lea el testamento, téngome yo que retirar y desaparecer, que para terminar el castigo de Don Alonso y ayudarte a poner a Doña Esperanza en posesión de su herencia, no necesito ya vivir en aquella casa.
-Ciertamente.
-¿Esta tarde vas?
-Iré llevando a Esperanza, y citaré para mañana la apertura del testamento.
-Me parece muy bien. Me voy; dame una moneda para desvanecer sospechas, por si alguien nos observa.
-Tomad -dijo Martín poniendo en manos del mendigo una moneda.
-Gracias -contestó el otro-; y como guardando la limosna, agregó: Martín, si necesitas dinero para Esperanza...
-No, señor, aún me queda mucho de lo que me dio Don Alonso de Rivera.
-Adiós, Martín -dijo el mendigo.
-Adiós, señor Don César -contestó Martín.
El mendigo bajó cojeando las escaleras, y Martín entró a prevenir a Doña Esperanza que debían ir aquella misma tarde a presentarse a Don Alonso y Doña Catalina.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La casa de Don Pedro de Mejía estaba rigurosamente enlutada en todo el interior.
—408→Doña Catalina, reconocida como viuda de Don Pedro, no había omitido gasto de ninguna especie para dar muestras de su dolor, y había mandado cubrir con lienzos negros todos los muebles, y los cuadros, y las cortinas; las ventanas estaban cerradas, y la viuda apenas salía por las mañanas al templo, envuelta en negras tocas.
Las mujeres codiciaban su fortuna, y los hombres anhelaban por el día en que cesara tanto duelo, para atreverse a pretender tanta hermosura y tan soberbio capital, porque Don Alonso había hecho circular la voz de que Doña Catalina era la única heredera, y como no aparecía en efecto nadie que disputase aquel derecho y los días iban pasando, nadie ponía duda en lo que se decía.
Sin embargo, Don Alonso y Doña Catalina estaban muy lejos de aquella tranquilidad que aparentaban tener.
-¿Creéis, Don Alonso -decía Catalina una tarde- que podemos estar ya seguros?
-Ahora menos que nunca -contestó Don Alonso.
-¿Por qué?
-Los días se pasan, y nadie se presenta, y nada se dice tampoco.
-Esa calma y ese silencio me espantan: es seguro porque yo fuí testigo que Don Pedro otorgó un testamento, y ese testamento existe y está en poder de un escribano, y se me niega con el pretexto de que no soy yo a quien debe entregarse.
-Pero ¿a quién entonces?
-Lo ignoro; aquí hay un misterio, un arcano que sólo podría revelarnos ese santón, ese infame que ha venido a esta casa por una de tantas aberraciones como tenemos los hombros en la vida, por mi falta de precaución...
-Pero ese hombre, ¿adónde está? ¿quién le trajo?
—409→-Adónde está, yo no lo sé, el infierno se lo ha tragado, porque le he hecho buscar por todas partes, y no parece.
-¿Quién le trajo?
-Yo mismo, porque me fié de ese imbécil de Lázaro que me lo recomendó.
-¿Y no habéis preguntado a Lázaro?
-Se lo he preguntado, y nada he podido conseguir ni con promesas ni con amenazas: dice que él ha sido engañado como yo, y que él le entregó para la obra de un templo la corta cantidad que había reunido de sus limosnas.
-Ese hombre era un estafador, un ladrón.
-¡Quién sabe si algo peor!
-¿Qué teméis, pues?
-Temo que sea un agente secreto qua haya venido con el infame designio de arrancar a Don Pedro una disposición...
-¿Y a favor de quién suponéis?
-Quizá a favor de alguna comunidad religiosa.
-Puede ser.
-En esos momentos los hombres están débiles, y quizá Mejía haya cedido con facilidad...
-En ese caso, ya habrían reclamado.
-Temo de un momento a otro que suceda.
En esto se escuchó el ruido de una carroza que se detenía delante de la puerta.
Don Alonso llamó la atención.
-¿Quién podrá ser? -preguntó Catalina.
-Tal vez alguna persona que venga a darte el pésame.
-Es extraño.
Un lacayo avisó que un caballero y dos señoras esperaban en la antesala.
-¿Dieron sus nombres? -preguntó Don Alonso.
—410→-No, señor.
-Que pasen -dijo Catalina.
El lacayo abrió la puerta, y dos damas enlutadas, seguidas de un caballero, penetraron en la sala.
Los que llegaban y los que recibían se saludaron fríamente con una ligera inclinación de cabeza, y Catalina les ofreció asiento.
-Supongo, señora -dijo el caballero que entraba y que era Martín Garatuza- que tengo el honor de hablar con mi señora Doña Catalina de Armijo.
-Servidora -contestó Catalina inclinando apenas la cabeza.
-¿Y con mi señor Don Alonso de Rivera? -dijo Martín.
-El mismo -contestó Don Alonso inclinándose también.
-Servidor de tan nobles personas -continuó Martín-: yo soy Don Santiago de Carbajal, y estas damas son mi esposa y mi sobrina Doña Esperanza.
Entonces todos se saludaron ceremoniosamente.
-Yo acabo de llegar -continuó Martín- de Valladolid.
-¿A qué vendrá todo esto? -pensó Don Alonso.
-Se te conoce -pensó Catalina.
-Acabo de llegar de Valladolid, y vengo en busca de vuestras mercedes nada más.
-Podéis mandar -dijo Don Alonso.
-Sólo servir -replicó Martín- pues seré corto por no quitar el tiempo a vuestras mercedes.
-De ninguna manera.
-Sí, yo sé lo que es la corte: pues como iba diciendo, que mi sobrina tiene, o tenía por mejor decir, un parentesco muy cercano con el difunto Don Pedro de Mejía, que en paz descanse.
—411→Martín fingiendo gran calma, tosió y se limpió la frente.
Don Alonso y Doña Catalina estaban como en ascuas, presentían algo grave, y la calma con que hablaba Martín los desesperaba; hubieran deseado saber luego el objeto de su visita y suprimir aquellos preámbulos.
-Bien, ¿y qué quería vuestra merced? -dijo Catalina.
-Pues como decía, mi sobrina era parienta de Don Pedro, que de Dios goce.
-Sí, eso ya está dicho -exclamó Don Alonso sin poder contener su impaciencia-; al grano.
-Voy, que cosa es esta que necesita calma: Don Pedro, que santa gloria haya, era pariente muy cercano de Esperanza mi sobrina.
Don Alonso y Catalina hicieron un marcado movimiento de disgusto, que no se escapó a la penetración de Garatuza, el cual siguió diciendo:
-Como Don Pedro es muerto, mi sobrina, que es su parienta cercana, deseaba ver si le había dejado algo en su testamento...
-Pues le aseguro a vuestra merced que no -dijo Don Alonso.
-Eso es imposible -replicó Martín-; mi sobrina era parienta muy cercana, y no es posible que la haya olvidado.
-Pues la olvidó.
-¡Oh! no, no; perdóneme vuestra merced si insisto: ¿adónde está el testamento?
Don Alonso y Doña Catalina se miraron; Martín lo advirtió.
-Mi marido no hizo testamento -dijo Catalina.
-¡Oh! sí, sí señora, sí hizo, y cerrado, y firmó como testigo en él mi señor Don Alonso de Rivera.
Don Alonso y Catalina volvieron a mirarse.
—412→-Pues ese documento nada habla de la sobrina de mi señor Don Santiago -dijo Don Alonso.
-No lo puede sabor mi señor Don Alonso, porque es cerrado y aún no se abre, y nosotros queremos oír su lectura.
-Me parece difícil que la oigáis -dijo Don Alonso, espantado ya de todo lo que sabía aquel hombre- porque el escribano se niega a entregarlo.
-Ya me lo sé eso; pero yo lo tengo todo arreglado, y mañana os suplico, que es a lo que venimos precisamente, que nos deis aquí audiencia para que delante de todos nosotros se abra y se lea ese testamento, para ver si se acordó Don Pedro de mi sobrina Esperanza, que era parienta suya, y muy cercana.
-¿Y si el escribano se niega a entregarlo? -dijo Catalina.
-Corre todo eso de mi cuenta -contestó Martín-; sólo aguardo vuestro consentimiento, para retirarme y volver hasta mañana con el escribano y demás.
Rivera y la viuda se consultaron entre sí con una mirada.
-Bien -dijo Don Alonso- sea como decís: ¿y a qué hora?
-A las once de la mañana, si lo tenéis a bien.
-Convenido.
-Entonces, soy como siempre el más humilde de vuestros criados -dijo Martín levantándose-. Don Santiago de Carbajal para servir a tan buenas personas, y mi esposa y mi sobrina Doña Esperanza, también.
Las damas se levantaron, y haciendo una reverencia salieron de la sala.
Don Alonso y Catalina se quedaron por un largo rato en silencio y mirándose.
-¿Qué decís de todo esto? -dijo la dama.
—413→-Me da mala espina -contestó Rivera.
-Afortunadamente el hombre con esa calma, me da idea de ser de muy cortos alcances.
-Por el contrario, a mí me parece un hipócrita.
-Quizá no tengáis razón y sea menos el peligro.
-En todo caso, más vale saber lo que contiene el testamento.
-¿Pensáis que ese hombre lo consiga traer?
-Me figuro que sí, y por esto me alarmo más.
-Veremos; por ahora no hay que apresurarse todavía.
-No, que en todo caso podrá Don Pedro haber dejado a esa Doña Esperanza, que era su parienta muy cercana, como dice el hombre de la calma, un legado más o menos cuantioso; pero vos y yo somos los herederos, y eso estoy tan seguro como ser de día.
-Siempre me molestaría tener que dar algo a personas desconocidas, de un caudal que considero ya como mío.
-Y con razón, vuestro es; y esa era la voluntad de Don Pedro; que cuando recuerdo cómo me hablaba de vos, me tranquilizo completamente.
-No hay que apurarse: haremos el sacrificio de dar el legado que haya dejado Don Pedro a esa Doña Esperanza, y veremos por fin ese testamento que tan inquietos nos tiene; al fin más vale salir de dudas.
—414→
Aquella noche Don Alonso y Catalina no pudieron dormir con la inquietud de lo que iba a pasar al día siguiente.
Martín creyó que no debía perder el tiempo y que era necesario buscar aliados, porque el enemigo se defendería necesariamente con obstinación; así es que apenas de regreso a su casa, dejó a Doña Esperanza y a María, volvió luego a salir y se encaminó a la casa del Padre Salazar.
Era ya cerca de las oraciones, y aún hablaban Don Leonel y Don Alfonso acerca del encuentro del primero con Doña Esperanza. El joven estaba tan impresionado, que cada vez que se encontraba a solas con su hermano, promovía conversación sobre el mismo asunto.
-Un hombre que parece ser un caballero -dijo un lacayo- desea hablar con sus señorías.
-¿Con los dos? -preguntó el Padre Alfonso.
-Sí, señor.
-¿Qué clase de persona será? -dijo Don Leonel.
-No es fácil decirle a su señoría; aunque parece ser de fuera -contestó el lacayo.
-Dile que pase.
—415→El lacayo salió, y los dos hermanos se quedaron haciendo mil conjeturas.
-¿Quién podrá ser? -decía Don Leonel.
-Quién sabe; a nadie espero, y temo que sea espía del visitador.
-Pudiera ser muy bien. Mas ya está aquí.
La puerta se abrió muy suavemente, y Garatuza entró en la estancia, volviendo a cerrar tras de sí.
Para otras personas Garatuza podía y quería disfrazarse, para los hermanos Salazar fue muy fácil reconocerlo.
-¡Martín! -exclamaron los dos casi al mismo tiempo.
-Se engañan sus señorías, yo no soy Martín; Martín ha muerto, y Dios le tendrá en su guarda.
-¿Querrás hacernos creer -dijo Don Leonel- que tú no eres Martín el que conocimos?
-Que yo fui Martín, a vosotros y sólo a vosotros lo confieso, que por eso vengo a veros; pero de eso no se infiere que lo sea yo todavía: os lo repito, Martín murió, y extraño que no haya llegado eso a vuestras noticias, cuando todo el mundo lo sabe.
-Sí, en efecto -dijo el Padre Alfonso-; nosotros lo habíamos sabido, y lo que es más, estábamos seguros de que tú no existías ya.
-Lo cual probará a su señoría que dispuse las cosas tan bien, que nadie puso en duda la desgracia.
-¿Pero con qué objeto...?
-Ardides de guerra, y su señoría no deja de tener en eso parte...
-Parte, ¿en qué? -dijo el Padre.
-¿En qué? en que por vuestra causa se hizo más tenaz la persecución de la justicia, con el negocio, ya sabéis, de la conjuración.
—416→-¿Y qué hicisteis?
-Pues está claro, me morí y mandé a mi viuda a ver al virrey.
-Bien; pero enterraron un cadáver.
-Ese cadáver era uno que conseguí entre los amigos, y que me hizo favor de representar mi papel, perfectamente se entiende, porque nada se descubrió.
-Es decir, estáis ya libre de la justicia.
-Saldamos cuentas. Mors solvit omnia; con la muerte no hay acreedores; traducción libre.
-Perfectamente. ¿Y ahora?
-Ahora tengo aquí con sus señorías un asunto muy grave de familia.
-¿De familia?
-Sí; se trata de Doña Esperanza de Carbajal.
-¡Que vive! -dijo el Padre.
-Que vive, porque yo la salvé del incendio. ¿Recordáis?
-Sí; ¿y Doña Juana?
-Murió.
-¡Dios la haya perdonado!
-Pues como decía yo, Doña Esperanza resulta ser hija...
-¿De quién? ¿de quién? -preguntaron con ansiedad los dos hermanos.
-De Don Pedro de Mejía.
-¿De Mejía? ¿estás cierto, estás cierto? -preguntó pálido Don Leonel.
-Lo estoy, y no sé cómo no lo estáis vos, que he leído eso en el libro que me confiasteis para entregar a Doña Juana.
Don Leonel por respeto a su hermano procuraba disimular; pero estaba completamente emocionado.
—417→-¿Y qué hiciste de ese libro? -dijo.
-Afortunadamente -contestó Martín- cometí la mala acción de leerle y no entregarle como me lo encargasteis: y digo afortunadamente porque si le entrego y no le leo, arde en la «casa colorada» como un judío, y a esta hora quizá ni vos sabríais los secretos de mi familia que contiene.
-¿De tu familia? -dijo el Padre.
-Sí, de mi familia; porque soy ahora Don Santiago de Carbajal, tío y tutor de Doña Esperanza.
-¿De veras? -preguntó Don Leonel.
-Ardid, señor, ardid, en el que habéis de entrar vosotros también.
-Adelante -dijo el Padre Alfonso.
-Trátase -continuó Martín- de que vuestras señorías me ayuden en la empresa de recoger para Doña Esperanza la herencia de su padre.
-¿Y cómo pruebas que era su padre?
-Eso está ya probado, porque yo he obligado a Don Pedro a reconocerla solemnemente en su testamento y constituirla su única heredera.
-¿Y existe ese testamento?
-¡Vaya si existe! y mañana se le da pública lectura a presencia de la viuda de Don Pedro y de Don Alonso da Rivera, que están apoderados de la casa y de los bienes del difunto.
-Entonces si todo eso hay, ¿para qué necesitas más? La ley ampara y favorece a Esperanza, y basta con eso.
-Bastaría -replicó Garatuza- si no se tuviera que luchar con adversarios como Don Alonso y la viuda; pero ellos no se pararán en medios para perder a Doña Esperanza, y para hacerla desaparecer si es necesario; yo soy solo, y además no tengo valimiento; mirad si será o no necesario que busque auxilio.
—418→-Dices bien, y cuenta en todo con nosotros -dijo el Padre.
-¿Dónde está mi prima? -preguntó Leonel.
-Vivimos ahora en la calle que va al monasterio de San Francisco.
-Iré a verla.
-Id, que ella y yo os lo agradeceremos.
-Y yo también iré -agregó el Padre.
-Mejor que mejor; por ahora soy yo el que se va y os espera por allá si queréis cumplir vuestra palabra, y si no, vendré a buscaros en caso necesario.
Martín se embozó bizarramente en su capa, tomó su sombrero y salió, dejando a Don Leonel con el corazón henchido de gozo.
-Hermano -dijo el Padre cuando Martín salió- tenía yo razón en decirte que Esperanza no podía ser hermana nuestra.
-Sí, Alfonso -contestó Don Leonel- como yo también la tuve al asegurarte que había visto a Martín.
-¿Y crees que será prudente contar esto a nuestro padre?
-¿Qué?
-Que Esperanza no es su hija.
-Creo que todavía no debemos decirle nada.
-¿Por qué?
-Porque volvería a afligirse pensando en su verdadera hija perdida.
-Tienes razón: esperaremos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al día siguiente había una solemne reunión en la casa —419→ del difunto Don Pedro de Mejía; Don Alonso, Catalina, Doña Esperanza, Martín, un escribano y los testigos: se iba a leer el testamento de Don Pedro.
El escribano sacó un pliego cerrado y sellado que presentó a Don Alonso de Rivera y a los demás testigos, que reconocieron sus firmas puestas en la cubierta. Se dio testimonio de que los sellos no habían sido abiertos ni forzados, y el escribano procedió entonces a romper la cubierta.
Reinaba un silencio tan profundo, que podía haberse escuchado el vuelo de un insecto. Al ruido que hizo la cubierta al romperse, palidecieron ligeramente la viuda y Don Alonso.
El escribano desdobló el papel en que estaba escrita la última disposición de Mejía, se caló sus gafas, y con voz gangosa comenzó a leer: «En el nombre de Dios Todopoderoso, etc., etc».
La atención general se redobló. Nadie se atrevía ni a moverse.
«Declaro que tengo una hija única -decía el testamento- llamada Doña Esperanza de Carbajal, a quien reconozco de la manera más solemne y en la forma y vía que más valga y valedera sea, como hija mía única».
Todas las miradas se volvieron a Doña Esperanza, que se puso encendida.
«Ítem -siguió leyendo el escribano-. Instituyo por mi única y universal heredera de todos mis bienes a mi supradicha hija Doña Esperanza de Carbajal, la cual es mi voluntad firme y última que entre en posesión de mis dichos bienes, inmediatamente después de mi muerte, sin que nadie sea osado ni tenga derecho de impedírselo...».
—420→Un rayo caído a los pies de Don Alonso y de la viuda, no los hubiera aterrado tanto. Pálidos y espantados se miraron entre sí, sin proferir una palabra.
«Ítem -siguió el escribano-. Es mi voluntad que si mi dicha hija Esperanza muriese sin tener sucesión, entre al goce de mi dicha herencia mi esposa Doña Catalina de Armijo».
La sangre volvió repentinamente al rostro de Catalina, y miró a Don Alonso, que había recobrado también su alegría al oír esta cláusula; sus miradas se cruzaron como las hojas de dos espadas, y entonces fue Martín el que se puso pálido. Aquello era la señal de una lucha a muerte entre Esperanza y Catalina.
El escribano acabó de leer el testamento, en el que se mencionaban dos ricos legados: uno para la viuda, y otro para Don Alonso.
-Señora -dijo Catalina, luego que terminó el acto, dirigiéndose a Esperanza, y con un acento de ira mal reprimido- todo esto es vuestro, estáis en vuestra casa, no quiero ni por un momento turbaros en la posesión de esta herencia, y saldré de aquí; solo que espero me permitiréis dos o tres horas para disponer mis cosas y saber adónde debo de trasladarme.
-Todo eso, señora, es inútil -contestó Esperanza, con dulzura-; no hay necesidad de que os retiréis, que no exijo tanto, ni me urge entrar en posesión de una herencia que bien sabéis que no he pretendido: además, sois, señora, la viuda de mi padre, y espero que me veréis en lo de adelante como de vuestra familia.
-Gracias, señora -contestó Doña Catalina, pudiendo apenas contenerse- pero me es imposible aceptar vuestros favores, porque...
—421→Una mirada de Don Alonso la contuvo.
-Porque mi posición, como veis, es muy delicada, y ¿qué diría el mando si yo continuara siéndoos gravosa?
-El mundo no diría sino que vos y yo formábamos una sola familia: en cuanto a que me seáis gravosa, no lo seréis para mí aunque dispongáis de todo el caudal.
Don Alonso y la viuda se miraron de una manera extraña, como interrogándose qué quería decir aquella generosidad de Esperanza, que ellos no eran capaces de imitar.
Aquella mirada no se escapó a la penetración de Garatuza.
-Gracias, señora -dijo Catalina-; lo pensaré.
-Bien, señora -contestó Doña Esperanza- pensadlo, yo os dejo en libertad en vuestra casa, y me retiro.
-¿Cuándo os veré, señora?
-Probablemente no volveré muy pronto, porque el negocio no me urge a mí: y con vuestro permiso, me retiro.
Doña Esperanza se levantó y abrazó a Catalina, que la estrechó convulsivamente contra su pecho.
Martín dio las señas de su casa a Don Alonso, y salió tras de Esperanza, montaron en su carroza y se dirigieron a la calle de San Francisco.
-¿Qué opináis? -dijo Catalina al encontrarse sola con Don Alonso.
-Que aún no se ha perdido todo.
-Lo mismo creo.
-Las cláusulas del testamento las tengo escritas con fuego en el cerebro.
-La heredera puede morir.
-Y quizá muy pronto.
-Después de todo, esta no es más que una nueva dificultad que puede salvarse.
—422→-Y fácilmente; por eso os hacía la seña para que no fueseis a romper con ella.
-Os comprendí, y tenéis razón.
-Así es mejor.
-¿Y qué creéis que debemos hacer ahora?
-Pensaremos; es un plan que necesita meditarse.
-Pues meditaremos.
—423→
Doña Esperanza regresó a su casa, y Martín lleno de satisfacción fue en la misma tarde a dar parte de lo ocurrido a Don Leonel y al Padre Salazar.
Doña Esperanza había quedado sola con la muda, y cerca de las oraciones de la noche se presentó un caballero seguido de otras dos personas, haciéndose anunciar como un escribano que tenía que hacer una importante notificación a Esperanza.
La joven se excusaba con la ausencia de Martín; pero el hombre insistió, y Esperanza, acompañada de la muda, salió hasta el corredor: comenzaba ya a oscurecer.
-Señora -dijo el escribano acercándose respetuosamente- soy escribano y vengo con dos testigos a haceros una notificación importante.
-Decid -contestó Esperanza- aunque nada contestaré mientras no esté aquí mi tutor.
-Nada tenéis que contestar; no más que no conviene que otra persona se entere del negocio, y aquí está la señora -dijo señalando a la muda.
-Es de la familia -contestó Esperanza.
—424→-No importa; es una notificación secreta.
-Esta señora es sordomuda.
-¿De veras?
-Jamás miento.
-En ese caso, tened la bondad de oírnos.
El escribano se acercó a Esperanza, sacando un papel, y los testigos se agruparon: la joven, que nunca había visto hacer una notificación, nada extrañó de esto.
La muda permanecía indiferente a corta distancia; en el semblante de Esperanza nada descubría que pudiera alarmarla.
El escribano miró a la joven, luego a los testigos, y exclamó repentinamente:
-Ahora.
Los testigos estaban tan cerca de Esperanza, que la joven no tuvo tiempo ni para moverse, y en un momento la envolvieron en una capa, le pusieron una mordaza y la arrebataron dirigiéndose a la escalera.
La muda se lanzó en su defensa; pero el fingido escribano se interpuso entre ella y los raptores con una daga en la mano.
María, que no podía gritar, se contuvo un momento; pero después dando una especie de ronquido gutural, se arrojó ciega sobre su adversario.
El hombre hizo al principio ademán de herirla, pero cambiando después de opinión, empujó a la muda violentamente y con todas sus fuerzas; la infeliz cayó de espaldas, su cabeza rebotó contra el pavimento, y luego quedó inmóvil.
El falso escribano esperó por un rato observándola; pero viendo que continuaba sin moverse, guardó la daga, y alcanzó a los que conducían a Doña Esperanza, que iban ya en el patio.
El rapto
—425→Los criados los vieron salir, pero nadie les dijo una palabra, y los hombres metieron a la joven en una carroza que esperaba a la puerta; se colocaron ellos, y la carroza partió sin que ninguno pensase siquiera ver el rumbo que había tomado.
Media hora después llegaba Martín y tocaba alegremente la puerta de su casa. Los criados nada habían notado aún de lo ocurrido arriba, sólo advertían que los corredores permanecían oscuros y que no había movimiento.
Garatuza entró preguntando por qué no había luz en el corredor.
-Seguramente así lo habrá dispuesto la señora -contestó el portero.
-Es extraño -pensó Martín, y subió casi a tientas.
Al llegar al corredor y dirigirse a una de las habitaciones, tropezó con algo.
-¿Qué es esto? -dijo bajándose a examinar-. ¡Calle, esta es una mujer dormida...! No, está inmóvil, estará privada. ¡Quizá muerta! ¿Pero quién es? ¡Cómo! ¿no habrán visto nada Doña Esperanza y María? Voy por una luz.
Y Martín se entró por las habitaciones, que estaban oscuras y solas, gritándole a María y a Doña Esperanza, pero nadie le contestó; hasta que al fin en el fondo de la casa, en un aposento, encontró a su hijita rodeada de todos los criados y entretenidos hasta olvidar sus obligaciones, en escuchar un cuento de muertos y aparecidos que refería una vieja.
Al ver a Martín todos se levantaron, y la niña corrió a encontrarlo.
-¿Adónde están las señoras? ¿Por qué está la casa sola, oscura? -preguntó Martín.
Los criados no supieron qué contestarle.
—426→-Una luz -continuó Martín- una luz, que en el corredor hay una muerta.
-¡Jesús nos ampare! -exclamaron los criados, con la impresión viva de los cuentos que habían oído a la vieja.
-¡Una luz pronto! -dijo impaciente Garatuza...
Una de las mujeres temblando le alargó el candil que había sobre la mesa.
Martín presintiendo ya alguna desgracia, salió precipitadamente, las mujeres le siguieron de lejos.
Llegó al corredor, acercó la luz al rostro de María y la reconoció.
-¡Maldición! ¡es María!
-¡La señora! -repitieron las criadas acercándose y procurando impedir que la niña viera aquel espectáculo.
-¿Pero qué es esto? ¿qué ha sucedido aquí? -decía Garatuza arrodillado en el suelo levantando la cabeza de la muda-. Está privada, está privada no más; pronto, acercaos, vamos a conducirla a la cama. ¿Dónde está Doña Esperanza?
-Nada sabemos -dijo una criada.
-¡Oh! es preciso averiguar: en esto anda la mano de Don Alonso; pero ya me la pagarán, ya me la pagarán. ¡Vamos! alzad con cuidado.
Habían levantado ya a la muda, y la conducían cuidadosamente para su cámara, cuando hizo un movimiento y abrió los ojos. Garatuza, que iba a su lado con el candil, la observó.
-Ya vuelve en sí -dijo-; vamos con cuidado.
María vio a Martín y se sonrió con dulzura; él le tomó una mano.
La colocaron en su lecho, y Martín la hizo tomar una poca de agua.
—427→Entonces María se incorporó, y por medio de señas indicó a Martín cuanto había pasado, hasta el momento en que el golpe la había dejado sin sentido.
-¡Lo decía yo! ¡lo decía yo! -exclamaba Martín examinando la herida que el golpe había hecho en la cabeza de María-: aquí andan Don Alonso y Doña Catalina, afortunadamente que esto no es nada; el golpe privó a mi pobre María del sentido, pero no es cosa de riesgo: una poca de agua fría. Pero esta Doña Esperanza ¿dónde estará? ¿cómo encontrarla? Preciso será que me ayuden Don Leonel y el Padre Salazar... Voy a verlos; en esto no debe perderse un instante; son capaces de matarla para hacerla desaparecer.
Acostó otra vez a María, y luego llamando a las criadas, les dijo:
-Lavad esa herida de la señora con agua fría, cuidando de no lastimarla; yo volveré dentro de un instante.
Se acercó después a la cama e hizo seña a María de que iba en busca de Doña Esperanza; la muda le hizo un signo de aprobación y Martín salió precipitadamente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Supongo que no os quejaréis de vuestra suerte -decía en la misma noche Don Alonso a Doña Catalina-: apenas meditamos un plan, ya nos ha salido a pedir de boca.
-Sí, en efecto.
-La heredera de Don Pedro de Mejía ha desaparecido, y vos seréis la dueña del caudal, conforme lo dispone el testamento.
-¿Y no teméis que las sospechas recaigan sobre nosotros?
-Sí que lo temo, y por eso me he preparado ya.
-¡Cómo!
-Haciendo denuncia del Don Santiago de Carbajal, que —428→ se ha presentado con una Doña Esperanza que no existe, porque se le pide al juez que la haga comparecer, y aunque él asegura que ha desaparecido, esta no es sino la prueba de que era una burla, una impostura, que la dicha Esperanza no existe, y él se verá obligado a defenderse, y no tendrá lugar de atacar.
-¿Pero no teméis el juicio?
-Le temiera sin la desaparición de Esperanza, porque entonces ella tendría el dinero y nosotros seríamos los pobres, cuando hoy es todo lo contrario y la ventaja está de nuestro lado.
-Tenéis razón.
-Pero ahora es preciso meditar qué hacemos con esa muchacha.
-¿En dónde está?
-En una casita cerca de la orilla de la laguna: es una casa aislada, triste y a la que nadie va; de manera que estamos enteramente seguros; pero no sé qué hacer de ella.
-Creo que lo mejor será entregársela a mi madre.
-Me parece bien,
-Y que ella determine.
-Pero es capaz de matarla.
-Mejor para nosotros: ella sabrá lo que hace; tiene ella más prudencia y más arbitrios que nosotros dos juntos.
-Llámala.
-Voy a verla.
Doña Catalina se entró, y Don Alonso se quedó meditando.
Poco después salió la joven Catalina acompañada de la madre.
-¿Qué se ofrece? -dijo la vieja.
—429→-Queremos consultaros y que nos ayudéis en un negocio.
-Es raro -dijo la vieja- porque hace mucho que no contáis conmigo para nada.
-Por no molestaros -contestó Don Alonso.
-Conmigo nada de hipocresías; decid más bien que no me necesitábais. Adelante.
-Madre mía -dijo Catalina- dejad esos sentimientos y ayudadnos, que estamos en una dificultad.
-Bien; hablad, que os escucho.
-Sabéis, señora, todo lo que ha ocurrido con el testamento de Don Pedro de Mejía...
-Sí, sé que por vuestra demasiada confianza os burlaron esa herencia por la que tanto habíais trabajado.
-No os lo puedo negar -continuó Don Alonso-; pero al fin, Catalina fue nombrada heredera para el caso de faltar Doña Esperanza.
-Lo que seguramente no sucederá -dijo la vieja.
-Lo que sucedió ya -contestó Don Alonso.
-¡Cómo!
-Nosotros hemos hecho robar esta noche esa muchacha, y está en un lugar seguro.
-¡Bendito sea Dios que pensasteis algo en orden! ¿Y qué va a ser de esa dama?
-Eso queríamos consultaros.
-¿Haréis lo que os diga?
-Sí, y aún más; lo dejamos a vuestro cargo.
-Pues dejadlo, y es mejor; vosotros no sois capaces de hacer dos cosas buenas, y ya habéis hecho una: ¿adónde está esa muchacha?
-En una casita aislada, al Oriente de la ciudad.
-¿La guarda gente segura?
-De toda confianza.
—430→La vieja se puso a meditar; Don Alonso y Catalina se miraron.
-En primer lugar, ¿sabéis adónde y con quién vivía?
-Sí.
-Pues mañana temprano, cuidad de ir a buscarla a esa misma casa, y procurad mostrar asombro y dolor por su desaparición.
-No lo creerán.
-¿Quiénes?
-Los de su casa.
-Niño sois, Don Alonso; que no lo creerán en su casa es natural; pero entre el valgo sí, y esto es lo que más os importa: ¿no sabéis lo que es tener uno al vulgo de su parte en una causa? vale esto más que la sentencia de un juez.
-Iremos -dijo Catalina.
-Y luego vendréis, y yo os esperaré, y sabréis lo demás.
-¿Pero y la muchacha entretanto...?
-Dejad eso a mi cuidado, que no soy tan bisoña, como vosotros: ¿creéis que no habrá cuidado en esta noche?
-Lo creo.
-Pues entonces dormid tranquilos, y mañana veréis.
-Fiamos en vuestra inteligencia -dijo Don Alonso.
-Ojalá eso hubierais hecho desde el principio, que no andaríais ahora en estos trabajos.
La vieja se levantó, y sin hablar más se metió a su aposento, dejando a Don Alonso y a Catalina hacer comentarios sobre el plan que se había propuesto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martín llegó espantado a la casa de Don Leonel.
Garatuza resentía el golpe doble, porque en el fondo tenía un gran cariño por Doña Esperanza, cuyo carácter y cuyas —431→ desgracias le interesaban; y además, él, que se tenía por hombre astuto, había sido burlado por enemigos que no le conocían, cuando él los conocía perfectamente.
Don Leonel estaba solo, el Padre Alfonso había salido, y Martín pudo hablar al amante de Doña Esperanza sin testigos.
-¿Qué se ofrece, Martín? -preguntó Don Leonel viendo que volvía tan presto y cuando menos esperaba.
-Leonel, os traigo una noticia fatal.
-¿Qué ha sucedido pues?
-Que se han robado a Doña Esperanza.
-¿Se la han robado? ¿pero quién? ¿cómo? Habla.
-No sé nada, nada: mientras estaba aquí con vosotros, tres hombres han entrado a la casa, le han dado un golpe a mi pobre María, y se han robado a la joven.
-Pero esto es increíble.
-Y sin embargo, así ha pasado.
-Tú no sospechas...
-Más que sospechar, tengo seguridad de quién es el autor de este crimen.
-¿Y quién...?
-La viuda de Don Pedro de Mejía, y su amigo Don Alonso de Rivera.
-¿Serían capaces?
-No lo dudéis, ellos son, porque ellos solos tenían interés en que desapareciera Doña Esperanza para entrar en el goce de la herencia.
-Pero eso mismo me hace creer que no sean ellos, porque comprenderán que de ellos debía sospecharse luego.
-Pues si no ellos, ¿quién?
-Es preciso averiguar, y ante todo, por si ellos son, no proceder con ligereza. Serían capaces de matarla, y careciendo —432→ nosotros de pruebas, sin más dato que tus sospechas...
-Ante todo, lo que importa es buscar a Esperanza.
-Eso es lo primero. Vamos.
-Vamos.
Don Leonel se ciñó su espada, se enganchó una daga y dos pistoletes en el cinto, y cubriéndose con su ferreruelo, salió calándose hasta las cejas un sombrero negro, seguido de Martín.
-¿Adónde vamos primero? -preguntó.
-A mi casa- contestó Martín.
Y echaron a andar.
—433→
Don Leonel y Martín anduvieron en vano toda la noche; nadie les daba la menor noticia, y como no conocían siquiera las señas del carruaje, sus preguntas y sus pesquisas eran más vagas.
Cansados, desesperados, sin sabor qué hacer, regresaron muy cerca de la madrugada a la casa de Garatuza.
La muda dormía, y los que la asistían dijeron a Martín que se había sentido muy aliviada.
Don Leonel se paseaba en la sala de la casa, sin querer acostarse en la cama que le había hecho disponer Martín.
-Descansad aunque sea un rato -dijo Garatuza-; mañana quizá encontraremos algún indicio.
-Está esto tan oscuro, que me parece imposible averiguar nada; a menos que una feliz casualidad nos dé el hilo de este ovillo.
-Creo que si pudiérais hablar con Don Alonso de Rivera o con Doña Catalina, tal vez alcanzaríais algo.
—434→-Sí; al menos descubriría yo en sus semblantes si son o no culpables.
-Lo cual era ya mucho avanzar.
-Dices bien; mañana prometo ir a verlos.
-Pues para estar mejor dispuesto, descansad.
Don Leonel consintió en acostarse un rato sin desnudarse; pero era joven, estaba cansado, y a poco dormía profundamente.
Eran las diez de la mañana del siguiente día, y Don Leonel aún no despertaba, cuando Garatuza llegó al lado de su cama y le movió.
-¿Qué hay? -preguntó el joven levantándose azorado.
-Dispensad que me haya atrevido a despertaros, pero importa.
-Has hecho bien, porque he dormido como si no tuviera alma que salvar. ¿Qué hora es?
-Las diez.
-¿Las diez? y yo quería ir a la casa de Doña Catalina. Vamos, que se hace tarde.
-No es necesario ya que vayáis.
-¿Cómo, por qué?
-Ella está aquí.
-¿Está aquí?
-Sí, en la sala esperándoos; he hablado con ella, y le he dicho que vos deseabais tener con ella una conferencia.
-Bien, vamos. ¿Qué clase de mujer es esa?
-Una joven hermosísima.
Don Leonel, a pesar de su amor por su prima, se compuso instintivamente el peinado y arregló su gola y sus puños. Aquello de ir a tener una conferencia con una mujer así, era negocio serio para un soldado joven.
Doña Catalina, vestida de luto y sencillamente adornada, —435→ estaba encantadora; la blancura de su rostro y de sus brazos y el brillo apacible de sus ojos, hubieran impresionado al corazón más frío.
Catalina no sólo era hermosa, sino que conocía el arte de seducir, y en medio de la dulzura de sus miradas, sabía encontrar algunas veces un rayo de luz, de fuego y de pasión, conque cegaba al que la miraba una vez siquiera con afición.
Catalina era una mujer peligrosa; pero Don Leonel, a pesar suyo, salía prevenido contra ella.
Don Alonso de Rivera acompañaba a la dama.
Cuando Don Leonel se presentó, Don Alonso y Doña Catalina se pararon a recibirle, y el joven se adelantó ligeramente para saludarlos.
-¡Hermosa mujer! -pensó Don Leonel, y en su lenguaje de soldado agregó también interiormente: -moza de rey.
-Señora -dijo Don Leonel para dar algún giro a la conversación- pensaba tener el honor de presentarme hoy en vuestra casa.
-Hubiera sido tanta honra para mí, que ya siento el haber venido, por no tener esa satisfacción; pero me lisonjeo, caballero, de que esto no será un obstáculo para que cumpláis vuestro propósito.
-Dependerá, señora, más que de mis deseos y de vuestra hondad, del resultado que tenga esta conversación.
-Mis deseos me dicen que será favorable, y debo comenzar por deciros que nuestra visita tenía por objeto avisar a Doña Esperanza que la casa de su padre está en disposición para que ella la reciba.
-¿Entonces ignoráis lo que ha pasado aquí? -preguntó Don Leonel, clavando en Catalina una mirada tan fija e indagadora, que podía pasar por insolente.
—436→-Todo lo ignoro -contestó con inocencia Catalina, resistiendo sin inmutarse la mirada de Don Leonel.
-¿De veras lo ignoráis?
-Os lo aseguro, caballero.
-Pues anoche -dijo Leonel acentuando intencionalmente sus palabras- ha sido robada mi prima Doña Esperanza.
-¡Robada! -exclamaron Don Alonso y Catalina, con un asombro admirablemente fingido-. ¿Robada? ¿y por quién?
-Lo ignoramos, aunque es casi seguro que se descubrirá, porque hago pesquisas muy activas.
-¡Ay, caballero! -dijo Doña Catalina enternecida y casi llorando- esta es una desgracia muy grande, es una infamia: apenas conocí a Doña Esperanza, pero me interesó sobremanera; yo os suplico que en cuanto podáis creerme útil, en cuanto pueda serviros, contéis conmigo; mi mayor felicidad sería contribuir en algo a la salvación de Doña Esperanza: ¡pobre joven! tan bella, tan amable.
Había en el lenguaje de Doña Catalina tal expresión de sentimiento, tanta exaltación, que Don Leonel comenzó a suponer que estaba inocente, y de la suposición primera pasó después a la más profunda convicción.
Por otra parte, Catalina era tan bella, estaba tan interesante, tenía tal gracia, tal atractivo, que el joven se iba sintiendo fascinado.
-Esta mujer no puede ser culpable -exclamaba en su interior-; la maldad se descubre en el semblante, el crimen nos vende; esta mujer es inocente.
-Caballero -continuó Catalina con la mayor naturalidad- en estos momentos, y supuesto lo que nos acabáis de referir, creo que es una imprudencia por nuestra parte prolongar una visita que ya carece de objeto absolutamente; os —437→ suplico que nos permitáis retirarnos, y que ya que vos personalmente no podáis, porque sería mucho exigir, enviéis a alguno de vuestros lacayos para que sepa yo lo que se adelanta en una averiguación que es tan interesante para mí.
Y Doña Catalina se levantó tendiendo a Don Leonel una mano preciosa, cubierta con un perfumado guante de seda negro.
El joven tomó la punta de los dedos de aquella mano, y se inclinó hasta tocar el guante con sus labios respetuosamente.
-Señora -contestó- me tendré por muy honrado con que me permitáis ir personalmente a dar cuenta de lo que se adelante en el negocio de mi prima.
-Gracias, y os tomo la palabra.
Don Leonel ofreció su mano a Catalina y la condujo hasta el estribo de la carroza que la esperaba en el zaguán. Don Alonso los había seguido en silencio.
Subieron al carruaje, y todavía al partir éste, Don Leonel vio una hermosa cabeza y luego una manecita que le decía adiós.
-Confesad -decía Don Alonso a Catalina- que ese joven os ha parecido muy de vuestro gusto.
-No puedo negároslo.
-¿Y qué, estaríais contenta con un nuevo triunfo?
-Estaré, porque lo creo ya seguro.
-Es una bonita conquista.
-Sin contar con que teniendo de mi lado a ese joven, todas las pesquisas que se hagan para buscar a Doña Esperanza, además de ser enteramente inútiles, las sabremos nosotros.
-Es cierto; lo que importa es que ese joven no se escape.
-Y no se escapará; le veréis quizá esta misma tarde en nuestra casa.
—438→-Ojalá.
-Es indudable; cuidad de dejarme sola con él; lo demás corre de mi cuenta.
Don Leonel subía las escaleras completamente preocupado.
-Me avergüenzo de lo que voy pensando -decía- pero esta mujer me interesa más que Doña Esperanza, pobre prima mía, me parece que vale más: qué, ¿sería yo capaz de amarla más? Quién sabe; quizá ella tenía razón al decir que todos habían sido juegos de niños: en todo caso, ella tendrá la culpa, porque ella inventó esa frase de juegos de niños.
Garatuza esperaba a Don Leonel en el corredor.
-Ya estaréis satisfecho -le dijo- de que tenía yo razón.
-¿En qué?
-En deciros que estos son los autores del rapto.
-Por el contrario, Martín, más seguro estoy ahora que nunca, de que esa dama es inocente.
-Don Leonel, ¡es posible!
-Tan posible, que te suplico que si quieres contar con mi cariño, no vuelvas a infamar así a esa mujer.
-¿A pesar de los datos que tengo?
-A pesar de todo.
-¿Pero así cortáis el hilo principal de la averiguación?
-Así me opongo a que se manche a una mujer que no lo merece.
-Don Leonel, no os conozco; ¿tan pronto habéis cambiado...?
-Martín, hablemos de otra cosa, porque me exalta esa prevención injusta.
Garatuza abría los ojos espantado, y no sabía lo que estaba pasando: Don Leonel se volvía ciego partidario de Doña Catalina.
—439→-¡Qué cierto es -pensaba Martín- que la sangre habla! Don Leonel ignora que esta mujer es hija de su mismo padre, y sin embargo, siente por ella una rara simpatía: ¿qué tal si se lo hubiera yo confesado? perdería completamente la esperanza de que me ayudara.
-Pues hablemos de otra cosa -agregó en voz alta-. ¿Queréis almorzar?
-No; voy a mi casa, y procuraré averiguar en el resto del día algo respecto de mi prima: haz tú otro tanto, y esta noche te espero.
-¿A qué hora?
-A las diez.
-Iré.
Don Leonel tomó su sombrero y se salió, distraído y pensando más en Catalina que en la suerte de Doña Esperanza.
Garatuza le vio salir, y dijo tristemente:
-He aquí un obstáculo en el que yo no había pensado, y que era natural que apareciese: en fin, fuerza será resignarme y trabajar solo, porque no hay otro remedio: quiera Dios y esto no pare en que Don Leonel tome contra mí el partido de Don Alonso. ¡Pobre Doña Esperanza!
Eran las cuatro de la tarde del mismo día, y Doña Catalina estaba en una de las habitaciones de la casa de Don Pedro, cuando la puerta se abrió y se presentó Don Alonso.
-Por mi fe, hermosa -dijo- que tenéis tanto talento como hermosura.
-¿A qué viene ahora esa flor? -dijo la joven.
-Para probaros que me declaro vencido.
-¿En qué?
-En lo que me decíais esta mañana respecto a Don Leonel.
—440→-¿Está ahí? -dijo Catalina poniéndose visiblemente encarnada.
-Sí, y espera vuestro permiso para entrar, el que supongo que no le negaréis.
-De ningún modo; decidle que pase.
-Ya me lo suponía yo.
Don Alonso salió, y Doña Catalina aprovechó el momento para componerse y tomar una postura elegante. Comenzaba ella también a interesarse por Don Leonel, a pesar de que procuraba aparentar con Don Alonso que sólo era el interés el que la movía.
Don Leonel entró, pero Don Alonso no volvió. Seguía las instrucciones de la joven.
-Sentaos, caballero -dijo ella-; aquí, cerca de mí, que me siento muy satisfecha de este honor y de vuestra exactitud.
-Señora -dijo el joven- no cumplo sólo con lo que se debe a una dama de tal condición, sino que es para mí un placer que hubiera procurado.
-¿Y qué noticias hay de vuestra prima? -dijo la dama, fingiendo que quería dar otro sesgo a la conversación.
-Ningunas, señora, ningunas; estoy desesperado.
-Lo creo, porque según dicen, y perdonad mi indiscreción, esa niña era la dama de vuestros pensamientos.
Leonel se sintió ruborizar, pero comprendió que era un momento que debía aprovecharse.
-Lo fue, señora, lo fue.
-¿Cómo lo fue? ¿no lo es aún por ventura?
-Señora, yo mismo no me lo sabré explicar, pero...
-Seríais un ingrato, Don Leonel, porque es una joven muy hermosa, y según dicen, tan buena que no creo que os haya dado motivo...
—441→Catalina nada sabía de los amores de Don Leonel y de Esperanza, pero se los suponía; y además, como mujer de mundo, comprendió que este era el medio que podía llevar al joven hasta donde ella quería; era iniciar el combate, abrir una brecha.
-Pasan, señora, -dijo el joven- ciertas cosas inexplicables en el corazón, y el corazón no se manda.
-¿Cómo no se manda? yo mando al mío.
-Entonces sois muy feliz.
-Sí, ciertamente lo soy.
-Os envidio.
-¿Vos no mandáis en el vuestro?
-No señora, ¡ojala y mandase! Me veo en una pendiente, siento que mi corazón me arrastra al abismo, a la desgracia.
-¡Jesús! detenedle.
-Es imposible.
-¿Imposible?
-Sí, señora; ¿vos no habéis amado nunca?
-La pregunta es tan intempestiva, que casi no sé ni qué contestaros, porque creo que yo misma no me la he hecho nunca; pero antes, a mi vez, quiero preguntaros yo ¿a qué llamáis amor?
-¡Amor, señora! -contestó Leonel exaltándose gradualmente-; amor es un sentimiento inexplicable pero irresistible, que lleva nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser, a unirse con otro ser que no era el nuestro, pero que viene a identificarse con nosotros; es ardiente sed de ver, de oír, de acercarse al objeto de nuestras ansias; es locura que trastorna nuestra inteligencia, vínculo de acero a nuestra voluntad: amor, señora, no sé deciros qué será, sino el cambio completo de nuestra naturaleza; amor es el constante —442→ tránsito del paraíso al infierno y del infierno al paraíso, es el inmenso goce en que se halla el inmenso dolor, es el infinito dolor que hace gozar, es el deseo de la muerte en la vida y la esperanza de la vida en la muerte; es la lucha de Dios y de Satanás en el alma de un hombre, que ni la explica el que la siente, ni la comprende el que no la ha sentido nunca.
Catalina con los ojos húmedos y brillantes de entusiasmo, seguía la creciente excitación del joven; sus mejillas se encendían y palidecían alternativamente, su seno se agitaba y su respiración se hacía casi fatigosa.
-¡Oh! -exclamó- ese amor así, nunca, nunca le he sentido, mi corazón no ha experimentado jamás esas emociones os lo aseguro, y ni sé si las deseo o las temo.
-Podréis temerlas, señora, porque aún no las habéis comprendido, porque no sabéis lo que es vivir de una mirada, porque no sabéis cómo se estremece el corazón, cómo circula fuego por todo nuestro cuerpo, cómo se enciende el alma al sentir siquiera el roce del vestido de la persona que se ama, porque no podéis aún alcanzar cuánta dulzura, qué melodía angelical encierran esas palabras de amor y de pasión que una boca amada murmura en nuestro oído; porque no sabéis cómo embriaga el aliento que sale del pecho que palpita por nosotros...
-¡Oh! debe ser muy hermoso ser amada así.
-Señora, tan hermoso es ese amor, que si los ángeles pudieran, bajarían al mundo para gozar de él; tan hermoso, señora, que Dios mismo abre las puertas de su Paraíso al que le ama con ese fuego, con ese fuego que arde sin consumir, y que ciega nuestra razón a todo lo quo no es la mujer que amamos.
-Don Leonel, ¿y vos sois capaz de amar así?
—443→-Señora, si no lo fuese ¿podría yo pintaros así el amor? ¿creéis que el que no es capaz de sentir puede hacernos sentir algo con la verdad de la palabra?
-Debe ser muy feliz la mujer a quien amáis.
-Doña Catalina, no basta tener el corazón ardiente, no basta sentir y comprender el amor; es necesario que la mujer a quien se ama, le sienta, le comprenda también; que despierte en nosotros esta pasión, que explote el venero inagotable de ternura y de amor que encierra el alma; es fuerza que ame como es amada, porque de lo contrario, la llama, por ardiente que sea, se extingue, la fuente copiosa se seca, las ilusiones más floridas se marchitan.
-Jamás a un hombre le pasaría eso conmigo -dijo irreflexivamente Doña Catalina- porque yo comprendo ese amor, y porque yo me creo capaz de sentirlo y de inspirarlo.
-¡Dichoso mil veces el hombre que lo alcance, señora! -dijo Don Leonel.
-¿Y creéis que haya alguien que lo desee?
-Lo creo, lo juro.
-Pero ¿quién, quién pensará en mí, viuda, arruinada, pobre flor marchita y seca?
-¿Quién, señora? el mismo tal vez que rica y feliz no os hubiera dirigido siquiera la palabra, y para quien ni sois viuda, ni pobre, ni nada de eso, porque sois para él un ángel de virtud y de belleza.
-¡Don Leonel!
-Sí, Doña Catalina, para mí que no sé lo que me pasa desde que os he conocido, porque estoy apasionado, loco.
-Don Leonel, tened compasión de mí, porque me siento débil delante de vos, porque no podré resistiros.
-Doña Catalina, ¿seréis capaz de amarme?
—444→-Don Leonel, no exijáis tan pronto esa confesión, y menos en estos momentos de excitación: idos, por favor, y mañana os contestaré, si venís por la respuesta.
-Pero...
-Haced por mi amor lo que os digo.
Don Leonel, sin contestar, tomó violentamente su sombrero y salió.