Amor de la patria
Juan Pablo Forner
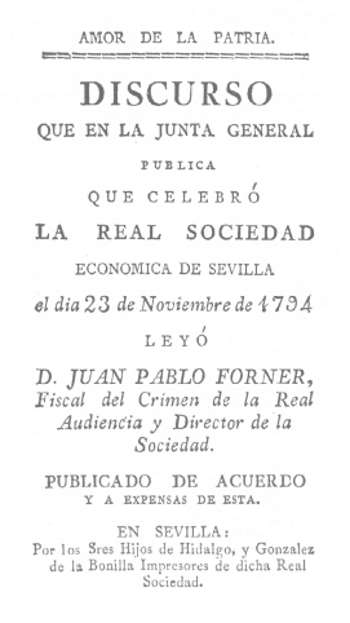
—3→
La imagen, Señores, que ofrece a la expectación del público esta congregación de hombres benéficos, que se presenta en esta anual solemnidad como a dar cuenta del desempeño de las obligaciones que se han impuesto a sí mismos voluntariamente, debiendo producir admiración, ternura, fuego, vehemencia para animar, siquiera con la vana pompa de los aplausos, tareas de suyo tan útiles y generosas; parece que sólo ha ocasionado hasta ahora aquella frialdad estúpida e insensible, con que por su vulgaridad o futilidad son atendidos los objetos que nada interesan al gusto o felicidad de los hombres. ¿En cuál parte del orbe, en que región bárbara o salvaje, no es solemnizada la santa y bienhechora virtud? Los malvados mismos reconocen en ella el cimiento de la felicidad humana; porque conocen que sin auxiliarse, —4→ sin socorrerse, sin favorecerse mutuamente los hombres entre sí, incapaz cada uno para mejorar por sí solo su naturaleza, degenerarían en bestias feroces que vivirían persiguiéndose en continua y abominable opresión. Y así es, Señores, que los mismos malvados, para asegurar aquella falsa y miserable felicidad que buscan a tanta costa, tienen que echar mano de la virtud en el propio ejercicio de sus perversidades. Dura y durará indeleble el sello que estampó en nuestro corazón la mano próvida del todo Sabio. Hizo a los hombres débiles, porque los creó para la virtud. Dotó a los brutos de cuanto requieren las necesidades de su existencia, porque les negó la racionalidad, es decir, la facultad de ser virtuosos. Al hombre sólo concedió en la tierra este privilegio grande, que le acerca a la Divinidad en medio de sus miserias y liviandades. Y el hombre, ingrato a tanto beneficio, no parece que trabaja sino para desmentir en sí esta admirable obra de la Providencia.
—5→En todos tiempos y entre todas las gentes han sido siempre (séame lícito decirlo así) los ídolos de la adoración pública aquellos hombres generosos, que anteponiendo el bien de todos a su propia comodidad e interés, perfeccionaron la raza humana, ya doctrinándola en las obligaciones de su ser; ya defendiéndola contra la violencia y el fraude; ya acrecentando los medios de su prosperidad; ya llevándola como por la mano para apartarla de los precipicios a que la arrojan el error, la ignorancia, y la corrupción miserable de sus potencias. No tuvieron otro origen las divinidades, a quienes supersticioso el gentilismo quemó aromas, entonó himnos, consagró festividades, y degolló hecatombes. Obra fueron del agradecimiento, antes que de la superstición, las aras y templos que se levantaron a aquellos héroes ya desconocidos, que después desfiguró la risible theogonía de los poetas, convirtiendo en deidades abominables a los que al principio merecieron culto por bienhechores —6→ de la especie humana. Ellos enseñaron a aumentar la fertilidad a la tierra: ellos sacaron de sus entrañas los fecundos partos que abriga en sí, para socorrer nuestras necesidades, y facilitar auxilios a la comodidad; ellos regularon el tiempo, siguieron los astros en su carrera, y proporcionaron las tareas mortales a las durables revoluciones del cielo; ellos dieron uso a los troncos, destino a las piedras toscas, docilidad al hierro, forma al bronce, alma al pincel, vida al mármol. Ellos en suma sacaron de las plantas, de los brutos, y de los insectos nuestro abrigo y nuestro adorno: domaron los mares para unir entre sí los más apartados confines, y hacer comunes a todos las diversas producciones de cada uno; y lo que es sobre todo, dictaron las leyes de la justicia y de la benevolencia, avivando aquel principio de fraternidad que enlaza al hombre con el hombre, y establece la paz y la seguridad en la tierra. Si en los siglos siguientes no subió a las aras tan crecido —7→ número de mortales, como vio deificados el mundo en los primeros pasos de su cultura, culpa fue de la depravación que en el progreso mismo de sus mejoras contrajo el linaje racional; cuyas pasiones subieron de punto y se aumentaron al paso que crecieron y se dilataron los objetos en que podían cebarse. El lujo y la opulencia, último fruto de los estudios y conatos humanos, ofrecieron ancho campo a la codicia y a la ambición; y desde entonces, adulterada la idea del heroísmo, sólo se creía grande el que más atesoraba o el que más imperaba. Mas los pueblos, aunque deslumbrados momentáneamente con el esplendor de los aparatos magníficos, o intimidados con el ronco estruendo de las armas, prestaban una reverencia maquinal y estólida a estos ídolos aparentes, que se erigían ellos a sí mismos en dioses; no por eso, cuando humillaba la frente, humillaban el corazón a una reverencia que sentían indebida. Conocían que aquella grandeza era sólo útil para el que —8→ la ostentaba, no para el resto de los hombres: y que acaso todo aquel bulto, toda aquella pompa y corpulencia de poder había crecido a costa de la congoja y estrechez de innumerables infelices. Los sentimientos naturales no se desmienten jamás, Señores. Atenas adoraba al justo Arístides, y sólo admiraba al ambicioso y turbulento Alcibíades. Lágrimas arrancó a Roma la muerte de Catón; y la de César sólo arrancó tumultos y alaridos. Finalmente en la virtud consiste la verdadera grandeza; y sin tributar amor y respeto a esta grandeza inestimable, nadie en la tierra puede merecer debidamente el nombre de humano.
¿Y cuáles tareas, Señores, cuáles más dignas, cuáles más virtuosas que las que por su propia elección, por su plena y libre voluntad se han impuesto a sí mismas estas juntas benéficas, que con nombre de sociedades ofrecen la imagen y renuevan la generosidad de aquellos primeros hombres a quien somos deudores de cuanto hoy —9→ gozamos, de cuanto hoy sabemos? ¿Qué hicieron estos que no tratan de conservar, de perfeccionar, y de aumentar aquellas? No osaré yo decir, que hasta ahora se haya desconocido en el fondo la naturaleza de estos cuerpos, cuyo instituto en nada se desemeja del que veneró la remota Antigüedad en sus númenes; pero diré sin recelo, que o nuestros siglos son más ingratos, o nuestros corazones menos dispuestos para recibir las impresiones de la virtud. Corremos a espectáculos frívolos o feroces con ansia y solicitud precipitada. El circo resuena en aplausos y gritería festiva cuando un racional lucha a sangre fría con una fiera, y vence el horrendo peligro de no perecer en tan desesperado combate. Poco falta para que el laurel orle la frente de un gladiador; y las palmas están temerosas de que algún día no se ofrezcan a unas manos bañadas en la sangre de los vencidos brutos. La disipación de la vida parece que es el objeto principal de nuestros cuidados; y es esto de tal —10→ manera, que en el tenor ordinario de nuestras ocupaciones, si desempeñamos las obligaciones de ciudadanos, damos a entender casi siempre que las miramos como subalternas y subordinadas a nuestra comodidad; y que aspiramos a la opulencia, no para favorecer a los demás hombres, sino para multiplicar el número de nuestros placeres, y dar pasto abundante a nuestras vanidades. Almas tan mezquinas, espíritus tan interesados, que no salen nunca del círculo de su conveniencia propia, y que en tanto se creen ligados con el resto de los mortales, en cuanto estos pueden ser tributarios de su ambición, de su codicia, o de su vanidad disoluta; no merecen por cierto profanar el templo de la Beneficencia. Pero ¡ah, Señores! la escasez de los Ministros que asisten en sus augustos altares; la tibieza, la frialdad con que es mirado el día solemne en que la virtud corona a la aplicación ¿no da bastantemente a entender el grado de flaqueza a que entre nosotros —11→ han decaído las virtudes civiles? ¿Celebraban así sus Juegos Olímpicos los vencedores de Maratón y de Salamina? A sus solemnidades y premios debió Grecia el mérito inextinguible de haber dado maestros a su posteridad toda. A la par de sus Artes creció el vigor de su milicia, y la gloria de sus armas: porque el amor de la patria prevalecía entonces al interés privado; y en tanto se creía feliz un griego, en cuanto concurría a que fuese feliz el Estado en que había nacido. Cuando aquel amor se extinguió en el austero espartano, enervado con el mal uso de la riqueza; en el docto y ligero ateniense, enmuellecido con el contagio del lujo asiático, y debilitado con las facciones que engendró la avaricia; entonces desapareció la gloria de Grecia, y sólo quedó de ella la triste noticia de aquellos grandes y memorables tiempos en que cada general suyo era un héroe, cada obra de sus Artes un milagro, y cada ciudad una familia ocupada solícitamente en promover la gloria —12→ y la prosperidad común.
No nos engañemos, Señores: el amor de la patria es el carácter fundamental del hombre civil; y este carácter decide casi siempre del destino de las naciones y de los imperios. Abísmese enhorabuena esa raza de calculadores, conocidos con el nombre de economistas, en especulaciones profundas para indagar las causas que influyen en el poder o debilidad de los Estados; y desentrañando sus leyes, sus institutos, sus establecimientos, sus sistemas y máximas gubernativas, busquen allí en vano las fuentes del bien y del mal que han experimentado sucesivamente las gentes que más han dominado en la tierra. Por muy puntuales que sean sus cálculos, por muy especiosas que aparezcan sus combinaciones; Atenas y Roma les enseñarán, que mientras ardió el amor de la patria en sus ciudadanos, ni el Gobierno inconstante y vago de la primera, ni la administración facciosa y turbulenta —13→ de la segunda, sirvieron de embarazo para que una y otra fuesen las naciones más prósperas y vigorosas que hasta ahora ha conocido el mundo. Buscábase en las obras del arte, no ya sólo un interés sórdido y mezquino, suficiente para saciar la necesidad del día de cualquier modo; sino la excelencia del artificio que aspiraba a la preferencia, y aun a la inmortalidad: solicitábase en las empresas, no una rapiña exclusiva y personal, sino el engrandecimiento de la prosperidad pública: el soldado marchaba animosamente en busca del triunfo, y no volvía a la patria si no le coronaba el victorioso laurel; cada ciudadano tenía grabada indeleblemente en su corazón esta máxima generosa: Mi patria debe ser la más poderosa, la más opulenta, la más sabia, la más gloriosa entre cuantas existen: y yo debo contribuir a que lo consiga en efecto. Y no era ciertamente esta máxima hija de la vanidad o ambición hidrópica de unos hombres mentecatos —14→ o inconsiderados, que renunciaban brutalmente a su propio bien por satisfacer la instigación de aquellas pasiones. No: el amor propio entraba a la parte en el ejercicio de la generosidad que profesaban y practicaban. No son los hombres tales, que por mucho que quieran a sus hermanos, no se quieran más a sí mismos. Es menester subir a un grado muy sublime de heroísmo, para que la naturaleza mortal deponga enteramente su interés propio para promover el ajeno. Pero entendían muy bien aquellos ciudadanos, que en la sociedad civil no es fácil vivir con felicidad, sino es feliz en sí el conjunto de la nación toda: entendían que en una casa opulenta hasta los criados comen y visten bien; entendían que donde abunda la riqueza, ha de derramarse por necesidad a todas las clases, y cada una en su jerarquía gozará a proporción de la abundancia competente; entendían por último, que estando íntimamente enlazado el interés de —15→ cada individuo con el de la nación todo; esto es, que la felicidad privada pende y resulta de la prosperidad pública; trabajando cada ciudadano en el aumento de esta, trabajaba en su propio beneficio, y al mismo tiempo gustaba el placer puro de aquella gloria inocente que produce en las almas honestas el ejercicio de la virtud. El amor de la patria, Señores; ved aquí el genio tutelar de las naciones. Ved aquí el espíritu vivificador, que derramado e insinuado en todos los seres del Universo civil, no de otro modo que el fuego en los del Universo físico, anima sus obras, y las reproduce y multiplica en progreso fecundo e interminable. Si este espíritu desfallece; todo queda árido, todo infecundo, todo falto de vigor y de vida.
Amar un ciudadano a su patria ¿qué otra cosa es, que amar su propia felicidad en la felicidad de aquella porción de hombres con quienes vive, con quienes comunica, con quienes le ligan unas mismas —16→ leyes, unas mismas costumbres, unos mismos intereses, y un vínculo de dependencia mutua, sin la cual no le sería posible existir? Y siendo esto así ¿se le pide mucho a un ciudadano, cuando se le exhorta a que ame a su patria? Si puede haber en la tierra una congregación civil, un Estado político, en cuyos miembros haya llegado a apagarse este sagrado fuego de benevolencia que inflama los ánimos para mantener y acrecentar la prosperidad del todo; diré francamente que tal nación degenerará en brutal y bárbara, y a modo de las bestias que vagan en los desiertos, quedará reducida por último a un desunido rebaño de gente estólida, que subsistirá a costa del daño que puedan hacerse unos a otros sus miserables individuos. El amor juntó a los hombres, y el amor los conserva. Nadie entra en la sociedad civil para atender a su propio interés con exclusión o daño del ajeno. Tal designio ocasionaría un verdadero estado de guerra, una, enemistad —17→ irreconciliable entre los mismos que se congregaron para vivir seguros unos de otros. Está bien que trabaje el hombre para su propia conservación y comodidad. La Naturaleza le dictó esta ley inviolable, y se la dictó con absoluta necesidad de cumplirla. Pero en la comunidad civil nunca trabajará útilmente, si a la conservación y comodidad de su persona no junta el designio de promover la conservación y comodidad de su patria. Esta patria es el cimiento del edificio político: y este edificio flaqueará sin remedio, si los que deben conspirar a que dure indestructible, trabajan para desquiciarle del cimiento que le sustenta. Desunid en el corazón de los ciudadanos el amor a la patria del amor a sí mismos. Entonces ¿para qué viven en sociedad? Encontrados y repugnantes entre sí los intereses de todos, sólo se comunicarán para engañarse, sólo trabajarán para destruirse, mutuamente. La cautela, el fraude, la perfidia, las tramas sordas, las marañas —18→ ocultas, las persecuciones hipócritas, la crueldad simulada serán las dignas ocupaciones de tales ciudadanos, si merecen llamarse tales. ¡Guerra más inhumana, discordia más feroz, que la que en campaña abierta se hacen ejércitos enemigos con los instrumentos de la muerte! Porque en esta al fin se sabe que son enemigos aquellos contra quien se combate. Pero en la sociedad donde el amor del bien de todos ceda al interés de cada uno, tratándose como amigos en la apariencia, nadie sabrá de quién deberá guardarse, ni le será posible adivinar cuándo y cómo le acometerán. Impensadamente se hallará asaltado; y acaso por la mano de aquel en cuya confianza había depositado los misterios de su fortuna.
No hay en nuestra lengua voz adecuada para expresar este vicio horrendo, que instiga al hombre a que prefiera su interés al de todo el género humano: y no debe extrañarse, porque en la región del heroísmo benéfico no era fácil que —19→ pudiese ocurrir la idea de semejante vicio. En otras naciones, donde esta corrupción execrable adulteró los sentimientos humanos hasta el extremo que se nota en las feroces turbulencias del tiempo, le impusieron el nombre bárbaro de egoísmo, cuya articulación y cuya idea ¡ojalá no suene nunca en nuestros labios, ni se fije jamás en nuestra fantasía! Un célebre legislador de la Antigüedad no dictó penas para los parricidas, porque creyó imposible la existencia de este delito. Una nación, para que sea feliz, debe desconocer toda idea que aparte a sus ciudadanos del amor a la patria. Si llega a ser posible en ella la existencia de esta corrupción, no está muy lejos de su ruina. El estado de guerra es destructivo. Y el egoísmo en su fondo no es otra cosa que una guerra civil de intereses, que luchan y se rechazan unos a otros.
Newton dijo, que la atracción es la ley fundamental en que estriba la permanencia y orden del Universo. De la tendencia —20→ o virtud oculta que inclina todos los seres a buscarse y unirse en un centro común, resulta la unidad admirable que se nota en ese gran sistema de astros y de planetas que pueblan la inmensidad de un espacio, cuyos límites sólo los conoce el Omnipotente. Esta, que es una hipótesis en la Física, es una ley necesaria para la conservación de los Estados políticos. La tendencia de todos los individuos al centro, esto es, la propensión a promover la felicidad pública, no sólo mantiene el orden, no de otro modo que la atracción mutua a cada planeta en su órbita, sino que forma aquel lazo indestructible, aquella indisoluble unidad que requiere toda máquina para que obre los efectos a que está destinada. La basa de esta tendencia es el trabajo útil de cada individuo; pero trabajo que debe ser útil en doble sentido: para sí, y para el Estado. De la combinación de estos movimientos procederá la riqueza pública: la riqueza es la basa del poder; —21→ en el poder se cimienta la seguridad de la patria; y bajo el escudo de esta seguridad descansa la paz, se multiplica la abundancia, prosperan los pueblos, y viven felices los hombres. Buscad, Señores, sobre la faz de la tierra una nación, cuyos campos, convertidos en vastas soledades, produzcan sólo malezas incultas pobladas de brutos y de fieras; cuyas ciudades ofrezcan sólo ruinas tristes, destrozos melancólicos, edificios destruidos cubiertos de hierbas y habitados de sabandijas; cuyas aldeas parezcan, antes silenciosas mansiones de anacoretas contemplativos, que congregaciones de hombres destinados al trabajo activo y fecundo; cuyos habitantes, pálidos y macilentos, lleven en la frente el sello de la congoja, y en su porte y acciones el abatimiento y la penuria; cuyos ríos caminen al mar sosegadamente, sin que la mano mortal ose aprovecharse de sus raudales; cuyas escasas producciones, estancadas, y aun cautivadas antes de nacer por pequeño número de —22→ monopolistas, ocasionen dentro de la nación la riqueza de pocos a costa de la miseria de muchos, y fuera de ella la opulencia de naciones extrañas a costa de su debilidad nacional. Si puede haber (vuelvo a decir) alguna región en la tierra, que os presente este espectáculo lamentable; afirmad entonces con seguridad, que el amor de la patria está desterrado de aquel mísero y desgraciado país; y afirmad también sin reparo, que la fuerza o la industria de otras naciones le subyugarán del todo, y le reducirán al estado de esclavo o de tributario. Donde reina el amor de la patria, brota la felicidad de entre las manos de los hombres. Los campos florecen; las poblaciones brillan; las generaciones se multiplican; no hay tierra sin cultivador; no hay familia sin patrimonio; no hay arte que se ignore, oficio que se descuide; los caminos (por decirlo así) hormiguean con el comercio; rebosan hacia los puertos las sobras del trabajo nacional; y trasladadas —23→ a los más remotos confines, refluyen a la patria en nueva y duplicada riqueza, que derramándose por las mismas manos que la engendraron, vuelve a ellas para dar continuo aumento a su fecundidad. Allí cada soldado será un héroe, porque peleará en defensa de una patria que es feliz y le hace feliz. Cada hombre de Estado será un Solón, porque fundará su gloria en el poder incontrastable de su país; poder que no tiene otro cimiento que la prosperidad pública. Cada magistrado será un Arístides, porque sabrá que en la rectitud, acierto y pureza de su administración ha de estribar el concierto del orden público. Cada ciudadano será un hijo fiel que se interesará en la felicidad de su madre, por conocer que cuanto más prospere esta, tanto más se acrecentará su patrimonio, y con tanta mayor seguridad gozará de él. Así unidos los conatos de todos para fortalecer el nudo político que los liga, no habrá guerra que los intimide, calamidad que —24→ los empobrezca, infortunio que los abata, rivalidad que los aniquile. La roca del Estado, apoyada en los cimientos robustos del amor a la patria, resistirá inmóvil el ímpetu de las tempestades más horrendas: y mientras perseveren los cimientos, contrastará la violencia de las olas; y en el día de la serenidad aparecerá grande y triunfante en medio del mar ya tranquilo. Jamás puede llegar a ser infeliz una nación donde se trabaje, y el trabajo viva favorecido; y el trabajo será siempre favorecido en cualquier parte donde el amor de la patria sea el móvil de la política, y forme el carácter civil de los ciudadanos.
Y no creáis, Señores, que este don excelente, basa primordial de la prosperidad de los Estados, no puede hallar cabida, ni producir efectos eficaces en ciertos géneros de Gobierno, donde el pueblo, destinado sólo a obedecer, no alcanza a desplegar otro vigor, que el que le comunica el impulso emanado de la soberanía. —25→ Gran número de sofistas que se han ocupado en inflamar la corrupción humana para acrecentar las turbulencias y delitos de los hombres, os dirán que sólo puede haber amor de la patria donde el pueblo es el artífice de sus leyes y de su política. Mas yo quisiera que estos ardientes patronos de la autoridad plebeya1 me señalasen donde ha existido jamás un pueblo verdaderamente legislador. Oigo pronunciar República, Democracia, Estado popular; las leyes establecidas por votos; la guerra y la paz decretadas en asambleas populares. Oigo estas locuciones; pero desmenuzadas en el yunque de la Historia ¡cuán diverso aparece su metal del que aparentan en el barniz sobrepuesto a su superficie! Dadme una ley en Atenas que no la dictase un demagogo, un orador turbulento, un genio hábil para engañar. Dadme un plebiscito en Roma, que no la arrancase un tribuno faccioso, un cónsul prepotente, o un prócer comprador de los votos. En las repúblicas —26→ tiene sólo el pueblo las apariencias del mando: pero la substancia y la realidad residen en el labio y destreza de los que se dedican determinadamente a la inteligencia de los negocios públicos; hombres tanto más dañosos, cuanto por obtener un mando precario trabajan, sordamente para obtenerle absoluto e independiente. Y así es, que no hay república sin facciones, por la prepotencia ambiciosa de los que manejan la cosa pública. Las facciones abortan la guerra civil; tras de ella viene infaliblemente la tiranía apoyada en el imperio militar, es decir, establecida y sustentada con el hierro y el fuego. El pueblo, Señores, siempre obedecerá en la realidad, y nunca mandará sino en la apariencia. Jamás se dará leyes a sí mismo; y obligado de la necesidad a vivir con leyes, recibirá obediente las que le dicten uno o más soberanos. Esta orden es irremediable en el estado de las cosas y pasiones humanas. Observad con reflexión imparcial las alteraciones continuas —27→ que fatigaron, y que al fin destruyeron las dos Repúblicas que más ruido han hecho en la tierra, Atenas y Roma; y la misma índole de los sucesos os manifestará, que el origen de sus males estaba en la incapacidad del pueblo para dirigir bien los intereses del Estado, y en la ambición de pocos próceres que abusando de aquella incapacidad, excitaban tempestades y turbulencias para que despedazado el gobierno en sus mismas agitaciones, cayesen los destrozos en su poder.
La ambición y la codicia allí despliegan más su violencia, donde hallan más proporción para alimentarse. Tal es el genio de las pasiones; y tal ha sido y será el hombre mientras exista. Una democracia es un campo de batalla, donde la ambición de pocos jefes se disputa a palmos la facultad de subyugar al pueblo a costa de la inquietud, y a veces de la sangre del mismo pueblo. ¿Y quién se persuadirá que un gobierno sujeto a los mayores atentados de la ambición y de la avaricia; un —28→ gobierno donde la parcialidad y el soborno establecen la ley; un gobierno donde las tiranías suceden a las sediciones, y alternan sin interrupción las sediciones y las tiranías, es más apto para engendrar el amor de la patria, que una administración tranquila donde entregado todo a sí el ciudadano, puede dedicarse, no a la ruina de su patria en turbulencias intestinas, sino a su engrandecimiento y poder en un trabajo, permanente y bien dirigido?
No os engañen, Señores, no os cieguen las fogosas declamaciones de aquellos espíritus turbulentos y de intención dañada, que encarnizándose en las llagas de vuestro cuerpo civil, ponderan sus dolencias con estudiada exageración, para enflaquecer en vosotros el sagrado amor de la patria, y desviar vuestros deseos del centro de vuestra unidad política. Estos negociantes de sofistería, aunque saben bien que no hay ni puede haber gobierno sin defectos; y que comparados —29→ entre sí los de todas las constituciones posibles, convence la razón, y ha confirmado la experiencia, que aquel género de gobierno es el más a propósito para prosperar, en donde el Estado existe menos sujeto a alteraciones y trastornos internos; sin embargo, traidores a la persuasión de sus conciencias, soplan el fuego de la discordia con el mismo fin que Catilina preparó las hachas para incendiar el Capitolio. Con estas máximas desabridas y melancólicas derraman el abatimiento en los ánimos; los cuales, teniendo por incurables los males, se postran del todo, y a la manera que el moribundo ya desahuciado, sobrellevan lánguidos y desfallecidos las horas de una vida que ya creen imposibilitada de remedio. El fruto de esta languidez es la miseria general, fundada principalmente en el interés personal, que en aquel momento se arraiga en los corazones de todos con tenacidad avara y profunda. Esta funesta opinión hace en el Estado —30→ las veces de un verdadero incendio. Creen los ciudadanos que arde el Estado por todas partes; y acudiendo cada cual sobresaltado y presuroso a salvar aquella porción que le pertenece, carga con lo que le viene a las manos, suyo o ajeno; lo pone en seguridad; y después lo guarda y economiza con avaricia escrupulosa, para que no le falte de qué vivir el resto de sus días. El tropel, la confusión ansiosa hacen que se desconozcan entonces los sentimientos de la humanidad, y cada uno aspira a arrebatar el primero, sin reparar el daño de los que atropella y estropea. El intento es asegurar la subsistencia de cualquier modo y a cualquier costa; y al modo que en los naufragios, la salud propia prevalece a la fatalidad ajena. Tal es la imagen de un Estado postrado en el último desaliento: de un Estado que amenaza ruina próxima e irremediable; de un Estado que ya no presenta otra felicidad a sus individuos, que el triste recurso de —31→ endurecer sus almas, cerrar sus manos, y no ocuparse sino en su provecho personalísimo. Pero considerad, Señores, que si este incendio es imaginario; si existe sólo en el miedo que ocasiona una opinión depravada; si no tiene otro origen que la malignidad de los mal contentos, y la tímida credulidad del vulgo, inclinado de suyo al terror, a la desconfianza, y a opinar mal de las cosas; entonces los males de la patria están principalmente en el abatimiento de sus miembros, y el remedio está en desengañarlos y alentarlos. Hay mucha diferencia entre los defectos intrínsecos de una Constitución política, y los vicios y dolencias accidentales que adquiere en el progreso de sus operaciones. A los primeros no alcanza la jurisdicción de la prudencia mortal, porque son efectos necesarios de la combinación misma que reciben las cosas; bien así como lo son las tempestades, los rayos, las inundaciones, las pestes, la muerte y la destrucción —32→ sucesiva en el orden que tienen los seres en el Universo. Los segundos, aunque son hijos de la ignorancia o de las pasiones de los hombres; ni siempre proceden de los primeros móviles de la máquina, ni deben jamás tenerse por tan desesperados, que induzcan a un abatimiento fúnebre, o a solicitar el remedio en la total destrucción. Y ved aquí, Señores, el grande error de nuestros tiempos: y en estas pocas palabras descifrado todo el misterio de iniquidad que pre dicaron en Europa los últimos heresiarcas de la política, padres funestos de la espantosa desolación que apenas creerán las generaciones futuras. Confundiendo los defectos necesarios con los accidentales; y exagerando el vicio de estos hasta el punto de proponerlos como desahuciados, inspiraron la desesperación en los pueblos, y los instigaron a que buscasen la cura en la muerte. Horrendo fruto de una sofistería audaz, que sólo ha sabido inspirar ruina, destrucción, destrozos, —33→ mortandades, rapiñas, sacrilegios, proscripciones, ferocidad cual jamás se ha visto en los anales de la locura humana; y al llegar sus desesperados alumnos a la práctica de lo que se debe hacer, divididos en parcialidades furiosas, se infaman, se injurian, se calumnian, se degüellan, y nada hacen, nada establecen, nada edifican que no sea derribado inmediatamente por la facción que predomina. ¿Es esto amor de la patria? Los que obran así ¿se parecen en algo a Licurgo, a Solón y a Bruto? ¿Se ha visto jamás que un preso ansioso de escaparse de su prisión, se corte las piernas para libertarse de los grillos?
Remedios más humanos, Señores, y remedios verdaderamente salutíferos, ofrece la prudencia política a los que, observando con serenidad lo que es el hombre, y la imposibilidad absoluta que hay para hacer que obre en todo según los dictámenes de la razón, tratan de remediar los abusos de los gobiernos, sin que —34→ se amasen con sangre racional los cimientos de lo que entienden se debe construir. Los que hoy mueren en esas batallas feroces, que esterilizan para muchos años los campos fértiles de la Flandes, ¿a cuál felicidad aspiran? Y los que se llaman restauradores de su nación, ¿qué hacen en beneficio de aquella florida e innumerable juventud que sucesivamente va pereciendo y agotando las fuentes de la generación en el conflicto horrendo de los combates? Mueren por su patria. Mas ¿no fuera mejor que esa patria los hiciera felices sin encaminarlos a la muerte? Las cosas (dirá) han llegado a tal punto, que ya se hace indispensable que perezcan inmaturas dos o tres generaciones, para que su posteridad viva próspera. ¡Oh barbarie! ¡oh estolidez aun indigna de salvajes sangrientos y embrutecidos! Doy que tu posteridad goce de un momento de esplendor, semejante al que gozaron los atenienses y los romanos en los pocos años de su mayor gloria. La experiencia —35→ acreditará a los venideros, como nos lo ha enseñado a los que hoy existimos, que la corrupción se introducirá muy desde luego en esa prosperidad pasajera que piensas trasladar a tus descendientes. Abusos sobre abusos gastarán otra vez la máquina; y cuando esta llegue a estar en igual grado de descomposición al que tenía antes, ¿qué fruto produjeron esos raudales de sangre con que se empapan los campos; esas desolaciones espantables que destruyen en un momento el trabajo de muchos siglos; ese encono, esa rabia, esa bárbara crueldad que derraman la aflicción y el llanto por todo el ámbito de la tierra? Cuando Atenas cayó en poder de Filipo de Macedonia, conducida a la esclavitud por los caprichos de su misma democracia, ¿de qué la sirvieron sus facciones; de qué toda la sangre derramada en la fatal y porfiada guerra del Peloponeso? Cuando Roma gimió debajo de Nerón, de Claudio y de Calígula, ¿qué fruto recogió de —36→ cinco siglos de parcialidades y de guerras para mantener a la plebe en el derecho de apedrear a sus magistrados? Amemos la patria, Señores; amémosla de veras. Trabajemos en nuestra propia felicidad con designio de que nuestro trabajo redunde en beneficio de la sociedad toda; y en este dulce y delicioso sentimiento hallaremos, lento sí, pero eficaz y suave remedio para reparar los daños que la miseria mortal introduce en todas las obras que salen de su mano débil y limitada. Lejos de nosotros el abatido desfallecimiento que pinta las cosas como desesperadas; y lejos de nosotros las máximas mortíferas de la charlatanería sanguinaria, que aspira a establecer su imperio sobre cadáveres y ruinas. El amor de la patria es fecundo por su naturaleza: en todas partes se insinúa, todo lo penetra, todo lo vivifica. Él ilustra, él dirige, él desengaña, él promueve, él estimula. Hoy da un paso; y el paso que da hoy es provechoso a los —37→ que hoy viven. Mañana adelanta otro paso; y ya la segunda generación gozará doble felicidad: y creciendo siempre en su progreso, al fin reparará los daños, caminando al remedio por un conducto saludable, no mortífero y emponzoñado. Amemos la patria de veras, y este amor nos hará felices, y hará más felices a nuestros nietos.
Por ventura ¿no es este el espíritu de nuestro gobierno desde que la monarquía, libre ya de las antiguas rivalidades que la trabajaron dos siglos continuos, pudo respirar y atender con desahogo a restablecer los daños que ocasionó en ella su misma grandeza? Cotejad los reinados de la dinastía de Borbón con los tres últimos de la dinastía Austriaca. En estos veréis una nación corpulenta y colosal, que impelida violentamente de la envidia o de los celos de otras naciones, se desploma al fin, se despedaza, y cada uno de los rivales acude ansioso a arrebatar alguno de sus fragmentos. En los —38→ monarcas de este siglo ya se ve una nación que renace de entre sus escombros; y cobrando fuerza y vigor sucesivamente, va caminando en silencio hacia su prosperidad. Todo se ha fomentado, todo se ha promovido; y si los embarazos que traen consigo las grandes ruinas no hubieran opuesto dificultades muy escabrosas a la beneficencia desinteresadísima de los monarcas, es muy posible que España se hallase hoy en el mismo estado en que la dejaron Fernando el Católico y el Cardenal Cisneros. Estos embarazos en gran parte están en los que obedecen, no en los que mandan. No es de este lugar ni de esta ocasión el manifestarlos: sólo diré, que si todos los súbditos de la monarquía amaran tanto el interés de su patria, como aman su interés personal, acaso se cultivarían hoy más campos, y detrás de su abundancia2 vendría la de los hombres, la de las Artes, y la del oro. No a la constitución de sus gobiernos, sino a las inspiraciones del amor —39→ patrio debieron Atenas y Roma su opulencia, su valor y su gloria. Atenas puso en el patíbulo a Sócrates, desterró a Arístides, persiguió a su libertador Temístocles; no produjo grande hombre, alma de extraordinaria virtud a quien no tratase con dureza bárbara e ingrata; y a pesar de eso, en medio de las delicias, del Asia, halagado, favorecido de la Corte de Persia, y expatriado y perseguido por la inconstante plebe de Atenas, trabajaba Temístocles en beneficio de aquella misma patria que le persiguió, más como un embajador, que como un desterrado. ¿Quién no oye con ternura y admiración aquella exclamación del justo Arístides, llevado al destierro por la prepotencia de un partido facineroso? «¡Ojalá (dice) abunden tanto las felicidades en mi patria, que no se vea en la necesidad de restituirme a su seno!» Gocemos ciudadanos de este temple, súbditos animados de este espíritu; y se verá que a pesar de los obstáculos más poderosos, —40→ triunfa al fin la virtud de la codicia y de la ambición. Se verá hervir por todas partes la confección de la prosperidad pública; y purificada y clara por último, dará al cuerpo del Estado la robustez que le es necesaria para mantener el bien y la comodidad de sus miembros. El amor de la patria pudo hacer grande y feliz a una nación que pagaba con el destierro, y a veces con la muerte a sus bienhechores. ¿Qué no podrá hacer en una nación, cuyo gobierno suave, tranquilo, equitativo, liberal, ofrece maravillosa disposición para que no sean inútiles los conatos del trabajo y de la virtud?
Pero confesémoslo, aunque con rubor: nuestras almas enfermizas, débiles y descontentadizas, con nada se satisfacen; y a manera de ancianos decrépitos, no saben sino quejarse, alabar los tiempos antiguos, reprobar todo lo que se hace en los suyos, y guardando avaramente su caudal, trabajar poco, y eso en —41→ alimentar su avaricia, aunque sea con usuras infames y monopolios inhumanos. No toleramos fácilmente una ligera incomodidad, un abuso momentáneo, un vicio derivado de calamidades muy remotas, una desgracia imprevista, una imprudencia a que vive sujeto un legislador tanto como cualquier otro de los mortales. Si pensara así Roma cuando tenía los galos en el Capitolio: si fueran tales los corazones de sus ciudadanos cuando Aníbal destrozó en Canas la flor de la juventud latina, y corrió el terror de la fatal jornada hasta las puertas de la ciudad, ¿hubieran fijado después sus águilas vencedoras sobre las ruinas de la patria de Aníbal, y llevádolas desde allí a todos los extremos del orbe? Y no hay que creer que el gobierno de Roma en aquellos tiempos favorecía mucho a los progresos de la prosperidad. Era un gobierno turbulento, agitado, inconstante, fluctuando continuamente entre la ambición de los patricios —42→ y el desenfreno de la plebe, ya victoriosa, ya vencida en los combates de la prepotencia a que aspiraba cada clase. Pero el amor de la patria prevalecía a los defectos de la constitución pública, y sólo con él pudo Roma consolidar su grandeza a pesar de los Silas, de los Marios, de los Catilinas, de los Crasos, y de los otros monstruos que engendraba naturalmente la depravada naturaleza del gobierno. No lo dudemos, Señores, los males y atrasos que padezcamos no estarán nunca en nuestros monarcas, sino en la mezquindad y decrepitud de nuestros corazones. Los monarcas aman sinceramente el bien público, y le promueven según lo permite el estado de las cosas. Un monarca todo lo posee, menos la gloria; y como los deseos son inseparables de la naturaleza del hombre; siendo la gloria el único bien que pueden codiciar los deseos de los monarcas; se ve manifiestamente que lo codician, y que aspiran a su logro por —43→ el camino del celo y de la beneficencia. Estas prendas, que son esencialmente características de la soberanía monárquica, y (puede decirse así) perennes en los tronos; ¿cuánto no fructificarían, si (permítaseme esta expresión) las almas rateras de muchos súbditos no ahogasen o no pervirtiesen la admirable fecundidad que aquellas envuelven en sí? Asidos tenazmente a nuestra utilidad personal; solícitos únicamente de granjear lo que redunde en provecho de nuestra codicia, miramos con alto desdén la utilidad pública, persuadidos de que este cuidado toca exclusivamente a la soberanía, como si fuese posible forzar un arenal a que produzca mieses, aunque su cultivo corra a cuenta del labrador más sabio y celoso. Nuestras almas están decrépitas, no lo dudemos. Muchos de los abusos que dan materia a nuestros disgustos, tienen las raíces en nuestra propia avaricia, en nuestra propia ambición, en la pertinacia de nuestras pasiones —44→ rebeldes y duras a todo lo que es ceder de nuestra conveniencia, y a veces de nuestro lujo y de nuestros vicios. Cada clase, cada hombre defiende protervamente sus prerrogativas cuando el trono, ocupado en cercenar sus exorbitancias, trabaja para equilibrarlas, y para ponerlas en el justo y útil temperamento. ¿Cómo se corregirán los abusos, si aquellas mismas gentes en quienes duran arraigados, luchan en su defensa como por su propia salud? «Tu patria es feliz (le dijo un extranjero a Teopompo) porque en ella saben mandar los reyes. No por eso (respondió el austero espartano), sino porque en ella saben los ciudadanos obedecer.» Las leyes más sabias serán infructíferas donde el interés personal de los súbditos estudie cavilaciones inicuas para desobedecerlas o burlarlas. Al contrario: donde el amor de la patria sea el móvil principal de las acciones civiles, sólo se estudiarán medios para enrobustecer la prosperidad del —45→ Estado, y entonces el celo universal logrará triunfar hasta de las malas leyes. ¡Oh lujo! ¡Oh detestable lujo! tú has esclavizado a la vileza de tus placeres ánimos inmortales, nacidos para emular con virtud robusta los atributos de la Divinidad. ¡Qué males no ha traído al mundo tu torpe instigación! Quien te ama a ti, aborrece por ti al resto de los humanos. Tú eres la verdadera parca de los imperios. A tu espalda corren las revoluciones, y aquellas grandes mudanzas que cambian la faz de las soberanías. Contigo nace el apego a las delicias disolutas, a los vicios pomposos, a los deleites brutales, al ocio muelle y afeminado. Tu aliento pestífero entorpece y debilita cuanto toca. Tú haces que el hombre, para saciar sus apetitos escandalosos, refiera a sí solo los seres de la Naturaleza; y el que idolatra sus vicios, ¿qué vicio no ejercerá para satisfacerlos? Cuando tú apareces, huye la virtud de sus pechos; y atados a tu —46→ yugo en tropa lánguida y enflaquecida, quieren que el Estado los sirva a ellos, no ellos al Estado. Entonces disuelta su trabazón, y despedazada su unidad, cae de su propio peso, o al embate de las naciones que espían los momentos favorables para consumar su ruina,
¿Y nosotros, Señores, amamos verdaderamente la Patria? Cuando los esfuerzos de tres cetros consecutivos se han ocupado en reparar las pérdidas que nos ocasionaron dos siglos de guerras no interrumpidas, el Maquiavelismo de Richelieu, un reinado pródigo, y una minoredad facciosa, ¿podremos presentar a la posteridad una larga lista de ciudadanos, que hayan renunciado gratuitamente a su lujo y su vanidad en obsequio de las intenciones del trono? Díganlo estas juntas benéficas, estas congregaciones virtuosas en cuyo establecimiento divisó la patria los días prósperos y alegres de su total restauración. Pasó como sombra fútil el primer hervor de —47→ sus operaciones. Los Señores, convidados a ellas para beneficiar una pequeñísima porción del caudal que tributa a su pompa, y acaso a sus vicios, el sudor de los pobres; el clero, llamado a ellas para desplegar allí todo el fervor de la caridad cristiana; los negociantes, excitados a alistarse en ellas para conferir y ampliar allí los medios de enriquecerse más enriqueciendo a la patria; los labradores opulentos, convocados a ellas para acrecentar allí la fecundidad a los campos, y disminuir la miseria de sus infelices jornaleros; los artistas atraídos a ellas para multiplicar allí los conductos de la industria, aprovechando en beneficio suyo y de la nación los fértiles tesoros de la Naturaleza en ambos hemisferios; los hombres de Letras, excitados a asistir en ellas para presidir allí al arduo y santo ministerio de la educación en las partes moral, civil y económica; todos estos hombres que deben vestir principalmente el carácter de ciudadanos, por ser aquellos —48→ que verdaderamente gozan de las comodidades que proporciona la sociedad civil, ¿dónde están? ¿quién los aleja de este recinto, consagrado al venerable ejercicio de la caridad y de las virtudes sociales? Ya sólo veo tiernos grupos de criaturitas inocentes, que vienen a decirnos con muda, pero con eficaz elocuencia: Aquí nos tenéis; todo lo seremos si se nos da la mano, y se nos educa. Yo sólo veo un concurso escaso, atraído de una curiosidad pasajera; y cuyo espectáculo durará menos en su imaginación y en su labio, que el de una fiesta sanguinaria, o de una farsa obscena o ridícula. Yo sólo veo lánguidos conatos de un corto número de hombres estimables, que han mantenido su puesto, y se han obstinado en estimular con premios la virtud y el trabajo. ¿Dónde está aquí la pompa con que en Olimpia se coronaba a Fidias, a Zeuxis, a Heródoto, a Menandro? ¿Dónde está la aclamación del inmenso concurso? ¿dónde las coronas, dónde —49→ las estatuas? ¿Qué magnificencia es esta, qué concurso, qué premios para convertir los hombres en héroes, los pobres en acomodados, los viciosos en virtuosos, los ignorantes en sabios, y la Naturaleza toda en utilidad y ornamento de nuestra gente? Los progresos irán a la par de los premios y de los aplausos. Poco espíritu produce poco aliento. También para la virtud es necesaria la vehemencia de las pasiones. La hidrópica ambición de un solo hombre, monarca de una nación sobria y bien disciplinada, pudo salir de un rincón de Grecia para domar la Persia, la Scitia, la India, el Oriente todo, y dejar a sus capitanes al repartimiento de muchos imperios. ¿Qué no podrá hacer una pasión sedienta de virtudes, obrando con igual impulso en todos los ciudadanos de una nación, a quien para ser feliz no falta sino que huyan de su suelo él ocio y la desconfianza? ¿De una nación, cuyo clima naturalmente cría virtudes robustas —50→ en sus racionales, vigor y gallardía en sus brutos, fertilidad en sus campos, riqueza en sus montes, proporciones admirables en su situación para trasladar a regiones menos felices las sobras de su natural opulencia?
Oigo las objeciones del abatimiento. El gobierno (dice) hace en las naciones las veces del Creador. A la voz de sus leyes se desenvuelve el caos de la Naturaleza confusa: la luz se aparta de las tinieblas, la tierra produce, el agua fertiliza, los montes no nutren inútilmente el oro y los mármoles en sus entrañas; sale el hombre de la ruda selvatiquez, y ama la virtud y el trabajo. Así es sin duda. Pero, Señores, sólo a la Divinidad le es dado crear algo de la nada, y sólo de su omnipotencia pueden esperarse obras sin defectos. Volved la vista a los pasos de nuestra monarquía desde que la fundó Pelayo en la áspera montaña de Covadonga; y hallaréis diez siglos de las guerras las más porfiadas, las —51→ más permanentes y peligrosas que han fatigado jamás a pueblo alguno. Peleamos ocho siglos por nuestra libertad, y más de dos por conservar los dominios vastos que unieron a esta metrópoli la fortuna de sus armas y los enlaces de su trono. En todo este largo tiempo la necesidad aplicó todo el honor al ejercicio de la milicia. De los soldados nacieron los caballeros y los hidalgos; y acostumbradas aquellas manos vencedoras a la lanza y la espada y el broquel, desdeñaron el arado, el telar y el martillo. La misma fatalidad que nos envolvió en las guerras, crió en nosotros el espíritu caballeresco, y nos enemistó con las artes, con los oficios y aun con las ciencias. Los manantiales de la riqueza variaron en Europa con las intrépidas navegaciones de Gama y de Colón. Antes podía ser poderosa una nación militar; hoy no puede ser poderosa sino una nación mercantil. Desplomose el gran coloso de nuestra monarquía, y de ella —52→ nos quedaron sólo el espíritu caballeresco, y algunos abusos que en tiempo de nuestra grande opulencia apenas se sentían, y hoy se dejan sentir porque desapareció la opulencia. ¿Se ha cambiado aun el antiguo espíritu de la nación? ¿Se han ajustado nuestras ideas al diverso estado de las cosas? Las leyes han variado; pero las costumbres y opiniones antiguas resisten su observancia, y frecuentemente se salen con arrancar su revocación a fuerza de importunaciones, y quizá de marañas bien urdidas. Queremos comercio, y despreciamos al comerciante; queremos agricultura, y deprimimos al labrador; alabamos grandemente los paños de Inglaterra, y nos desdeñamos de hablar con el que fabrica paños; un químico para nosotros es todavía un hombre estrafalario; y sin embargo nos quejamos de que en nuestras estofas no campean tan bellos matices y coloridos como en las extranjeras. Creedlo, Señores: las opiniones públicas y generales —53→ hacen felices o infelices a las naciones; y los gobiernos criados entre ellas, ni siempre alcanzan a conocer la extensión de sus consecuencias, ni aunque las alcancen pueden desarraigarlas de un golpe. Amor de la patria y educación recta: ved aquí los dos polos de la prosperidad pública. La educación recta enderezará las ideas hacia el rumbo que debe seguir el amor patrio. Aquella dirá: «las fuentes del poder no son hoy las mismas que en los siglos antiguos. Estas fuentes son la labranza, las artes, el comercio; y los soldados no son ya los que hacen las conquistas, sino los arados, los telares y las herramientas.» Entonces el amor de la patria pondrá los arados, los telares y las herramientas en las manos del mayor número; y el resto de los ciudadanos, cuya clase y dignidad los imposibilite a estas ocupaciones, las alentará a lo menos honrándolas y facilitando sus progresos. Este hervor podrá más que los defectos de —54→ la constitución; y la hará próspera a pesar de ellos; y la hará por último suave y silenciosamente ajustar sus movimientos al impulso de toda la masa.
El establecimiento de estas sociedades ¿no indica por sí la feliz constitución de un gobierno paternal, que pone en manos de sus hijos parte de su caudal, para que ellos por sí le beneficien y concurran igualmente a la opulencia y lustre de la familia? A ellas ha fiado la educación civil y económica en toda su extensión. Las ha dado imperio (digámoslo así) sobre los entendimientos de los ciudadanos, para que les den la configuración oportuna a los intereses presentes. Este depósito sagrado e importantísimo es el mayor de que puede desprenderse un gobierno para ponerlo en manos de los súbditos. La educación es el taller de los hombres; y así son los pueblos, según sus maestros y sus doctrinas. A las sociedades está confiada la formación de los hombres de España; aquella ocupación —55→ dignísima que en Persia y Esparta era la principal de los más altos magistrados. ¡Pero la gravedad española no debe humillarse al fútil ministerio de ser maestra de niños!
Por otra parte nuestras ideas magníficas nos llevan inconsideradamente a empresas vastas, y quiero decirlo así, a empezar el edificio por la cúpula y los capiteles. Fallan las empresas porque van en el aire: nos disgustamos; y en vez de aprender con el error, abandonamos la obra, bostezamos y cruzamos los brazos. Meditad, Señores, si por ventura han nacido de aquí la decadencia de muchas sociedades y los pocos progresos de otras. Queremos fomentar las fábricas de seda antes que las de lana; estas antes que la labranza y pastoría; todas ellas antes que la perfección de las herramientas; y sobre todo queremos que haya sedas, lanas, agricultura y herramientas antes de enseñar a los ciudadanos sus obligaciones, y a los artistas sus economías. No es este por —56→ cierto el orden de la Naturaleza: ni jamás se arribará a perfeccionar lo superfluo, si primero no se perfecciona lo necesario. Antes que el hombre sea rico, es menester que deje de ser pobre. Las Artes se inventaron para socorrer las necesidades de la vida; y este es el primer paso de sus progresos. Primero es que abunde en nosotros lo necesario; y después abundará lo superfluo para nosotros y para los de afuera. Estas máximas fomentadas por una recta educación; animadas por el fuego del amor de la patria; fecundadas con los auxilios de unas juntas benéficas, doctas para educar, eficaces para animar, prudentes para dirigir, liberales para socorrer, llenarán sin duda el mismo ministerio que adoró la gentilidad en los primeros padres y autores de la cultura humana. Porque ciertamente, atendido el estado de las cosas, no hay menos mérito en sacar a una nación de la dependencia política de otras naciones, que le hubo —57→ domesticar hombres embrutecidos, y reducirlos al pacífico cultivo de la razón en congregación ordenada. Las sociedades pueden hoy hacer las veces de Cadmo, de Orfeo, de Ceres, de Saturno, de Osiris, porque tienen en su mano la potestad de formar los hombres, y la proporción para hacerlos felices. Hay obstáculos que vencer; los hay, ¿quién los niega? y tenazmente asidos al suelo español con raíces profundas y envejecidas. Pero esta reflexión es buena para la abatida lógica del interés personal. Hay obstáculos que vencer; también hay gloria, también hay virtud, también hay grandeza de ánimo. Y el ciudadano que no sienta en sí el estímulo sacrosanto de la beneficencia, huya a los montes, y ajuste sus obras a la brutal independencia de las fieras.
¡Oh Sevilla! ¡Oh grande! ¡Oh siempre ilustre y memorable Sevilla! Si en mi flaca voz hay poder bastante para excitar en tus ciudadanos los sentimientos grandes —58→ y generosos a que ya los inclina naturalmente la feliz constitución de tu clima, este es el recinto destinado a la práctica de las virtudes civiles: aquí está el taller de la beneficencia; aquí la oficina de las acciones verdaderamente grandes. Aquí los llama la patria para la gran empresa de restaurar su opulencia y esplendor, cimentándola en la prosperidad de cuantos te habitan. Ciudad cristiana, aquí tienes el conducto más trascendental, más extenso para ejercer la caridad y hacerla útil. Patria de héroes, aquí está el templo de la gloria más pura y sublime: el hombre haciendo bien al hombre. El santo, el inmortal, el prudentísimo Fernando arrancó hoy esta gran metrópoli de la esclavitud sarracena: arrancadla vosotros desde hoy de la esclavitud del ocio, de la pobreza y de los vicios; y la época de vuestra restauración no será menos memorable que la de aquel heroico y bienaventurado monarca.