Juicios literarios y artísticos
Pedro Antonio de Alarcón
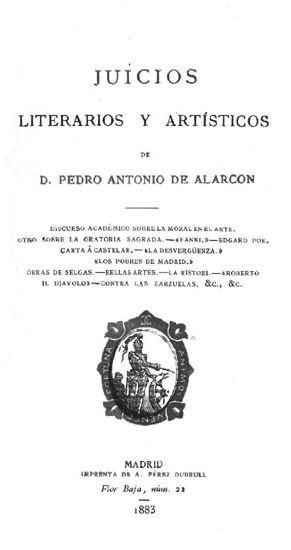
AL EXCMO. SR.
D. DANIEL DE MORAZA,
como recuerdo de treinta años
de amistad,
compañerismo periodístico, aventuras
por
mar y por tierra, y otras muchas
cosas inolvidables,
dedica este
libro
su buen camarada, que mucho le quiere,
PEDRO.
Setiembre de 1883
Señores1:
De los inolvidables discursos que, a modo de monumentos perennes, señalan vuestro sucesivo ingreso en la Real Academia Española, y cuya primorosa hechura he vuelto yo a admirar estos días, buscando en ella lecciones y ejemplos para mi tarea de hoy, resulta que todos vosotros, con venir acompañados de títulos y merecimientos que a mí me faltan, y ser por todo extremo dignos de una investidura que tanto habíais de honrar, entrasteis llenos de confusión, timidez y reverencia en este Senado literario, templo de las leyes del buen decir, donde los Próceres del Arte custodian y acrecientan el rico tesoro del habla de Castilla. Fácilmente, pues, adivinaréis los afectos, muy más vivos y apremiantes, cuanto son más naturales y debidos, que agitan mi corazón en este solemne acto, y algunos de los cuales, dicho sea en desagravio de la justicia, sirven de castigo a la avilantez con que, abusando de vuestra indulgencia, pretendí la no merecida honra de apellidarme vuestro compañero, cuando en realidad yo había de venir aquí (¿para qué negarlo?) a continuar siendo vuestro discípulo.
Mucho más diría en esto; pero acuden a mi memoria los pulidos términos y galanas frases con que todos vosotros, en tribulación análoga, que no idéntica, a la mía, expresasteis iguales conceptos, y doleríame que, por desventajas de inteligencia y de estilo, apareciese hoy menos elocuente y afectuosa la obligación de mi agradecimiento que ayer la noble humildad de vuestra modestia. Séame lícito, en cambio, definir con ingenuidad, y en el llano y corriente lenguaje propio de mi afición a la novela de costumbres, la índole y naturaleza de las encontradas emociones que siente el amante de las Bellas Letras cuando pasa del estado de escritor por fuero propio a la categoría oficial de individuo de esta ilustre Corporación, o explicará a lo menos las inquietudes que experimenta con tal motivo quien, como yo, durante una larga y alegre estudiantina literaria, sólo ha campado por su respeto.
Perdonadme, en gracia de la exactitud, el atrevimiento del símil que voy a emplear; pero la verdad es que, cuando considero el cúmulo de cuidados y atenciones que he echado sobre mí al atravesar esos umbrales (mis remordimientos por lo pasado, mis temores por lo futuro, el dolor por la libertad perdida, las reglas a que tendré que sujetar mi conducta, y los respetos que habré de guardar y hacer guardar en lo sucesivo), ocúrreseme que esto de entrar en la Academia se parece mucho al acto de casarse. Experimento, sí, señores, en este día la grave conmoción y saludable miedo del que deja las inmunidades de mozo por los deberes de casado, con ánimo y resolución de cumplirlos. Solicítase como una merced lo mismo el cargo de marido que el de académico agradécense como una dicha y una honra; ufánase uno de verse tenido en tanto por la señora de sus pensamientos; da las gracias, personalmente, a todos los individuos de su nueva familia; parécenle pocos todos los regalos (o sea malos todos los discursos) que excogita para agasajar a la novia; no puede, en fin, estar más alegre y reconocido.... Pero llega el día del Sacramento, llega el día de jurar ante Dios el anhelado cargo, llega el día de hoy, en una palabra, y el académico electo, como el feliz contrayente, conoce que algo crítico, supremo y trascendental va a acontecer en su vida; que a sus ojos desaparece un horizonte y se abre otro, cual si estuviera atravesando la cumbre divisoria de dos comarcas, y que aquella solemne y decisiva hora, más bien es hora de abstracción y melancolía, de austeridad y sacrificio, que de profanas, amorosas complacencias. De entonces en adelante, bien puede decir adiós el nuevo académico (dejemos por ahora al novio) a las libertades en materia de gusto, a las rebeldías contra los preceptos, a la independencia de sus juicios, a la impunidad de sus errores... Pero ¿qué digo adiós? ¡Lo perseguirá el recuerdo de sus piraterías literarias, y entrará en deseos de quemar cuantos escritos llevan su nombre, versos y prosa, comedias y novelas, y sobre todo los folletines de supuesta crítica, al modo que el recién casado arroja al fuego cartas, flores, efigies, perfumadas trenzas y demás testimonios non sanctos de sus campañas de soltero!
Con lo que acabo de decir quedan liquidados y saldados algunos créditos de mi conciencia, generosamente olvidados por vosotros, y réstame ahora añadir que me punza tanto más en la ocasión presente el recuerdo de mis pecados literarios, cuanto que vengo a ocupar la vacante de un modelo de virtudes académicas (las tuvo de todo orden), escritor pulcro y moral desde los primeros años de su vida, pensador siempre arreglado, poeta envidiable, humanista perfecto; utilísima abeja, digámoslo así, en las arduas tareas de esta casa, donde se afanó constantemente por el bien y el aumento de las Letras españolas. Tal fue D. Fermín de la Puente Apecechea. De tan valiosas cualidades, que perpetuarán el renombre de aquel varón insigne, sólo una traigo yo probada, y ésa no con la nota de sobresaliente. La alegaré, sin embargo, como título a vuestra benevolencia, porque acredita, cuando menos, de parte mía, un buen deseo de cumplir la más importante y sagrada obligación aneja a los oficios de poeta y escritor público que me arrogué y desempeño hace ya veinticinco años. Y con esto he llegado al tema del presente discurso.
Refiérome, señores, a la intención moralizadora que siempre ha guiado los cortos vuelos de mi pluma, y que de igual manera deben, a mi juicio, llevar por delante, próxima o remotamente, en todas sus creaciones, cuantos desde el teatro, desde el libro, desde el lienzo, o por medio de la triunfal estatua, aleccionan y dirigen, hasta cuando no lo pretenden, a la sociedad de que forman arte. En lo que a mí toca (y será ya lo último que os diga con relación a mi insignificante personalidad literaria), vuelvo a declarar que, constantemente, en todo linaje de escritos, sin excepción ninguna, me he propuesto lo que he considerado (no sé si con error o sin él) útil a mi patria y a mis conciudadanos, cuando trataba de cosas políticas, útil a la familia y a la sociedad, si ensayaba la novela, consolador del espíritu humano, cuando pulsaba mi laúd granadino; es decir, que siempre he tenido por norte el Bien, tal y como yo lo he discernido en cada circunstancia, y que, al azotar el vicio o al ensalzar la virtud, al cantar el amor o celebrar la hermosura, tanto como a elaborar ingeniosos primores retóricos, he propendido a que la belleza de la forma sirviese de gala y realce a la bondad o a la verdad de los pensamientos.
No ostentara yo como un timbre tan pobre ejecutoria, donde no hay quien no la posea en unión de otros blasones de más precio, ni viniera hoy a defender en este acto público, como tesis litigiosa y materia opinable, lo que durante miles de años ha sido máxima inconcusa, si no hubiésemos llegado a tiempos en que es tal la fiebre de las pasiones y tan horrible la consiguiente perturbación de las ideas, que ya corre válida por el mundo, en son de axioma estético y principio didáctico, la peregrina especie, nacida en la delirante Alemania, adulterada por el materialismo francés y acogida con fruición por el insepulto paganismo italiano, de que el Arte, incluyendo en esta denominación las Bellas Letras, es independiente de la Moral; de que, proscrito el Bien de los dominios de Apolo, la Belleza debe servir de único término ideal o exclusivo objeto de atribución a poetas y artistas, y de que Bien y Belleza son, por tanto, conceptos separables. ¡Es decir; que, según los flamantes críticos, cabe que al espíritu humano le parezca bello lo ocioso, bello lo nulo, bello lo indiferente, y hasta bello lo malo, lo injusto, lo inicuo y lo aborrecible!... Ni ¿qué sabemos? ¡Acaso, para explicar ese dualismo de juicios y esa contradicción de fallos en un solo tribunal, supongan que el alma del hombre está, como si dijéramos, dividida en negociados, ajenos e independientes entre sí, de modo y forma que con un pedazo del espíritu se pueda amar lo que se desprecia o se abomina con el otro; desconociendo así los ilusos que nuestra alma, inmaterial e indivisible, es como misterioso sagrario, donde, al calor de las ideas innatas y a la divina luz de la conciencia, se asocian, funden y armonizan (no sin continuas victorias de la imaginación sobre los cinco sentidos) los varios afectos y confusas nociones que nos ofrece el mundo exterior; con lo que, tras felices desengaños del mortal orgullo, despiértase en nuestro ser aquel ansia infinita de verdad, bondad y belleza eternas y absolutas que ha producido todas las grandes obras humanas, y que es, a un tiempo mismo, vivaz estímulo de la mente, insaciable sed de justicia en el corazón y perpetua melancolía del descontentadizo sentimiento predestinado a goces inmortales! No se me oculta que ese cisma literario, cuyo grito de guerra es «el Arte por el Arte» (frase puramente retórica, y de origen polémico, sin valor alguno científico, y cuya verdadera fórmula sería «el Arte por la Belleza»), surgió en son de protesta y refutación contra los que, exagerando las legítimas aspiraciones de un excelente deseo, sostenían que el Arte no debía ser más que un a expresión religiosa, tan inmediata y directa como el culto, o contra los que sólo veían en él un medio mecánico de enseñanza, a la manera de los juguetes que sirven para que los niños aprendan Historia; doctrinas ambas inadmisibles en absoluto, por cuanto anulaban nobles y maravillosos registros del complicado entendimiento humano, ora condenando el Arte a degenerar en un simbolismo caprichoso, especie de escritura jeroglífica, y a formar parte del ritual de cada creencia, ora reduciéndolo a la condición de instrumento útil, cuyo mérito habría por ende de graduarse, no en el orden estético, sino con arreglo a su eficacia y resultados... Pero la verdad es que, por mucho error que hubiese en confundir los tres grandes términos de la actividad humana, subordinando incondicionalmente a las leyes de la Bondad o de la Verdad el concepto de la Belleza, mayor lo hay, y más trascendental y peligroso, en éstos que proclaman el divorcio e incomunicación de las facultades de nuestro espíritu, la negación de la unidad absoluta de nuestro ser, la división de nuestra conciencia, la ambigüedad de nuestro albedrío, el fraccionamiento de nuestra mente; especie de cantonalismo cerebral, en que el Arte, la Moral y la Ciencia descuartizan y se distribuyen el sagrado imperio del alma.
Contra semejantes absurdos álzanse juntamente la Filosofía y los hechos; y estas serán las dos partes en que yo divida mis alegaciones, bien que compendiándolas todo lo posible, a fin de no cansaros demasiado.
La Filosofía nos enseña que, si en el orden metafísico figuran como distintas las tres ideas capitales Bondad, Verdad y Belleza, es porque así se presentan a nuestra limitada razón, la cual no puede reducirlas a un solo concepto. No puede, no; lo reconozco de buen grado. A ser posible esa reducción, el mundo psicológico se regiría por otras leyes, y la justicia se fundaría en otras bases muy diferentes de las de hoy. Baste decir, en lo respectivo a mi propósito (y como leve indicio de mayores monstruosidades), que por resultas de la aleación de la Bondad con la Belleza, los preceptos estéticos tendrían sanción penal y la fealdad se castigaría como delito; cosa tan extraña y repugnante a los dictados de nuestra conciencia, que la rechazaron hasta los mismos griegos del siglo de Pericles; los cuales, en medio de su fanática adoración a la forma, se limitaron a penar la caricatura voluntaria. Pero la distinción no arguye contradicción, y, si bien consideramos como distintas esas tres ideas supremas, las contemplamos en una armónica unidad absoluta, donde no cabe antagonismo: afírmanse, por tanto, mutuamente, lejos de contradecirse, y se reflejan unas en otras como nobles hermanas de sorprendente parecido, explicándose así que en todo espíritu sano causen igual complacencia la justicia que la hermosura; la gratitud o el heroísmo que el descubrimiento de las verdades trabajosamente inquiridas; la santa Caridad que los sublimes espectáculos de la Naturaleza, y que todos estos afectos se resuelvan siempre en una sola emoción de misteriosa dulzura; en aquel llanto del alma que nos arrancan las cosassublimes y que es la mejor ofrenda del entusiasmo!
Según tales principios, cuando creemos notar contradicción entre lo bueno y lo bello, debe de ser a lo sumo mera apariencia engañadora, forjada por oculto sofisma; que también los hay en el campo de la Estética, y no menos perniciosos que los de la lógica. Sofisma estético es, por ejemplo, confundir dos o más de los órdenes en que la Belleza se particulariza, e inferir correlativamente de semejante confusión pugna y conflicto entre la Belleza y la Bondad. Citaré un caso muy notorio de este paralogismo: Víctor Hugo quiso unir la bellezamoral a la deformidad física en la figura de Quasimodo. Nada censurable había en ello; porque, siendo de distinto orden las bellezas física y moral, cabe separarlas..., y separadas ¡ay! aparecen en la realidad con harta frecuencia, bien que no por fortuna mía en las bellas cuanto bondadosas damas que me escuchan... Pero el sofisma nace cuando, en nombre de la belleza moral, Quasimodo solicita, no un afecto moral también, que era el correspondiente a su mérito, no admiración, no gratitud, no amistad del espíritu, sino el amor de Esmeralda, el feudo de su hermosura, aquel cariño (digámoslo de una vez), libre y tiránico como el gusto, en que, por disposición divina, tanto puede una bella cara y a cuyos mortales ojos son inseparables alma y cuerpo. Víctor Hugo se guarda muy bien de advertirnos, al llegar a este punto de su obra, que la belleza moral de Quasimodo, o sea su virtud, se había trocado en una fealdad mayor que la de su físico desde que el jorobado dio alas a aquella pasión leonina; pero estoy seguro de que el gran poeta repararía inmediatamente en su propio contrasentido, y de que, si pasó adelante, fue... por desprecio a la penetración de sus lectores.
Otro sofisma estético, mucho más grave sin duda alguna, es sobreponer a una monstruosidad moral una belleza verdadera de diferente origen, y hacerlo con tal artificio que no sea fácil descubrir la incongruencia. Vaya un ejemplo: Supongamos que el Partenón se destinara a guarida de facinerosos (lo cual ocurría efectivamente hace pocos años), e imaginemos que algún crítico exclamase (cosa también verosímil): «¡Qué ladronera tan bella!»¿Habría exactitud en este juicio? No. El Partenón no sería la ladronera: lo serían las piedras de que se compone, o más bien el espacio por las piedras comprendido. El Partenón seguiría siendo una obra realmente bella, inspirada por los más nobles sentimientos humanos (la religión y el patriotismo), mientras que la tal ladronera, es decir, los ladrones allí alojados, seguirían siendo feos, aborrecibles, infames, aun bajo las puras columnatas de un templo tan gran dioso. Ahora bien: todas las obras artísticas inmorales, todas las maravillas literarias de argumento vil y frase obscena, son otros tantos templos convertidos en albergue de malhechores. Así anda la ruin lascivia entre los cincelados versos del Ars amandi, o así habitan la impiedad y el cinismo en los severos moldes de los hexámetros de Lucrecio.
Pero admitamos por un instante que la Belleza no tiene el valor metafísico, o sea el íntimo enlace con la Bondad y con la Verdad, que nosotros le hemos otorgado...¿Qué pudiera ser entonces? ¿Sería, como pretenden algunos, el término exterior incógnito a que adapta su actividad lo que ha solido llamarse sentido estético o sexto sentido?
¡Ni tan siquiera se concibe tal conjetura! Para ello se requeriría que ese presunto paladar del alma mostrase su acción universalmente uniforme, reconociendo y saboreando la Belleza donde y como quiera que se le presentase; y sabido es que en nuestro globo no sucede nada de esto! Antes ocurre todo lo contrario, como lo demuestra, no ya la variedad, sino la incompatibilidad de fenómenos que ofrece la raza humana en materia de gustos, cual si el Supremo Hacedor hubiese querido evitar, entre otras complicaciones, el que todos los hombres se enamorasen de una misma mujer, o el que las pobres feas lo fuesen por unanimidad de votos. ¿Quién, pues, ni en virtud de qué término superior, podría dar la pauta de la Belleza, redactar su código, imponer sus preceptos? Nadie absolutamente. ¡Cada sexto sentido defendería su derecho individual (que decimos ahora), y habría que admitir tantas Bellezas como gustos, declarando que todas eran igualmente legítimas y respetables!... Pero ¿qué digo? ¡Ni aun el gusto propio sería regla constante para cada persona, pues las delectaciones y las preferencias varían con la educación, con la edad, con la costumbre y hasta con el cambio de condición y de circunstancias exteriores! ¿No hemos mudado todos de aficiones artísticas y literarias en el trascurso de nuestra vida? ¿No hemos cambiado de autores favoritos? ¿Quién no se ha convertido de romántico en clásico, o de clásico en ecléctico? ¿Quién no prefirió en su loca juventud las novelas de Balzac a las de Manzoni, o los estrépitos de Verdi a los suspiros de Stradella? ¿Quién no ha acabado por inmolar todas las beldades de Ticiano delante del Jacob del Spagnoleto? ¿Quién no ha variado de opinión, desinteresadamente, acerca de si los ojos negros son más o menos hermosos que los azules, sobre si la hija de Eva debe ser menuda como la Venus de Médicis, o recia como la Venus de Milo, y hasta respecto de la edad y sazón en que la mujer reúne mayores encantos?
Hay más, en contra de la teoría del sentido estético; y es que, no tan sólo no existen bellezas naturales ni artísticas que imperen simultáneamente en todos los ánimos, o toda la vida en un mismo ánimo (salvo honrosas excepciones), sino que, admitido ese criterio experimental, habría que dividir el mundo de la estética en zonas de varios colores, como los mapas políticos y geológicos, estableciendo un ideal de belleza para los chinos, otro para los etíopes, otro para los blancos, y así sucesivamente. Por otra parte: la proclamación de ese oculto sentido como independiente juez de la Belleza, reduciría el Arte a una lisonja del gusto, o sea a la habilidad de complacer al que comprase cada obra, y la mejor creación, en definitiva, sería aquella que hubiese agradado al mayor número; de donde el Arte y la Moda se conceptuarían como sinónimos, el ingenio se mediría por circunstancias externas, y el buen gusto bajaría a la condición de humor; que tanto vale la preferencia accidental y variable, libre de reglas y de respetos. Habría, pues, dictaduras oligárquicas de maestros, críticos y coleccionistas, y los consiguientes motines del Vulgo necio (que decía Lope), y tremendas victorias de esta inmortal especie, más numerosa en todo tiempo que la de los doctos: con lo que, suprimidas las Academias, y en virtud de un plebiscito desentidos estéticos, serían laureados en justicia los Churrigueras, Comellas y Rengifos, viéramos salir expulsados del Museo de Pinturas los cuadros que no fuesen bellos... según el sufragio universal, y las personas bien nacidas tendrían que emigrar a un desierto, llevándose sus penates artísticos y literarios, para seguir rindiéndoles vasallaje y culto.
Basta de semejantes delirios. Convengamos en que la Belleza, desligada de la Metafísica, se desvanece como un sueño, y que el Arte baja en seguida al nivel de un oficio sin trascendencia, cuyo único mérito podría ser la imitación servil de la realidad, no como medio, sino como objeto definitivo; de la propia manera que antes hubimos de convenir en que esa misma Belleza, desligada de la Bondad, es un contrasentido que rechaza la lógica y repugna la conciencia, por cuanto implica la divisibilidad del alma humana. Ahora, en confirmación de todo lo apuntado, y según también he prometido, voy a aducir razones extrínsecas o de hecho, por las cuales demostraré que nunca, en ninguna edad ni en ningún pueblo, bajo los auspicios de ninguna Religión ni en las tinieblas del más feroz ateísmo, han caminado separadas la Bondad y la Belleza, o sea la Moral y el Arte, sino que, por el contrario, entre las condiciones históricas que han hecho florecer las Artes y las Letras en determinados períodos, ha sido la principal el predominio de alguno de los más nobles y elevados sentimientos morales, como la Religión, el patriotismo, el amor del prójimo, la sed de justicia o la ambición de gloria. Y demostrado quedará también que, cuando estos sublimes afectos se entibian o apagan en la sociedad al soplo del escepticismo o de la indiferencia, el Arte padece una especie de eclipse, por tal extremo, que si, aun entonces, llega a producir algunas obras, son más artificiales que artísticas; frutos académicos, hijos del estudio; recuerdos de inspiraciones ajenas, que no pertenecen en realidad al tiempo en que se fabrican, sino a las edades fecundas que les proporcionaron los modelos.
Pero al llegar a este punto, y habiendo hablado tanto de la Belleza, justo es que digamos algo de la Moral, antes de que se me pregunte (pues hoy se preguntan ya tales cosas) qué entiendo yo por Moral, o a qué Moralme refiero al presentarla como inseparable amiga del Arte.
Empiezo por declarar (a cuenta de concesiones que habré de hacer muy luego) que, para mí, la Moral verdadera es la predicada por Jesucristo, la redentora del alma, la de la humildad, la de la paciencia, la de la caridad, la del perdón de las injurias, la que dijo: alteri ne feceris quod tibi fieri non vis; pues yo creo y confieso que esa Moral es la escrita ab initio por Dios en el corazón humano y oscurecida después por la concupiscencia, que hoy llamaríamos materialismo; la propia palabra de Dios hecha hombre; la que nos levanta y sublima sobre el resto de los seres creados; la que vence y anula nuestros instintos brutales; la que despierta y ejercita todas las fuerzas de nuestro espíritu imperecedero. Sin embargo; como en esta controversia no se trata de la Moral en su sentido estricto, o sea de ninguna regla de costumbres que guarde relación con determinados dogmas religiosos, considero fuera del caso ponerme a romper lanzas por mi fe y a preconizar sus timbres y excelencias. No teman, pues, los enemigos de Jesús, o los meros campeones del Arte por el Arte, que yo vaya a confundir la bondad metafísica con la ortodoxia católica y a fulminar excomuniones estéticas sobre la gentilidad y la herejía, pidiendo que sean arrojados del Parnaso Homero y Virgilio, porque no fueron cristianos, o Shakespeare y Goëthe, porque no fueron papistas... Ventílase aquí materia más abstracta y filosófica: trátase de la Moral en su sentido lato: inquiérese, desde un punto de vista anterior, ya que no superior, a las leyes positivas, a los códigos casuísticos y a las Religiones que les sirvieron de base, si en la India, si en Egipto, si en Grecia, si en la Roma gentil, si en los pueblos agarenos, si, finalmente, en las Naciones heréticas y cismáticas, lo mismo que en las católicas puras, los grandes poetas y artistas se propusieron o no siempre en sus inmortales obras, al par que traducir a formas determinadas su concepto de la Belleza, algún otro fin ulterior, alguna idea que les pareciese útil y saludable, alguna predicación alguna enseñanza, algún consuelo, alguna apoteosis. Es decir; que, en, este examen para conceder a un autor el dictado de moral, deberá bastarnos que haya tenido intención y propósito de serlo; de la propia suerte que llamamos religioso al que sinceramente profesa una religión falsa, sin pararnos a considerar los errores que patrocina y difunde por desconocimiento de la fe que tenemos por verdadera.
Sentadas estas premisas, ¿quién será osado a negar que todas las grandes obras literarias y artísticas del humano ingenio han sido y son morales en su esencia, encomiásticas de lo bueno y de lo justo, docentes de presuntas verdades, auxiliares en fin de las Religiones, de las Ciencias o de la Filosofía? Creo que nadie en este recinto; pero bueno será que echemos una rápida ojeada sobre el campo de las Bellas Artes y de las Buenas Letras, donde hallaremos, no digo probadas, sino vivas y fehacientes, mis incontrovertibles afirmaciones.
Prescindir pudiera del Orientalismo en sus varios aspectos (indio, egipcio, asirio, hebreo y mahometano), y muy poco diré de él, pues hasta la misma escuela que combato reconocerá sin duda alguna el alto sentido moral, y aun más que moral, religioso, de las obras artísticas y literarias de esos pueblos, de esas razas, de esas civilizaciones. En sus templos y en sus poemas, en sus cuentos como en sus palacios, predomina siempre la idea teocrática: el hombre se anonada ante Dios, sea contemplándolo, sea sometiéndosele: la Religión lo absorbe todo. De aquí la propensión de sus artistas y poetas al misterio y al símbolo, los arranques líricos de los semitas iconoclastas, judíos y árabes, las imágenes gigantescas de los Indios, las metáforas esculturales de los Egipcios y las fórmulas abstrusas de los Caldeos. Cada ingente montaña esculpida en forma de sagrado elefante, cada pirámide o cada esfinge plantada en los confines de los Desiertos, cada mezquita o cada alcázar mahometano revestido de versículos religiosos o de afiligranadas combinaciones geométricas de mística alegoría, con exclusión de la forma humana y de toda otra imagen de criatura o cosa perecedera, es un libro santo que habla de la Eternidad y de Dios: es una cristalización de la infinita poesía que respiran los piadosos versos de los Vedas, del Antiguo Testamento y del Corán!... Pero ¿a qué dirigir tan lejos la vista? Nuestro Palacio de la Alhambra, mansión destinada al solaz y lucimiento de una dinastía de Príncipes, podría pasar por un templo erigido en honra y gloria de Alá... «¡Alá es grande!» dicen mil y mil veces los bordados muros... «¡Alá es grande!»parece que susurra el agua al caer sonorosa de pila en pila, besando al paso tan sagrada leyenda... «¡Alá es grande»repiten los solitarios ecos de aquellas estancias, nunca perdidas definitivamente para los ensueños de los Moros.
Consecuencia necesaria de esa índole invariable de las Artes asiáticas y egipcias, es la falta de equilibrio que resulta entre la idea y la forma de sus conceptos; desproporción lógica también, por cuanto nace de la gran distancia y diferencia que la religiosidad de los Orientales establece entre la naturaleza humana y la divina; entre el hombre y su Creador...
No sucede así en Grecia. En Grecia, la idea divina se humaniza, o, por mejor decir, se humana: los dioses y los hombres sólo difieren en grado: ya no los separa ningún abismo metafísico: el hombre confina con el héroe; el héroe es un semidiós; el semidiós nació de un dios: los Dioses son unos antepasados remotos de los Griegos. El infinito insondable de la Divinidad oriental ha quedado oculto tras las pavorosas tinieblas del Hado, que cobijan por igual a dioses y hombres, y en las cuales únicamente se atreverá a penetrar alguna vez, bien que lleno de sublime horror, el más augusto vate de la antigüedad pagana, el padre de los Trágicos, el inmortal Esquilo.
Homero representa la aurora de esta civilización, que ya ilumina las cumbres; pero que no desciende todavía a los valles. Trasportado en alas de su genio a la edad que media entre los hombres y los dioses, canta los Héroes, mezclando la tradición con la fábula y la Religión con la Historia. Sin embargo, la idea de Patria está ya en germen enLa Iliada y en La Odisea, aunque reducida a la raza con sus númenes familiares; y, para complacer y aleccionar tan noble sentimiento, el cantor de Tirios y Troyanos presenta ilustres modelos de grandeza, de energía y de abnegación, pertenecientes a un mundo aristocrático divino, del cual se excluye él con respetuosa humildad, dejando hablar a la Musa. Nada, pues, más revelador, más docente, más edificante en aquellos días, que estas descomunales epopeyas, don de el valor guerrero, la fuerza y la hermosura son como atributos ingénitos del bien moral, y donde la misericordia, con la faz bañada en lágrimas, es uno de los aspectos del heroísmo.
Algunos siglos después aparece Tirteo, y luego Píndaro, decoro ambos de la humana especie (sobre todo Tirteo, que tan amable y apetecible supo hacer la muerte por la patria), y uno y otro, con sus odas e himnos nacionales, aplican los sentimientos homéricos a la política y a la guerra. Ellos, y los trágicos Sófocles y Eurípides (menos grandiosos e inspirados, pero más filosóficos y terrestres que el viejo Esquilo), trajeron, reflexivamente ya y a sabiendas, las ideas morales al campo de la poesía, como elementos inseparables de la Belleza, y cantaron o representaron en sus obras la Religión, la Patria, la Familia. Es decir, que aquellos grandes maestros de la Forma, los patriarcas del clasicismo, lejos de rendir al Arte la idolátrica adoración que suponen los modernos paganos, lo consideraban como una especie de culto rendido a ideas y conceptos del orden moral. Si alguien lo duda, recuerde las tragedias de los tres colosos mencionados, o las comedias del acerbo Aristófanes, terror del corrompido Demos ateniense, y verá en todas ellas exaltada la virtud, befado el vicio, odioso el pecado, solvente al pecador (ya en los días de su vida, ya en su descendencia), y, dominando sobre todos los esplendores mundanales, el poder eterno del Destino.
Pero ya me parece estar oyendo el argumento Aquiles de los partidarios de el Arte por el Arte. «¿Y las Venus griegas? (exclamarán enfáticamente): ¿no son bellas también? ¿no son artísticas? ¿no lo proclama así todo el orbe? ¿no están expuestas hoy mismo a la admiración pública en los Museos más insignes de la Cristiandad, principiando por el del Vaticano? Y ¿qué méritomoral podrá atribuirse a tales portentos de belleza? ¿qué sentido filosófico? ¿qué tendencia civilizadora? ¿qué fin plausible, o tan siquiera honesto y decente?» «¡Ninguno!» concluirán los fanáticos de la forma, tratando de hacernos creer que las Venus labradas por el cincel griego son la apoteosis de la perfección puramente física, la Belleza divorciada de la Bondad, el impudor en triunfo, la desnudez divinizando el pecado, una reproducción constante de la célebre defensa de Frine, la derrota, en fin, de la Moral ante el poder de la Hermosura!...
Séame lícito replicar con algún detenimiento a esta objeción, tan formidable en apariencia.
Ya lo dije hace poco: para los Griegos, la perfección humana llegaba siempre a confundirse con la realidad divina: lo terreno y lo olímpico (o sea lo temporal y lo eterno, que diríamos hoy) sumábanse en su imaginación como cantidades homogéneas, y de aquí el carácter esencial de sus armónicas Artes, basadas en un perpetuo equilibrio entre la inteligencia y la fuerza, entre el espíritu y la materia, entre la idea y la forma. La Belleza era allí, por tanto, distintivo de Santidad, y Venus, arquetipo de la hermosura femenina, y, como tal, madre del Amor, figuraba en aquella religión politeísta entre las Deidades Mayores, no ciertamente en cuanto beldad individual presentada a la concupiscencia de los sentidos, sino en cuanto beldad simbólica y místico dechado de providenciales gracias; como numen propicio a las eternas leyes que son fuente de la vida; como la Flora, como la Pomona, como la Amaltea del linaje humano.
Así lo ha comprendido la austera civilización emanada del Evangelio, y por eso ha considerado castas, espirituales y hasta religiosas, dado el criterio de la gentilidad, esas desnudeces de ideales abstractos que luego reprodujo el pincel cristiano para representar a nuestra madre Eva. Pero, no lo dudéis: tan pronto como tales figuras trocaran su impersonalidad divina por una personalidad terrena; tan pronto como de conceptos genéricos bajasen a ser meros retratos de su respectivo original, sin ninguna especie de significación sagrada, la inverecundia del modelo se reflejaría en la obra de arte, la inmoralidad de la mujer trascendería a la estatua, sublevaríase la conciencia pública contra semejante escándalo, y, por acabada que fuese la efigie y célebre su autor, habría que esconderla en uno de esos calabozos de infamia que se llaman Museos secretos, como se aprisiona a mujeres hermosísimas o a hombres de reconocida ciencia cuando se ponen en abierta pugna con los fundamentos sociales. ¿Ni qué mayor demostración de mi aserto que este otro hecho elocuentísimo? Cuanto más completa es la desnudez griega, más noble y pura se ofrece a nuestra veneración. Cualquier accesorio atenuante, relacionado con necesidades o escrúpulos terrestres, rebajaría la dignidad y ofendería el decoro de la belleza olímpica. La Venus de Médicis está reputada como la más púdica, inmaterial y candorosa creación del Arte helénico, por lo mismo que su desnudez es absoluta: ¡nadie ve en ella a la mujer todo el mundo ve a la diosa! No justifican pues, las estatuas gentílicas en los Museos cristianos la inicua absolución de Frine; no representan el triunfo de la hermosura sobre la moral; no arguyen nada en favor de el Arte por el Arte. Al contrario: prueban que el idealismo puede llegar en el hombre hasta el punto de convertir en devoción mística el amor terreno; simbolizan la unión hipostática de la Bondad y la Belleza; y, en fin, señores: traen a la memoria, ya que de Frine hablamos, que, si un tribunal indigno prevaricó cínicamente y la absolvió al verla desnuda, el Senado, en compensación, no admitió el insolente ofrecimiento de la misma cortesana de reedificar a su costa la ciudad de Tebas.
Nada más diré acerca de los griegos, considerados dentro de su patria... Cuando la Fe se entibió en aquella sociedad, el Arte perdió su savia divina, y dejó de ser ministerio santo, para convertirse en parodia de sí propio y simulacro de la ausente inspiración del alma... Huyamos también nosotros de este pueblo moribundo, y trasladémonos a Roma.
Los romanos tenían dioses de igual naturaleza que los griegos; pero dioses sin historia y más separados ya del hombre. En cambio, habían colocado casi a la altura de la santidad de aquellos númenes la santidad de la patria, la santidad de la familia, la santidad del hogar, la veneración de los antepasados, la religión de la justicia y del derecho, y, como consecuencia, la igualdad entre pares, la dignidad respectiva en cada orden y el respeto jerárquico entre todos. Este conjunto de devociones religiosas, morales y políticas, que da a conocer en los romanos un carácter más práctico y menos contemplativo que el de los griegos, requería una finalidad más declarada en el Arte, como, en efecto, la muestran los monumentos útiles o remuneratorios, las ceremonias y oraciones fúnebres, y aun la literatura histórica y didáctica, que casi puede decirse precede en Roma a la poesía. Por otro lado: si la ciencia pura extinguió muy luego en el Lacio la fe religiosa, como ya la había extinguido en Grecia, no pudo secar las fuentes de donde esa fe dimana y de donde proceden al mismo tiempo los dictados de la Moral; prueba clarísima de que el hombre es algo más que el instrumento dialéctico de que la Ciencia se vale. Aconteció, por consiguiente, que, mientras la plebe romana llenaba el vacío de la fe con las supersticiones más extravagantes, la Filosofía, incurriendo a su modo en idéntica contradicción, buscó en las disputas de los decaídos griegos doctrinas y fórmulas convencionales con que llenar el vacío de la Ciencia.
Dos eran entonces las escuelas morales predominantes allende el Adriático: la estoica y la epicúrea.
Predicaban los Estoicos una virtud austera y desdeñosa, sin origen ni esperanza, un amor incondicional al bien, sin dilucidar su naturaleza; una moral, en suma, inflexible y huérfana como el Acaso, grande en su desolación por su desinterés; pero sin entrañas ni consuelo para los débiles. El español Séneca fue en Roma la más egregia personificación de esta filosofía, no sólo en las esferas del saber, sino en el cultivadísimo campo de las Letras, y su noble entendimiento llegó a deducir de aquellos ásperos principios máximas tan saludables y puras, que hasta los Padres de la Iglesia cristiana las invocan y recomiendan en sus santos libros, no faltando quien asegure que el mismo San Pablo solía decir en alabanza del sabio cordobés: ¡Senecam nostrum!
Los Epicúreos consideraban la vida como una carga, y querían hacerla más llevadera aceptando lo que tiene de grato y suavizando con la sobriedad el contraste entre penas y placeres. Doctrina tan flexible degeneró en un sensualismo refinado, y muchas veces grosero, cuyos cantores más célebres, y también más dignos de lástima, fueron Lucrecio y Ovidio El suicidio de Lucrecio reveló al cabo la consecuencia lógica de tales premisas, así como la sinceridad de sus opiniones. ¡No se calificará, pues, su famosa y malhadado poema (De rerum natura), de mero alarde retórico o de lucubración indiferente a la Ética! A mayor abundamiento: en el fondo de esta obra impía se oye siempre un grito impremeditado de la conciencia que vuelve por la Moral, y hasta cuando, partiendo del error, el mísero vate la ofende y contradice, muéstrase animado de un afán de enseñanza y de reforma que nada tiene que ver con el Arte por el Arte.
En cuanto a Ovidio, los hechos hablan todavía con mayor elocuencia. Ovidio rebajó el epicureísmo hasta el fango de las brutalidades cínicas, salva la elegancia exterior de su persona y de sus cantos, y con todo ello (¡triste es decirlo!) fue el poeta más popular de la pervertida Roma. Irreverente, corruptor y sentimental, trató como materia de entretenimiento, la leyenda religiosa y prostituyó vilmente la poesía. Pero, ya lo indicamos en sazón oportuna: semejantes obras pertenecen al orden de los pecados: la delectación que producen a los viciosos es ilícita: como ilícita, tienen que saborearla clandestinamente; y nadie se atreverá a pretender que lo que no puede ser público, sea considerado como artístico! Lo contrario equivaldría a pedir, no ya un Arte indiferente al Bien, no ya un Arte sin virtud, sino un Arte criminal por derecho propio... ¡Oh, no! El Arte, para merecer tan noble dictado, necesita el aplauso colectivo, la sanción de la humanidad, la gloria pública, luz del cielo! Dicho sea en honor de la antigua Roma, las obras obscenas de Ovidio fueron juzgadas, no solamente como pecados, sino como delitos, y la ley social, la vindicta pública, la ira del César, desterró para siempre del mundo civilizado al licencioso cantor, sin consideración alguna a la pretendida independencia del Arte y de la Moral. Entonces el infeliz expatriado renegó también de principio tan innoble; rindió homenaje a la virtud en sus desgarradoras elegías de Los Tristes y De Ponto, y, alegando tales méritos, aunque sin recoger el fruto en vida, pidió a la sociedad misericordia. ¡Otorguémosela!
Horacio, por más que también fuese epicúreo, consideró la Belleza como los estoicos la Virtud, y, tan elevado concepto tuvo del Arte, que, sólo a impulsos de él y como caso de buen gusto, fue constantemente moral y muchas veces moralista en sus inmortales versos. Creo que a Horacio puede denominarseel Catón de la forma y el Epicuro de la honradez. «Corregir deleitando» era su divisa, y en otro lugar exclama: «Omne tullit, punctum qui miscuit utile dulci.» Por eso ocupa un puesto separado y propio en las Letras latinas y fue el poeta menos popular y más aristocrático de su tiempo. «Satis est equitem mihi plaudere!» dice él mismo con arrogante desenfado. Nada añadiré acerca del clásico por antonomasia: hable por mí su Arte Poética, de todos conocida, donde a cada paso se establece como norma lo mismo que yo trato de demostrar con ejemplos.
Virgilio representa otro aspecto histórico de aquella época (que, como veis, no estoy examinando cronológicamente, sino en su gradación filosófica). La dislocación política, inseparable siempre de la dislocación moral, había hecho pedazos el mundo helénico, o helenizado y desorganizado la República romana. Con todo, a falta de otros elementos, el pueblo latino conservaba fuerzas sociales, anónimas y subterráneas sin duda, pero bastantes para sostener una tiranía digna de su grandeza. El mundo entero pesaba sobre Roma, y Augusto, sintiendo la necesidad de afirmar las bases del naciente Imperio, produjo una súbita reacción religiosa, artificial entre los patricios y los artistas, pero real y efectiva entre la plebe. Un poeta provinciano, a cuya casa habían llegado los horrores de las guerras civiles y no los placeres de las últimas orgías republicanas, una especie de Trajano de la Poesía, fue el cantor natural de aquella Restauración. Virgilio ensalzó la Paz, el Trabajo y la Patria, presentando esta patria sobre el fondo de oro de la Religión. La Paz, sí, la dulce paz de los campos es la musa de Las Bucólicas: es el Trabajo el próvido numen de Las Geórgicas; y la Patria y la Religión son las nobles inspiradoras de La Eneida. Canta el poeta mantuano, no al colérico Aquiles, sino al piadoso Eneas, personaje religioso que peregrina con sus Dioses buscando un abrigo donde restaurar la perdida patria; y he aquí por qué este héroe, extraño al mundo gentil, da a los versos de aquel poema un sabor tan grato a la Cristiandad como en su esfera respectiva lo fue el carácter de Trajano.
Dibujada así la figura de Virgilio a la luz de su propia gloria, demostrado queda también que su testimonio habla en favor de mi digna causa. Sigo, pues, adelante con renovado aliento, corno quien ve próxima la feliz terminación de su viaje; que ya clarea, tras la noche del muerto paganismo, la aurora de la Religión Cristiana, y pronto sus vivos resplandores alumbrarán el gran triunfo del alma sobre el cuerpo y de la Moral sobre la idolatría.
La decadencia del mundo clásico era irremediable. Ni la tentativa de Augusto ni otras que se siguieron bastaron a vigorizar la antigua fe, escarnecida y desautorizada en la Ciencia, en el Arte y en las costumbres. La interesada hipocresía y la grave razón de Estado, que mantenían como galvanizado a Júpiter en los solitarios templos, cuando ya había fallecido en las conciencias, no engaña han realmente a nadie, ni tan siquiera a la sencilla plebe, y pronto viose que todos los espíritus sinceros comenzaban a abrazar la Religión del porvenir, el Cristianismo. Poderoso auxiliar de esta crisis suprema había sido Luciano de Samosata, griego injerto en latino, cuya impía y sarcástica voz tanto daño hizo a los teólogos y filósofos gentiles, acusándolos de hipócritas y falsarios y predicando la virtud por la virtud, tal como aquel pagano la entendía; pero ni de él, ni del heroico y sublime Juvenal, que también había fustigado valerosamente con sus inmortales versos a la corrompida Roma, ni de Marcial, Plauto y Terencio y otros censores de las públicas costumbres necesito hacer detenida mención; pues a nadie se oculta que la sátira, en todos sus aspectos, lo mismo en la comedia que en el libro, lo mismo en el pasquín anónimo que en la canción popular, es y no puede menos de ser moralizadora antes que artística, como que tiene por musa el bien y por objeto de sus iras el vicio.
¡Respiremos, señores! Hemos llegado a los tiempos cristianos: es decir, hemos llegado a nuestros días, con lo que mi tarea puede darse por casi terminada. De aquí en adelante todos depondrán claramente en mi favor, y mi único trabajo será elegir entre el sinnúmero de testigos... En efecto: ¿quién negará que toda la civilización hija de la Cruz ha sido en esencia el reinado del espíritu sobre la forma? ¿Qué pudiera yo añadir en este punto a lo que sabe el más ignorante, a lo que palpita en su corazón, a lo que brilla en el santuario de su alma? Y si de tal modo ha pensado y sentido la universalidad de los cristianos, ¿qué no habrán expresado en sus obras los poetas y los artistas?
Diez lentos siglos, los diez siglos de la Edad Media, pasan ante nuestra imaginación como un solo éxtasis de los pueblos redimidos por Jesús... «¡Hierro y tinieblas por doquier!...» Es cierto: hierro y tinieblas cubrían la haz de la transfigurada Europa... Pero en las entrañas de aquellas tinieblas residía lo infinito. ¡Y qué relámpagos tan deslumbradores salen de aquel caos!... Prescindo de la predicación de la Ley de Gracia: prescindo (aunque, por la forma artística de sus escritos, pudieran servir, si no han servido, de modelo a la poesía moderna) de las sublimes obras de los Santos Padres: prescindo también de los poemas y de los Códigos que se escribían en el nombre de Dios Omnipotente, al par que se realizaban aquellos otros poemas en acción llamados las Cruzadas, la Guerra hispano árabe de los siete siglos y el Descubrimiento de América, gloriosísimos empeños todos, que formaron de consuno las lenguas con que hoy se infiere agravio a dicha Edad y los pueblos y Estados que ya reniegan de sus fundadores... Sólo hablaré de dos obras magistrales, esencialmente literaria la una, y esencialmente artística la otra: sólo hablaré de un poeta y de un pintor que resumen el espíritu romántico y religioso de la Edad Media, y que parecen el alma de aquellas catedrales góticas donde la piedra se espiritualiza hasta desvanecerse en la idealidad del concepto puro: sólo hablaré de Dante y de Beato Angélico... ¡Nadie había expresado hasta entonces con la lira o con el pincel sentimientos tan místicos, tan elevados, tan inmateriales como los de esos dos ascetas de la forma! ¡Nadie los ha expresado después, como no sean algunos genios contemplativos de nuestra patria! Pues bien, señores: no la adoración del Arte, sino la sed de justicia y el amor del Cielo inspiraron aquellas inefables visiones de La Divina Comedia y del cuadro de La Anunciación, seráficos ensueños del alma, milagros de la fe, revelaciones de lo infinito, que bastan a caracterizar la Artes y las Letras de las diez centurias que mediaron entre la caída del Imperio de Occidente y los días del Renacimiento.
¡El Renacimiento! Sabía de antemano que esta fecha crítica de la civilización de Europa, en que precisamente se inició la anarquía filosófica y artística que nos ha traído a la orfandad, al materialismo y a la miseria, era otra de las posiciones estratégicas en que podían aguardarme los partidarios de la libertad de pecar de las Musas; pero ya observaríais más atrás que me apercibí a tiempo contra semejante emboscada. Me limitaré, pues, a decir, apoyándome en axiomas anteriormente establecidos, que aquel decantado Renacimiento, independiente en Letras y Artes de los ideales contemporáneos, no tuvo vida propia. Con todo su esplendor y magnificencia externa, que yo no le disputo, fue en sustancia una falsificación de sentimientos ajenos, un anacronismo voluntario, una primavera artificial. Sus flores habían abierto, no al influjo del sol de entonces, sino de las estufas de las Academias. El artista buscaba la forma en su inspiración excavando en las ruinas de los edificios paganos. No se discurría; se calcaba. Dejó de haber modelos vivos: la Antigüedad lo daba todo hecho. Debajo de la túnica de María se vislumbraba el cadáver de Niobe. La Muerte servía de maniquí. Pues, aun así y todo (¡oh desencanto para los materialistas del Arte!), no hay obra alguna de aquellos tiempos que no abogue en favor de mi tesis. Todas, hasta las más convencionales y académicas, encierran un fin moral, ora cristiano, ora gentil. En el primer caso, sus autores habían procedido como artistas: en el segundo, como eruditos. Pero ello es que ni uno solo de aquellos galvanizadores de ninfas y de dioses, que desnudaron impíamente, por ejemplo, a Moisés y a David, para que rivalizaran con los Apolos y con los Hércules, o dibujaron los héroes de las Cruzadas sobre el patrón de los de la Iliada y de la Eneida, ninguno, digo, dejó de pedir inspiración a la fe propia o a la extraña para que su engendro no careciese de naturaleza moral. Apelo a todas las obras de Vinci, de Rafael y de Miguel Ángel, titanes de aquella revolución, y al Tasso y al Ariosto, que la representan en la Literatura.
¿Y después? ¿qué ha sido de las Letras? ¿qué ha sido de las Artes? ¿Han renegado en algún pueblo del ideal generoso que las produjo, para convertirse en idólatras de sí mismas? Veámoslo rapidísimamente. De España no tengo que hablar. Aquí, por la misericordia de Dios, no ha habido nunca el menor asomo de idolatría para las obras humanas. Esta es la tierra de los enamorados, pero no idólatras, de la hermosura; de los paladines del honor; de los mártires de la patria; de los soldados de Jesús; de los siervos de María. Aquí no se ha concebido jamás eso de el Arte por el Arte, sino el Arte por la devoción, el arte por el amor, el arte por los cuidados del alma. Esta es la tierra de los llamados soñadores, de los ascetas, de los héroes, de los hidalgos, de los Quijotes de la Historia; es decir, la tierra de la fe incondicional, de los afectos absolutos, de los sacrificios sin límites, de los ideales sobrehumanos, donde plugo al Cielo que naciesen, no sólo andantes caballeros, sino también esos Hércules de la caridad que se llaman San Juan de Dios o D. Miguel de Mañara. Aquí la poesía lírica tiene por maestros a Berceo, Alfonso X, Juan de Mena, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz y Fray Luís de León, cantores de la muerte y de la inmortalidad, que no concibieron más bien que el que es Bien Sumo. Ésta es la tierra clásica del amor desinteresado y de la dificultosa teología para los casos de honra; la tierra de los caballeros y devotos de Calderón, de las nobles mujeres de Lope de Vega y de los desfacedores de agravios del inmortal Cervantes. Aquí todos han escrito creyendo, enseñando, criticando, moralizando, poniendo en lucha el deber y la pasión, la Moral y el deseo, el bien y el mal, para adjudicar el premio a la virtud y someter los apetitos al imperio de la conciencia. Nuestras envidiadas pinturas llevan los nombres de Murillo, Ribera, Zurbarán, Alonso Cano, Juanes, Morales, Claudio Coello..., para quienes el caballete no fue más que un altar en que quemaron la mirra y el incienso de su inspiración... El mismo Velázquez, el pintor realista (como se dice ahora), es todo filosofía, todo moralidad, todo devoción, cuando rompe los estrechos límites del retrato o del encargo. Y, en punto a escultores, puede decirse que, si por acaso los tuvimos, sólo labraron la piedra o tallaron la madera para representar a Cristo y a sus Mártires. ¡Nunca fue su empeño hacer un ídolo del cuerpo humano! Antes pusieron todo su afán en espiritualizar la materia. Hable, si no, el inmortal Alonso Berruguete, cuyas obras nos envidia la Italia de los Ghiberti y Donatello.
Pero me abruma y me sofoca la multitud de pruebas que acuden a mi imaginación en apoyo de lo evidente, de lo inconcuso. Acabaré, pues, por lo tocante a España, citando de nuevo la obra más admirable del ingenio nacional y también del ingenio humano.¿Qué es el Don Quijote? ¿Qué significa para la Moral esa creación maravillosa, tan venerada en toda la tierra? ¿Es meramente, como algunos dicen, una sátira contra los Libros de Caballerías, que Cervantes consideraba dañosos a las buenas costumbres, y acaso, acaso, una caricatura del espíritu aventurero de los políticos españoles, personificados en Alonso Quijada? ¡Pues ya tenemos aquí el fin útil de la grande obra! ¿Es, por el contrario, y como yo creo, una sátira contra el egoísmo, contra la injusticia, contra la ingratitud, contra la grosería del vulgo alto y bajo, y contra el escarnio que hace y mala cuenta que suele dar de aquellos generosos paladines que se aventuran a luchar y sufrir por el prójimo? ¡Ah, señores! En tal caso, ¡qué desagravio de la Moral! ¡qué alegoría tan bella y tan consoladora! ¡cómo se ufana el bueno de padecer persecuciones por la justicia! ¡cómo bendice el poeta los molinos de viento de sus ilusiones! ¡cómo se reconcilia el mártir con la Dulcinea de su esperanza! ¡qué grotesco y odioso ha resultado el materialismo! ¡qué grande y benemérito aquel noble demente! ¡cuán excelsa y amable su poesía! ¡qué vil la prosa de Sancho Panza! Tal es a mi juicio el sentido, profundamente espiritual, y por lo tanto moral, de las Letras y las Artes españolas; y tal, aunque con diversos caracteres, contemplo la naturaleza íntima de todos los grandes poetas y artistas europeos en el decurso de la Edad Moderna. Miremos, si no, de pasada las dos o tres figuras que, como soberanas cumbres, descuellan sobre las demás; y terminemos, que ya es hora.
A la parte de Inglaterra, vemos asomar la noble frente de Shakespeare, coronada de inmarcesibles lauros. Nadie le niega ya a ese gigante el título de «el más grande dramaturgo del universo.» ¿Y qué fue en puridad? ¿Un artista de la forma? ¿una especie de mecánico, o escenógrafo, que disponía arbitrariamente lo que hoy suele llamarseCuadros vivos, sacrificando la verdad al simple efecto y buscando a todo trance los alaridos de terror del público? ¿Fue, en suma, un servidor de el Arte por el Arte? ¡Ah, no! Su gloria tiene más sólido cimiento. Sus dramas son el espejo de la vida y la autopsia de la conciencia. Al oír hablar o al ver moverse a Hamlet, a Macbeth, a Otelo, a Glocester, al Rey Lear, el espectador cree que se asoma a los abismos del alma, y que ve allí la cuna de las pasiones, las escondidas fuentes del bien y del mal, el antro donde se engendra el crimen, la ignorada gruta donde van juntándose las lágrimas, la fuerte roca donde se cristaliza el diamante de la virtud, la hirviente lava que ha de hacer temblar la tierra... Cada afecto o cada pasión, cada heroicidad o cada culpa, lleva al lado su ángel o su demonio, su recompensa o su castigo. El Remordimiento es siempre la tremenda furia que desencadena el autor contra los malos. Dios misericordioso está siempre en el fondo del drama, consolando a los buenos con la paz de la conciencia. Por eso las obras de Shakespeare son tan dulces y tan edificantes en medio de todos sus horrores. Su última lontananza es el cielo. Allí triunfa Desdémona, la inocente víctima del Moro; allí está Antonio, el sublime deudor del Judío; allí los Amantes de Verona; allí Ofelia; allí los hijos de Eduardo; allí el Rey Lear, segundo Laocoonte, no atormentado por serpientes, sino por sus ingratas hijas.
En la docta Alemania surge otro coloso, cuyas singularísimas obras, producto de un genio inmenso, tampoco desmienten mi afirmación. Y cuenta, Señores, que se trata de aquel revolucionario que en la Poesía moderna representa lo que Platón en la Filosofía antigua; de aquél que soñó con una religión filosófico-humanitario-universal y en su triunfo definitivo sobre las dogmáticas, sin sospechar que en pos de las escuelas metafísicas de su tiempo vendría el materialismo; de Goëthe, en fin; del autor de Las Afinidades electivas, del autor de Fausto, del autor de Werther y de tantas otras gigantescas temeridades como perturbaron la Europa a fines del siglo pasado. Con todo, Goëthe, en la parte meramente literaria de sus creaciones, en lo dramático y en lo lírico, rinde culto a la Moral de su época; en la parte filosófica se afana constantemente por el bien absoluto, y, si considera el arte con una serenidad olímpica que tiene poco de humana, esto mismo contribuye a que, como Horacio y como Schiller, eleve la probidad a la categoría de belleza. No puedo detenerme a citar ejemplos: sólo indicaré uno. La virtud de Margarita, vencida un instante por todo el poder del Infierno, valido de las armas del Amor, se purifica luego en el Jordán de las lágrimas, y llega a triunfar de Mefistófeles, arrebatándole el alma de Fausto. «Sube... Sube..., ¡que él te seguirá!» dice la MADRE GLORIOSA a la pecadora arrepentida.
Lord Byron, portentoso cuanto desventurado genio, personificó, por decirlo así, la poesía lírica, romántica, subjetiva, soberbia como Lucifer, cósmica y personal a un tiempo mismo, que nació del divorcio del Cielo y de la Tierra. Huérfano el Arte, habíase prendado de la Naturaleza, considerándola huérfana también, y contábale, como antes a Dios, los infortunios de la humana vida. Byron recorre la Europa y el Oriente, llorando, maldiciendo, mostrando doquier las llagas de su alma y escribiendo en variedad de tonos la tragedia de sus desventuras; monólogo autobiográfico que imitaron luego sus rapsodas o sus discípulos, bien que muchos de éstos, por necesidad de escuela, fingiesen dolores que no sentían. De cualquier modo, la verdadera poesía byroniana, la poesía cómplice del mal, la poesía rebelada contra Dios, ofrece un dichoso contraste, a falta del cual no resultaría artística, sino ruin y oscura como la blasfemia, y es, que sus propias lamentaciones, su fondo elegíaco, su incurable melancolía, prueban al mundo que sin creencias ni virtudes no puede haber felicidad ni reposo. Aquella angustia y desesperación que van unidas a sus impiedades y sarcasmos son tan moralizadoras como lo fuera una buena estatua de Orestes, de Caín o de Satanás, sobre cuyo rostro hubiese impreso el escultor con mano maestra el espanto del crimen, el horror del remordimiento, o la tristeza de un alma precita. Sólo por contraposición, el bien y la inocencia aparecerían amables y apetecibles, y, consiguientemente, desagraviada la Moral. Fuera de esto, el mismo Byron, al modo de un ángel caído, suspira a todas horas por esa inocencia y por ese bien, por la fe que perdió y por el cielo de que se cree desterrado, hasta que finalmente va a exhalar su último canto y a dar su vida en aras de un sentimiento noble y generoso.
Una palabra acerca de Francia; pues, aunque poco, muy poco sustancial, hay que decir de ella, río debo pasarla por alto. Francia no ha creado nunca verdaderas escuelas artísticas ni literarias. Aplíquese a Racine y a Corneille lo que he dicho del Renacimiento, y se tendrá mi humilde opinión respecto de tan ilustres dramáticos. Sus mejores obras están vaciadas en moldes grecolatinos, no sólo por la forma, sino hasta por la esencia, salvo alguna ocasión en que nuestro Teatro les sirve de modelo. Como quiera que sea, Racine y Corneille no dejan nunca de proponerse un fin útil y saludable, como lo preceptúa Boileau; ya la misma Moraleja de la primitiva fábula pagana, ya alusiones políticas o patrióticas. ¡Hasta Voltaire, el Luciano del siglo XVIII, preconiza el bien y la virtud siempre que se calza el coturno trágico, y, si algunas veces rebaja la poesía al fango de los Ovidios y Lucrecios, es impulsado por aquel fanatismo negativo que a él le parecía la suprema moralidad. En cuanto al gran Molière, gloria legítima de Francia, su mejor elogio será decir que hizo tantas buenas obras como obras buenas. El Avaro, El Misántropoy El Hipócrita no fueron menos aplaudidos de los hombres de bien que de las personas de buen gusto.
En el siglo presente, la literatura francesa ha ido descendiendo, y haciendo descender las Letras latinas, desde el romanticismo objetivo, que predicólo inmoral, creyéndolo moral, hasta los géneros bufo y sucio que enseñan lo inmoral, a sabiendas de que lo es... Pero respetemos al delincuente en la hora providencial del castigo... Respetemos el dolor de un pueblo humillado, y pidamos tan sólo que la pena que le ha impuesto la severidad alemana vaya seguida del escarmiento.
He concluido mi larga y laboriosa tarea. Creo haber probado, señores Académicos, con razones filosóficas al principio, y después con el propio testimonio de las Letras y de las Artes, que la Belleza es una incógnita metafísica como la Verdad y la Bondad, de las que nuestra limitada razón sólo vislumbra desde la tierra algunos pálidos reflejos: he intentado demostrar que estas tres ideas madres son distintas entre sí (pero consustanciales en esencia) y distintas sus esferas de acción (pero concéntricas y armónicas), de tal suerte que nunca llegan a contradecirse: y he deducido, en consecuencia de todo, que, si la Moral no puede considerarse como exclusivo criterio de belleza artística, tampoco puede haber belleza artística indiferente a la Moral, a menos que se niegue la indivisible unidad de nuestro espíritu.
No os habrán sorprendido, por lo demás, la viveza y el calor con que he tratado un asunto que hasta ahora sólo había dado margen a ceremoniosos torneos didácticos; pues demasiado sabréis que la teoría de el Arte por el Arte está hoy relacionada con otras a cual más temible y que juntas socavan y remueven los cimientos de la sociedad humana. Comenzose por pedir una Moral independiente de la Religión: pidiose luego una Ciencia independiente de la Moral: en voz baja empieza ya a exigirse que independiente de la Moral sea también el Derecho, y a grito herido reclaman los Internacionalistas, dejándose de contemplaciones y yendo derechos al bulto, que se declaren asimismo independientes de la Moral las tres entidades sociales: el Estado, la Familia, el Individuo. ¡Es decir, Señores, que los ateos, pasando del humanismo sin Dios al humanismo sin alma, y del humanismo sin alma al bestialismo (última palabra de los materialistas), reniegan ya juntamente del Dios del cielo, de los Reyes de la tierra, de la autoridad histórica, de todo vínculo social, de la sociedad misma, de la propiedad, de la casa, de la esposa, de los hijos, hasta de sí propios, o sea de su condición de criaturas racionales, pidiendo, en cambio, a la luz del petróleo y entre las ruinas causadas por el incendio, la anarquía universal, el amor libre y la irresponsabilidad de las acciones humanas!
Pues bien: en circunstancias tan pavorosas y terribles; sin parar mientes en que el soberbio edificio de esta civilización negativa tiembla ya bajo nuestros pies, es cuando hay maestros de estética que se atreven a proponernos que el Arte, el gran elemento conservador, prescinda también de sus aspiraciones espirituales, de los dictados de la conciencia, del amor al Bien, de todo respeto a la Moral! ¡Proceden, en verdad, lógicamente esos peregrinos doctores si, como presumo, pertenecen a la extrema izquierda de la filosofía novísima! ¿Para qué la Moral, si no hay Dios, si no hay alma, si no hay hombre, si no hay más que fenómenos físicos sobre la tierra? Pero vosotros, oradores, poetas, músicos, escultores, pintores, arquitectos, que vivís la vida del espíritu, y vosotros también, meros aficionados a las Letras y a las Artes, que acudís a estas solemnidades académicas, y a los Teatros, y a los Liceos, y a las Exposiciones artísticas, ganosos de útiles y dulces espectáculos que consuelen y animen vuestro corazón en este siglo de la materia por la materia; vosotros rechazaréis altivamente esa teoría sacrílega, fruto ponzoñoso de un nuevo satanismo, enemistado con el Bien, que desea proscribir la Moral de todas partes, que ya ha reducido mucho el imperio de la Virtud, y que hoy nos declara sin rebozo (en nombre de no sé qué Belleza sin alma) que quiere ser dueño de practicar el mal! ¡Para vosotros, la fe en Dios, la augusta idea de la inmortalidad del espíritu, los triunfos sobre las pasiones terrenales, los sacrificios del egoísmo animal, la penitencia, la limosna, la castidad, el perdón de los agravios, el amor al enemigo, serán siempre la verdadera vida y la verdadera sublimidad del hombre en este bajo mundo! ¿Cómo no, si triunfar del cuerpo, redimir el alma, sobreponer lo moral a lo físico, es el atributo esencial y genérico que distingue al ser humano de la bestia?
En ese terreno, y no en ningún otro (digámoslo con vergüenza y amargura), hay que dar hoy la batalla a los impíos. Ya no se trata de comparaciones y diferencias entre ésta y aquella Moral o entre tal y cual Religión positiva. ¡Ni tan siquiera se trata de si hay o no hay Dios!... El mal está más profundo: la gangrena roe más abajo. Se litiga si hay o no hay espíritu, si hay o no hay alma, y con probar nosotros que la hay, lo habremos probado todo. ¡De haber alma, tiene que haber mejor vida; tiene que haber Dios; tiene el hombre que responderle de sus actos; hay necesidad de Moral; podremos subsistir sobre la tierra!
Defended, pues, ¡oh soldados del sentimiento! los timbres de vuestra naturaleza empírea, de vuestra divina alcurnia! ¡Defended que sois hombres! ¡defended que sois inmortales!... Por lo que a mí toca, mientras aliente y pueda escribir o hablar, seré el paladín del Alma. Ella es mi Dulcinea. En la Religión, en la Historia, en la Poesía, en las Artes, veré siempre lucir su maravillosa hermosura! Digan otros que la señora de mis pensamientos no es más que un vulgar conjunto de fuerza y materia, como el que, según cierto sabio a la moda2, dirige las funciones del cerebro humano. Para mí no dejará nunca de ser la inmortal Princesa de incomparables gracias a quien debo las únicas alegrías que recuerdo sin abochornarme, las horas mejor empleadas de mi vida, mis ensueños poéticos, mi mansa felicidad, el consuelo de todos mis dolores y la inmarcesible esperanza que, como fiel siempreviva, me acompañará hasta el sepulcro.
¡Oh dulce concierto! Espiritual y moral son ideas inseparables. Todo lo que eleva al hombre sobre la materia lo fortifica y lo mejora, bien sea la contemplación de la naturaleza muda, que apenas sabe balbucear su himno de agradecimiento al Criador, bien el divino arte de la Música, que tanto habla al espíritu con los indeterminados acentos de su misterioso idioma. Llora el mortal entonces, sintiendo más que nunca la inefable nostalgia del cielo, y sus copiosas lágrimas, acerbas al principio, son al cabo puras y alegres como aquellas últimas gotas de la lluvia que abrillanta el sol después de la tempestad y que sirven de gala y regocijo al indultado mundo. Indultada de su destierro se cree también la mísera criatura cada vez que el entusiasmo la purifica con aquel noble lloro equivalente a una plegaria, y, presintiendo, en su éxtasis, la hora del perdón y de la libertad, o sea el instante de la benigna muerte, recobra fuerza y virtudes para seguir peregrinando hacia su patria. Y, pues esto es así; pues que nuestra jerarquía sobre la tierra consiste precisamente en vivir fuera del tiempo po que se cuenta y del espacio que se mide; pues que los ídolos de barro, las beldades del mundo, nuestras inspiraciones y nuestras obras pasan ante la Eternidad sicut nubes, quasi aves, velut umbra; pues que nosotros mismos somos huéspedes de un día en este pobre globo que se disputan la luz y las tinieblas...., a tal extremo ¡ay de mí triste! que al entrar hoy aquí (aunque tan temprano me habéis llamado), no me aguardan ya los brazos de aquel que amé con filial cariño y cuya sombra amiga todos me recordáis3(como tal vez muy pronto sólo quedará una vaga memoria de mi paso por esta Comunidad); pues que sueño es la vida, humo leve la gloria, nuestras bellezas ilusión, litigios nuestras verdades, y único bien duradero la esperanza de lo absoluto, considerad, Señores, si hay razón y fundamento para que, desdeñando los ideales finitos y buscando digno término remoto a nuestras obras, nos elevemos a la contemplación del Eterno Ser en quien juntamente residen la Suma Verdad, la Suma Bondad y la Suma Belleza.
He dicho.
Señores4:
Desde que leí por primera vez el manuscrito del grandioso discurso que acabáis de oír, adiviné la profunda emoción que os causarían todas sus nobles y bien concertadas partes, así como la especie de plenitud y agobio de admiración y entusiasmo que experimentaríais en este momento; por lo que, parándome a considerar que yo era el sin ventura a quien obsequiosa deferencia de nuestro digno Director imponía la alta honra, pero difícil empeño, de contestar en nombre de la Academia, determiné no hacerlo con otro discurso (que en manera alguna, y muchísimo menos siendo mío, podría ya cautivar vuestra encadenada atención), sino reducirme a cumplir lisa y llanamente mi deber reglamentario, hablándoos con brevedad y ligereza tales, que la fatiga que os produjesen mis palabras no excediera del minimum de vuestros temores.
Verdad es que, en cualquier otro caso, aun tratándose de orador y discurso de mucho menor cuantía (dado que pudierais volver a elegir Académico de mi mediocre talla), todavía me preguntara yo si no debía adoptar como buen sistema el procedimiento a que hoy recurro por necesidad: todavía, digo, me preguntara, como os pregunto, si no fuera siempre discreto que el llamado padrino dejase por entero al neófito el papel de protagonista, en lugar de afanarse por aguar o compartir su triunfo, parafraseando, o tal vez impugnando su peroración: pues bien claro se advierte que, si la parafrasea, amplifica y adiciona, el acto degenera en redundante y monótono, y que, si la impugna, desluce y desbarata ¡en fiesta tan solemne, a la faz del convocado público, y hasta delante de señoras!..., hace un flaco servicio a su pobre ahijado... Pero, en fin, no es éste, ni con mucho, el caso en que nos vemos; que ni yo tengo nada que oponer al magnífico discurso del Sr. Pidal, ni, aunque lo tuviera, contaría con fuerzas y medios para disminuir el mágico efecto de su palabra. Se limitará, pues, mi pobre y humilde tarea a saludarlo en nombre de esta regocijada Corporación, ufana de verle ya en su seno; a exponer los méritos, ciertamente notorios, pero nunca bastante celebrados, que motivaron el unánime llamamiento que aquí le ha traído; a responder a las sentidas palabras con que nos ha expresado su gratitud, y, necesariamente, a decir algo, muy poco, pero siquiera lo preciso, acerca de su primer acto académico, para que, al menos, conste en nuestros anales que el héroe de su memorable discurso ha sido el insigne Fr. Luís de Granada, y que la Academia Española ha tributado en algún modo el debido homenaje de amor, sumisión y agradecimiento a este gran rey del habla castellana, tan gallardamente alzado hoy por el Sr. Pidal sobre el pavés de su propia elocuencia.
Con lo que basta ya de exordio, si la cabeza ha de ser proporcionada a las demás partes de mi breve oración, no se diga luego que he gastado toda la pólvora en salvas o salvedades, y que he sido difuso al anunciar que iba a ser lacónico, pareciéndome a aquél que decía en una carta: «Perdone V. que sea tan extenso; pero estoy muy de prisa.»
Para dar la más completa y cordial bienvenida al Sr. D. Alejandro Pidal y Mon, empiezo considerándolo bajo el aspecto en que él, piadosísimo hijo, ha querido presentársenos ante todo en el tierno preliminar de su discurso, cuando, conmoviéndonos hondamente, proclamaba que su encumbramiento al cargo de que va a tomar posesión, sólo podía hallar defensa en los derechos de la sangre, y que, aun alejado de esta Academia, siempre la había considerado lacasa solariega de sus mayores. Hablando luego, con legítimo orgullo filial, de la venerable sombra de aquél que, sin dejar la presencia de Dios, donde goza el premio de sus virtudes, le precede (son sus bellas palabras) en el áspero sendero de la existencia, abriéndole paso con el brazo invisible de su autoridad, le hemos oído añadir:«¡Ojalá fuera más propicia esta ocasión que para la tristeza para el regocijo!» Y patéticamente se lamentaba de que esto le impidiera seguir tratando de los altos merecimientos de su padre.
A lo cual le respondo yo (seguro de que también soy eco de generosas voces de vuestra alma), que tan propicia para la tristeza como para el regocijo es la presente ocasión, en que hemos visto correr hermosas lágrimas de los ojos de agradecido huérfano, y que la Academia se complacerá muy mucho si mi voz logra consolarlo al deplorar con él la muerte y enumerar los títulos de gloria del antiguo compañero, a quien con amor recuerdan aquí, de una parte, los que se titularon sus hermanos, y de otra, los que, llegados más tarde, lo veneran como padre y maestro... Así verá su digno y verdadero hijo cuán positivamente es cierto que, al poner el pie en los umbrales de esta casa, ha entrado en su paterno hogar, y hasta qué punto puede considerarse entre nosotros como en medio de su familia... ¡Todos, todos, sin excepción alguna, le estrecharemos hoy entre nuestros brazos, por ser quien es personalmente, por el esclarecido nombre que invoca, y por pertenecer ya a nuestra comunidad de profesos, de las buenas letras!
Pero ¿qué podré yo decir en elogio del inolvidable Académico D. Pedro José Pidal, invicto orador, sabio ministro, embajador afortunado y profundísimo historiador, que logre ufanar y alegrar a su buen hijo? Nada tan autorizado y oportuno como citar unas frases escritas en alabanza de aquel grande hombre por otro hombre también ilustre; frases que se destinaban a ser leídas en este mismo sitio, y en acto análogo al presente, o cual no llegó a realizarse por nueva desventura de la Academia.
Es una dolorosa historia... Habíais elegido para ocupar la silla vacante por fallecimiento del marqués de Pidal al consumado hablista, orador y poeta D. Antonio Aparisi y Guijarro, y disponíase el respetable Académico electo a presentaros su discurso de ingreso en este recinto, tan contiguo a la final morada, cuando también le sorprendió la muerte. Ante mis ojos he tenido yo el precioso manuscrito, trazado de puño y letra de aquel modelo de ciudadanos, que me honró con paternal amistad, y de ese documento (reproducido luego en letras de molde) copio las siguientes palabras, que al cabo resuenan, después de tantos años, en el lugar para donde se escribieron. Ya es Aparisi quien os habla... Reconoced su elegíaco estilo.
«Miro la silla que he de ocupar, en que se sentaba aquél cuya memoria no morirá nunca... Tiemblo ocuparla.
»Fue sin duda insigne varón, ornamento de la Patria... Entre las flaquezas de su época, permaneció firme e incontrastable; entre las veleidades del tiempo, inflexible; entre las corrupciones, inmaculado: gran ciudadano, era como el nervio de todo un partido; al morir él, pareció que el partido entero con él moría. Aun los que pensaban que había muerto, al pasar por delante del gran orador, le saludaban en su persona: semejaba columna altísima que sustenta una gran techumbre: los vientos la cuartean y cae con estrépito; la columna queda en pie... Más de una vez le oí: admiré el espíritu levantado, la instrucción vasta, la lógica temible. No era ya el sol que brillaba en su cenit; no, que estaba ya en su ocaso; pero ¡aún era el sol!... En adelante, una enfermedad cruel hizo al varón insigne objeto de lástima respetuosa. El león estaba encadenado, y tenía fiebre además...
»Una cosa me admiró en aquel hombre, y otra me enterneció.
»Su grande espíritu, dando vida a aquella naturaleza casi muerta, podía trazar aún, en una obra que vivirá, las alteraciones de Aragón, y vindicaba la memoria de Felipe II, el hombre más rey que ha existido...
»Una noche, lo recuerdo bien, a un fogoso orador se le escaparon palabras de aquellas que escandecen los oídos católicos, y Pidal las oyó, y pugnó por ponerse en pie, y con lengua trabada y balbuciente, y con acentos que parecían gemidos, pidió la palabra, si no para contestar, para protestar, y, concedida, hizo un gran esfuerzo, y no pudo, y se dejó caer sobre el asiento, y lloró...
»Éste fue el discurso más elocuente que pronunció en su vida...»
Así habló..., así pensaba hablar aquí, en honor de D. Pedro José Pidal, D. Antonio Aparisi y Guijarro... Nada tengo yo que añadir, en mi pequeñez, a retrato de tanto valor, que parece hecho por la férrea pluma de Cornelio Tácito. Sólo daré fe y testimonio, a los que no conocieron el original, sobre la gran exactitud del parecido; pues también me cupo a mí la suerte, allá en mis mocedades, de admirar en la política tribuna y tratar fuera de ella al digno paisano y sucesor de los preclaros hijos de Asturias Jovellanos y Campomanes... Con lo que ya es tiempo de que, deseando paz en su eterno reposo a los que finaron, y trayendo entre nuestros brazos al Sr. Pidal, hijo, vengamos a la festividad presente y hablemos del laureado paladín que, rico de juventud y bríos, y movido por su noble sangre, acude a ayudarnos en la continua tarea de esta Academia...
Pero ¡ay! no salgamos todavía de la mansión de los sepulcros; que la propia voz del nuevo hermano nos llama aún y nos detiene delante de reciente fosa... Sí; todavía tenemos que responder, con toda la efusión de no mitigada pena, a las hidalgas alabanzas que, antes de ocupar entre nosotros el conquistado puesto, dedica a la buena memoria del que lo dejó vacante... Todavía hemos de decirle que la Academia se asocia al elegante y merecido elogio que ha hecho del inolvidable Conde de Guendulain, cuyo júbilo no tendría hoy límites, si pudiera ver que le reemplazaba en su enlutada silla heredero de tales prendas y tan identificado con él en opiniones y sentimientos...
Señores: la hoja de servicios del Sr. D. Alejandro Pidal y Mon, o sea el conjunto de títulos con que penetra en este que llamé algún día Senado literario, goza de tal notoriedad en España y fuera de ella, que bien pudiéramos creerle dispensado del público examen de calidades que es de rúbrica en la toma de posesión de cada nuevo Académico. Pero callarme sobre los merecimientos de mi insigne y querido ahijado, fuera privarme y privaros a vosotros de legítima complacencia... Lo que sí haré, en esto como en todo, obligado por la premura de tiempo que me aflige, será abreviar de razones y comentarios propios y reducirme a citar hechos y documentos.
Por dos diversos modos ha ganado superabundantemente el Sr. Pidal, a juicio de amigos y adversarios, la medalla y diploma de Académico. Como escritor y como orador; dado que no sea siempre orador, hasta cuando blande la pluma en el periódico o en el libro.
Su grande obra escrita es la titulada Santo Tomás de Aquino, que todos conocéis. Discípulo predilecto del virtuosísimo padre dominico y gran tomista Fr. Zeferino González, el nuevo Académico emprendió con ardiente entusiasmo, luego que hubo terminado la carrera de Leyes, un estudio perseverante y concienzudo, como ya se hacen pocos en este siglo, de todas las obras del soberano teólogo y filósofo apellidado universalmente El Ángel de las Escuelas. De aquellas laudables vigilias, a que el Sr. Pidal dedicó sus más floridos años, fue sazonado fruto el libro de que os hablo. No me creo yo con autoridad bastante para hacer su panegírico, aunque mi educación fuera también escolástica y mi carrera literaria la Teología: háganlo respetabilísimos maestros. Hágalo primeramente el propio P. Zeferino, hoy Arzobispo de Sevilla, quien, en su monumental Historia de la filosofía, llama al Sr. Pidal y Mon «ilustre biógrafo y elocuente apologista de Santo Tomás de Aquino, y gloria a la vez del Catolicismo y de la tribuna española; añadiendo que su libro es recomendable como pocos por su estilo grandilocuente, acaso con algún exceso (leo palabras textuales), y por el resumen y crítica de la doctrina de Santo Tomás que contiene, por su profundo sentido cristiano y por su vasta y escogida erudición.» Oigamos también al célebre escritor italiano Salvatore Talamo, profesor de la Academia histórico-jurídica instituida en el Vaticano por el sapientísimo y prudentísimo León XIII, y uno de los que más han ayudado y ayudan a Su Santidad en la gran edición de las Obras de Santo Tomás de Aquino... «Otro monumento (dijo al aparecer el libro del señor Pidal y Mon) es éste que surge para honrar la memoria del Angélico Maestro... En ninguno como en él está esculpida con toda su grandeza, y casi diremos en la totalidad de sus aspectos, la majestuosa y colosal figura del sumo Doctor. Ninguno como él representa a Santo Tomás en la ciencia y en la historia... Por ardua y difícil que fuese la empresa, la ha conducido y cumplido con perfección... Al mérito del fondo, une este libro un modo de decir opulento, elevado, copioso y profundamente sentido, que revela en el autor viveza de fantasía, esplendor de elocuencia y bondad de ánimo y de entendimiento.» Recordemos, en fin, las nobles alabanzas que de esta misma obra hizo, con largueza que no habrá olvidado el Sr. Pidal, un periódico español tan ilustrado y competente como El Siglo Futuro. «El autor de Santo Tomás de Aquino (dijo entre otras cosas) es D. Alejandro Pidal y Mon, a quien ya conocen todos los católicos de España por los frutos literarios de sus raros talentos, cultivados con exquisita diligencia y espléndidamente ilustrados por los rayos de la fe...» «Para realizar su grandioso designio, el Sr. Pidal ha reunido gran copia de erudición y saber y ha consultado cuanto podía ayudarle en su empresa, contando Singularmente con los beneméritos religiosos del Orden dominicano, entre quienes descuella el Rdo. P. Zeferino González, amigo del autor...» «Júntese a esto una razón noble y fecunda, un fondo de piedad tan tierna que desde el principio de la obra se exhala suavemente..., una adhesión firmísima a Santo Tomás de Aquino, que raya en vivo entusiasmo, y los demás dones y talentos recibidos copiosamente del cielo por el docto panegirista...»
Aquí hago punto respecto del escritor, y paso a tratar del orador. Pero ¿qué diré yo que no sepáis todos? ¿Qué diré que no sepan cuantos puedan leer mis mayores celebraciones? ¿Quién no recuerda sus grandes triunfos en la tribuna desde que apenas había llegado a la edad viril? ¿Quién ignora la extraordinaria resonancia que tienen sus valientes y bien sentidas oraciones, no sólo en nuestra península, sino en toda nación católica, en altísimos solios y encumbradas y poderosas inteligencias? Abundante y briosa palabra, erudición e instrucción nada comunes, valor tribunicio, autoridad de vir bonus, conmovedores arranques de sincera pasión y todos los esplendores de la poesía lo han alzado a figurar entre los primeros en esta tierra de los eminentes oradores, pudiendo asegurarse, por tanto, que el imperio instintivo, natural, ingénito, que ejerció siempre sobre la lengua patria, y que progresivamente han ido fortaleciendo el estudio y la reflexión, harán que éste, como otros príncipes de la elocuencia española, sea utilísimo a los fines de nuestro instituto. Que la propiedad y acierto en el empleo de las palabras es también caso de inspiración y numen, y los verdaderos oradores, lo mismo que los verdaderos poetas, nacen con el privilegio de encontrárselo todo dicho, por no sé qué especie de humanidades infusas... Sabios muy respetables andan por el mundo que pasarían muchas noches en vela para hallar los calificativos felices, los verbos adecuados, los giros castizos y las construcciones gallardas, que de pronto se les ocurren a estos capitalistas natos del buen decir, a quienes tanto deben gramáticas, retóricas y diccionarios.
Pero todavía no he hecho mérito de la cualidad sobresaliente del Sr. Pidal, considerado en sus discursos, en sus escritos y también en su persona... Me refiero a la índole y grado de la fe religiosa, o, por mejor decir, taxativamente católica, que le sirve de musa en cuanto piensa, escribe, dice o hace... Y aquí debo observar que, en mi concepto, dentro de toda Religión hay que distinguir tres clases de apóstoles o propagandistas: los naturales, los aleccionados y los filántropos. Son naturales los que nacieron y se criaron creyendo, v. gr., en Jesús, y nunca han vacilado en su fe; como (por ejemplo) Santo Tomás y Fray Luís de Granada: son aleccionados los que, después de haber profesado otras creencias, entran real y efectivamente (como, por ejemplo, San Agustín y San Pablo), en determinada comunión, bajo el glorioso título de convertidos; y no son, en fin, sino filántropos los que, no profesando, a pesar suyo, en lo interior de su conciencia, ninguna religión positiva, consideran que alguna de las existentes puede, por su moral y por su prestigio (ellos la creen mero prestigio), ser útil, saludable y consoladora a aquellos a quienes aman; a su propia familia, al prójimo, a la patria, a la sociedad...
De este último linaje de propagandistas, que pudiéramos llamar confesores y, practicantes externos, o por cuenta ajena, no hay para qué hablar ahora. Advertiré, sin embargo, que juzgo hasta beneméritos y heroicos a los que recomiendan consoladoras y moralizadoras creencias que ellos no tienen, si los comparo con los que se afanan por arrebatárselas al que las tiene. Creo yo que la mayor peste del mundo, en la crisis que hoy corre la sociedad, es la manía de ciertos mozos que, por haber leído en algún libro alemán, traducido al francés, el descubrimiento de que no hay Dios en la tierra ni en los cielos (como si a enterarse de esto alcanza ran los microscopios y telescopios de Alemania y Francia), andan por esas calles, parándonos a los viejos y semi-viejos, a fin de espetarnos tan mala noticia... ¡Y si sólo nos la dieran a nosotros!... Pero se la dan también a los que pueden creerla a puño cerrado; se la dan a los niños; se la dan a los pobres, pobres al par de discernimiento y de prudencia; se la dan... (bien que esto con menos fruto) a buenas y santas mujeres, que se echan a llorar a la sola suposición de que sus hijos no tengan en el cielo un eterno padre!... Y lo más ridículo de todo es que estos voluntarios de la impiedad, apóstoles imberbes del ateísmo, ejercen en definitiva un oficio muy anticuado y grotesco; oficio que ya desempeñaron, antes de que naciéramos los que hoy peinamos canas, una porción de filosofastros del corte de Volney y de Pigault Lebrun, cuyos librejos racionalistas se apolillan hace diez lustros en prenderías, baratillos y ferias, sin hallar quien los compre ni los prohíba; oficio, en suma, que revela en sus maestros y aprendices tan mala educación como pésimo gusto, y tanta sandez como feroces entrañas... Porque ¡Dios mío y Dios de ellos!, aunque esos desgraciados estuvieran ciertos de lo que dicen, ¿qué especie de placer de aguafiestas o de aficionados a verdugo encuentran en ir arrancando esperanzas y consuelos a los que aguardan otra vida mejor y en no dejarles para los días de tribulación y angustia más asidero que la pistola del suicida?
Pero volvamos al Sr. Pidal, omitiendo lo mucho que podríamos decir y las subdivisiones psicológicas que podríamos hacer respecto de los creyentes aleccionados, respetabilísima clase muy extendida, desde hace treinta o cuarenta años, por las naciones latinas de Europa, con el equívoco nombre de neo-católicos.
No es el Sr. Pidal creyentealeccionado o converso, como Chateaubriand; ni propagandista meramente filántropo o político, como la mayoría de los que militan en partidos medios: es creyente natural o nativo; nació y se crió católico, apostólico, romano; lo es con toda la fogosidad de su alma, y no le inquietan, entristecen ni abaten recuerdos de pasadas dudas. Si en algo se diferencia del cristiano viejo a la antigua española, es en no tener nada de regalista; en ser declaradamente ultramontano. Muéstrase en esto, como en todo, discípulo de Santo Tomás, cuya doctrina política, asaz, ecléctica en cuanto a las formas de gobierno, venía a ser en sustancia que más vale servir a Dios que a los hombres. En resumen: el Sr. Pidal no es, ni ha sido, ni creo que habrá de ser nunca, otra cosa que católico: su religiosidad raya en absoluta, y, para calificarlo exactamente, habría que llamarle teocrático, esto es, partidario del gobierno de Dios. De aquí la irresistible unción de su palabra cuando defiende (y es su tarea constante) dogmas, tradiciones, actos, derechos o intereses de la Iglesia romana; de aquí su autoridad en tales controversias; de aquí la inspirada elocuencia de su estilo; de aquí la fuerza de sus conmovedoras expresiones; de aquí el arrebatado discurso que acabáis de oír, y de aquí también lo muy útiles que sus conocimientos en ciencias teológicas y literatura mística serán a esta Real Academia, a cuyas juntas no asiste ahora ningún eclesiástico... Fuera de lo cual, el nuevo cofrade, versado igualmente, por mera erudición, en el tecnicismo de las modernas e innumerables escuelas filosóficas, podrá, en caso necesario, discutir, dentro del correspondiente dialecto de secta, el genuino y propio sentido de tal o cual voz, ya generalizada en las aulas de ahora, que nos traigan y recomienden adalides de la izquierda científica, a, quienes, dicho sea de paso, ya hemos demostrado, en votaciones recientes, que la Academia no tiene cerradas sus puertas para nadie que sepa (y es mucho saber) Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía, sin curarse de las ideas que allá profese cada cual en materias o asignaturas de Segunda o de Superior Enseñanza...
Sentiré que la molestia que os ocasiono esté ya para llegar al maximum, pues todavía tengo que deciros, en cumplimiento de mi obligación, las anunciadas cuatro palabras acerca del acontecimiento del día, o sea respecto del discurso del Sr. Pidal... Otorgadme, pues, una prórroga de paciencia.
Naturalísimo y apropiado a las circunstancias del caso era que el discurso de entrada del tribuno católico en este taller de las palabras versase sobre la Elocuencia, y especialmente sobre la oratoria sagrada, y que, entre todos los campeones del púlpito, se fijase en aquél que fue a un mismo tiempo dechado de predicadores y modelo de escritores o hablistas; en aquél que, por la pureza y gallardía con que manejó el patrio idioma, está siendo para la Academia, desde la fecha de su primer Diccionario hasta hoy que prepara la duodécima edición, una de las más respetadas autoridades.
De grandiosa, como expresé al principio, debe calificarse la obra con que el nuevo individuo de esta Corporación ha desempeñado su tarea, justificando plenísimamente nuestros votos. Pocas veces han resonado aquí frases tan expresivas, imágenes tan bellas, períodos tan abundantes y sonoros, razonamientos tan elevados y bien sostenidos como los que han brotado de labios del señor Pidal, ora describiese la Elocuencia, mucho más con su ejemplo que con abstractas definiciones; ora superase y acallara todas las voces de la naturaleza al enunciarlas en asombrosa poética pintura; ya dijese las excelencias de la palabra humana, «cetro extendido sobre todas las criaturas del universo,» ya contase los triunfos y blasones de la oratoria... Por cierto que en esta parte de su discurso, hablando del concepto de la belleza, ha citado opiniones autorizadísimas que no son para olvidadas, hoy que tanto daño se está haciendo a las costumbres y a la literatura por los que pretenden que pueden ser bellas (y hasta recomiendan como las mejores y más artísticas) aquellas obras que no tengan ningún carácter docente ni moral. Nos ha recordado, por ejemplo, que la belleza, para Platón, era «el esplendor de lo verdadero;» que, para San Agustín, la hermosura era «el esplendor del orden;» que, según San Buenaventura y Santo Tomás, «es condición precisa de la belleza concentrar lo vario en lo uno,» y que, en opinión de Kant y Hegel, «la mayor perfección de esta belleza es ostentar lo infinito en lo finito;» y de todo ello, y de palabras magistrales de Cicerón y de Aristóteles, ha deducido el Sr. Pidal, no sólo que la Elocuencia puede definirse como «el arte de manifestar por la palabra la belleza de la verdad, para que la voluntad la quiera como su BIEN», sino que, según los mismos preceptos estéticos, «no puede haber belleza superior a la que irradian las verdades eternas.» Menos, mucho menos que eso, dije yo aquí antes de ser quemado en efigie con mi querido amigo el Sr. Nocedal, o sea antes de ser sacados en graciosa caricatura, ambos con hábito religioso, sin duda para nuestra mayor ignominia... Habíame reducido yo, al tomar posesión de mi cargo de Académico, a decir, no que lo bueno, sólo por ser bueno, pudiera ser bello artísticamente, sino que no podía ser bello artísticamente lo que causase repugnancia y asco a nuestra alma... Agradezco, pues, al Sr. Pidal, y también a ciertos modernos escritores franceses, la justificación que han hecho de mis opiniones, el uno autorizándolas con su dictamen y con tan importantes citas, y los otros comprobándolas ad absurdum; quiero decir, apestando y sublevando a todas las personas de buen gusto y buenas costumbres con obras realistas o naturalistas en que anda la verdad a la greña con la belleza, o la belleza divorciada de la bondad. ¡Escriban otra media docena de libros estos realistas y naturalistas franceses, y habrán enterrado en su propio fango esa triste escuela que yo apellidaré, no precisamente la mano negra, pero sí la mano sucia literaria!
Encamina, al fin, su discurso el Sr. Pidal (y es el punto en que yo me atrevo a ponerme a su lado, para acompañarle en terreno tan llano, fértil y florido) a decir los timbres y méritos de Fr. Luís de Granada, ¡del Fray Luís de mi tierra!... No con osados vuelos a las excelsitudes de la crítica, pues para ello me faltan las alas de águila de mi buen amigo y los ímpetus de su elocuencia, sino moviendo mi pesado cálamo por las asperezas de humilde prosa, diré lo que allí, en aquella encantadora ciudad que vio nacer al llamado «Séneca de nuestras cátedras, Crisóstomo de nuestros púlpitos y Tulio de nuestra oratoria,» se sabe, o se recuerda, por tradición, y con entusiasmo y amor perpetuos, acerca de su vida, de su carácter, de sus virtudes, de sus predicaciones...
Recuérdase allí que su verdadero apellido, o más bien el que su padre había tomado del pueblo de Galicia en que nació, era Sarria; recuérdase que en edad muy tierna perdió a este padre, pobre y honrado trabajador, y que su madre, único amparo que le quedó el mundo, fue lavandera del convento de Dominicos; ufánanse los prebendados de la Capilla Real, donde yacen los Católicos Reyes Isabel y Fernando, refiriendo que estuvo en ella de acólito; desígnase aún, en la plazuela del Realejo, el lugar en que el egregio conde de Tendilla, primer Capitán General de Granada, a cuya conquista tanto había contribuido, lo halló batallando con otros rapazuelos, y prendose de él y lo tomó a su servicio, al oír las discretas razones con que los disculpó a todos; se cuenta cómo bajaba luego todos los días de la Alhambra a la ciudad, acompañando a los hijos del Conde y llevándoles los libros, y cómo por el camino aprovechaba la ocasión de ir leyendo, y cómo, desde la puerta de la clase, también aprovechaba después las lecciones que daban a sus amos; refiérese de qué manera obtuvo, así que lo admitieron al noviciado en el convento de Santo Domingo, no ciertamente limosna para su pobre, mas venerada madre, sino el necesario permiso para compartir con ella su propia y tasada ración conventual; descríbese, en fin, todavía, por devotas mujeres, con tan vivas y pintorescas frases como si hubieran presenciado el hecho, aquella sublime escena en que Fr. Luis, hallándose en el púlpito, vio entrar en el templo a la ya muy anciana y siempre humilde lavandera, e interrumpió el sermón, y mirándola con inmensa ternura, suplicó al apretado concurso que le abriese paso, añadiendo en una especie de respetuoso éxtasis:«¡Es mi madre!»
De lo que el insigne Dominico era en el púlpito, nos queda la siguiente admirable pintura, debida al mejor de sus historiadores: «Acomodábase (dice) a todos los géneros, enseñando lo que era docto y fácil igualmente. Increpando el pecado y el vicio, echaba llamas de la cara, y mostraba horror que desmayaba y asombraba a los pecadores. Hablando de los misterios y de los beneficios que nos ha hecho Dios, con vivos y naturalísimos colores los ponía presentes. Razonando del cielo y de los Santos, arrebataba los corazones y consigo los levantaba en alto. Tratándose de nuestra miseria, veíase quedar en nada... Exhortando a la conversión, salían las palabras todas amorosas, abrasadas y penetrantes, con que se movían los más duros corazones.»
Respecto del verdadero carácter religioso de Fr. Luís de Granada, el amor preferente del Sr. Pidal a Santo Tomás de Aquino le ha llevado, no a confundir, pero sí a querer hallar parentesco de escuela entre ambos héroes de la Cristiandad. No le ha sido esto difícil, como tampoco le hubiera costado mucho trabajo emparentarlo con Santos de cualquier otro orden; porque lo cierto es que el maravilloso autor de la Guía de Pecadores cultivó todos los campos de la piedad, sin perder por ello su significación predominante.
Cinco son los órdenes en que, a mi juicio, podrían dividirse los grandes maestros y actores de la doctrina y devoción cristianas: los filósofos, que deslindan, organizan y aclaran con científicas especulaciones la esfera racional de la Religión del Crucificado, sobreponiéndola a toda otra filosofía; los contemplativos, que, dentro de estos límites y definiciones, discurren acerca de los atributos, procesos, gozos y ventajas del divino amor, también desde alturas especulativas; los penitentes, que, penetrados de este amor supremo, y desprendidos de todo afecto mundano, se dedican en desiertos parajes a la salvación de su propia alma, encerrados en una especie de impasibilidad estoica, para la cual no hay más dolor que el de ver crucificado a Jesús y el de considerarse indignos del precioso don de su sangre; los predicadores, que, en vez de consagrarse exclusivamente a procurar su salvación propia y a rezar en el desierto por la del prójimo, viven en el mundo, en el siglo, hasta en las mismas cortes de los Reyes, recordando a todos la doctrina de Cristo, dirigiendo las conciencias, apellidando siempre paz, y calmando las pasiones de individuos y familias, y aun de pueblos enteros..., dado que no prefieran ir a morir en remotos climas, propagando la luz evangélica por regiones sumidas en las tinieblas del error y la ignorancia; y, finalmente, los caritativos, que, enseñados y edificados por las definiciones de los filósofos, por los encomios de los contemplativos, por el denuedo de los penitentes y por las arengas de los predicadores, ponen personalmente en práctica, por medio de obras de caridad y misericordia, la dulcísima y salvadora moral de Jesús, predicando, digámoslo así, con el ejemplo, y realizando las virtudes recomendadas por todos los Santos y Doctores.
Pues bien: sin dejar de ser cierto y positivo que Fr. Luís de Granada se eleva muchas veces a las esferas filosóficas de la ciencia cristiana, no sólo como Santo Tomás, sino como los aguerridos polemistas San Agustín, San Buenaventura y Fr. Luís de León, también lo es que llega otras veces, en la metafísica pura del amor divino, a emular los vuelos, transportes y arrobos de los célebres místicos españoles Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Malón de Chaide; que, en algunos períodos de su vida, muéstrase tan penitente como San Pedro Alcántara, según lo prueban sus austeridades en las Ermitas de Córdoba y en el monasterio portugués de Pedrogaón, sus constantes flagelaciones y ayunos y la perseverancia con que se negó a admitir la mitra y el capelo; que iguala como predicador a su propio patriarca Santo Domingo de Guzmán, y que merece, en fin, el dictado de caritativo, no sólo por innumerables actos personales de amor al prójimo, sino por sus vehementísimos tratados y sermones acerca de la misericordia y la limosna, los cuales contribuyeron en igual medida que los de su venerado compañero Juan de Ávila a la edificación y sublime heroísmo de aquel Hércules de la caridad, San Juan de Dios, cuyos trabajos en bien de los pobres constituyen la segunda epopeya granadina.
Pero, lo repito, ante todo y sobre todo, ya sea que hable, ya que escriba, el autor de El Símbolo de la Fe es, principalísimamente, discípulo de Santo Domingo de Guzmán, soldado de su valeroso ejército, predicador, misionero, cruzado activo, religioso práctico y fecundo que (según expresó uno de sus biógrafos y hoy ha repetido el Sr. Pidal), «no sólo fue Santo, sino que hizo muchos Santos,» de donde con justicia proclamó otro granadino ilustre, «que así como Santo Tomás de Aquino vino al mundo para alumbrar los entendimientos, Fr. Luís de Granada vino a encender las voluntades.» Y de aquí también el que el gran Papa Gregorio XIII le escribiese aquellas hermosas palabras, esculpidas luego en el sepulcro del pobre dominico: Más milagros has hecho con tus escritos y sermones, que si hubieras dado vista a ciegos y vida a muertos.
Como documento justificativo de cuanto el Sr. Pidal y yo hemos enunciado esta tarde, y para dar de paso término a la sesión con una breve muestra del lenguaje castizo, bien ordenado, claro y enérgico del gran hablista, séame lícito haceros oír una vez más, pues siempre os parecerán igualmente bellas, algunas de las inmortales máximas que escribió este eficacísimo maestro de proezas como las de San Juan de Dios y D. Miguel de Mañara, acerca de los pobres, de la caridad, de la limosna.
Pero antes... (todo ello durará tres minutos), permitidme un arranque de patriotismo. No sé dónde ni cuándo (pues yo tengo muy mala memoria), dijo no sé quién (indudablemente algún enemigo de nuestra patria), que el pecado opuesto a la caridad (quiero decir, la envidia) era el mayor y más extendido vicio de los españoles... ¡Yo lo niego! Seremos díscolos, seremos soberbios, seremos irrespetuosos, seremos ingratos...; habremos podido decir siempre, aun tratándose de insignes patricios:«¡Del rey abajo, ninguno!;» habrá podido decirse de nosotros: «¡Ésta es Castilla, que hace los hombres y los gasta!;» habremos degollado a D. Álvaro de Luna y a D. Rodrigo Calderón, desterrado a Somodevilla, y encarcelado a Floridablanca; ¡pero no somos envidiosos! Éste es achaque de pueblos o de personas cobardes o impotentes, ¡no de corazones varoniles y altivos, desdeñosos y pródigos hasta de su propia sangre! Antes bien, y por desventura en ocasiones, lo que acontece en esta empecatada tierra de hidalgos perezosos y de labriegos por nadie conquistados, es precisamente que no envidiamos nada; quiero decir, que nada, ni aun lo bueno, nos parece digno de envidia; que tenemos por lema el esquivo nihil admirari, como nuestros deudos los moros de enfrente; que nos encogemos de hombros ante los adelantos de otras naciones; que a nadie reverenciamos en la nuestra; que nos creemos todos iguales, sin serlo, o que tal vez lo somos en este mismo exceso de arrogancia..., y que, unas veces con heroísmo y otras con lamentable imprudencia, contestamos a todo: «¡No importa!» Así se explica que desacatemos tan injustamente a nuestros grandes hombres (mientras viven); que sus contemporáneos tratasen con tanta irreverencia a Colón, y que Cervantes muriese en el olvido. ¡Envidiosos los españoles!... ¡Ah, no! Tenemos demasiada pereza para emular ni disputar glorias que implican trabajo: tenemos demasiado aborrecimiento a la paz para creer en otros laureles que en los de la guerra; carecemos, en fin, del órgano de la veneración al prójimo, por lo que a nuestros mismos reyes hemos solido decirles: Nosotros, que cada uno somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos..., etc., etc., etc. Así es, que no creo que fuese de ningún español de quien se dijo aquello de que, «si iba a un bautizo, quería ser el niño; si iba a una boda, quería ser el novio, y si iba a un entierro, quería ser el muerto.»
Conque dejemos hablar a Fr. Luís de Granada, por si verdaderamente necesitamos curarnos de la envidia, o tristeza del bien ajeno, o por si nos amenaza alguna otra erupción del egoísmo.
«Ayunáis, mas no de pleitos y contiendas... (dice con Isaías): «No es, pues, ése el ayuno que me agrada, sino éste: rompe las escrituras y contratos usurarios; quita de encima de los pobres las cargas que los tienen opresos...» En otro lugar añade: «Si la virtud de la limosna se mirare con atención, bastará para andar los hombres buscando y sacando los pobres de bajo la tierra, para usar con ellos de misericordia...» Comparando la caridad con la misericordia, recuerda luego el dicho de otro doctor, de que «la caridad es río de bondad, que no sale de madre, sino que corre dentro de sus riberas; mientras que la misericordia es río que sale de madre y se extiende por toda la tierra,» y exclama valerosamente: «Demás de esto, la caridad no hace más que comunicar sus bienes a los otros, mas la misericordia... toma también sobre sí sus males.» «Acuérdate, hombre (había dicho ya San Agustín), no sólo de lo que das, sino también de lo que recibes...; pues si no hubiese quien recibiera de ti la limosna, no darías tierra y comprarías cielo...»; y, haciéndose eco de estas animosas palabras, Fr. Luís llama a los pobres «banqueros de nuestra hacienda», y dice al rico: «Aquello solamente es tuyo que diste por tu ánima, y todo lo que aquí dejaste, quizás, perdiste... Dios viene a esconderse en el pobre... Éste es el que extiende la mano, mas Dios el que recibe. y el que ha de dar el galardón.»
¡Qué ideas! ¡Qué frases! ¡Qué elocuencia, señores Académicos! ¡Hasta qué punto es aquí todo grande, como verdad, como bondad y como belleza! ¡Comparad esta literatura con la que hoy pretende servir de recreo y satisfacción al género humano! «¡Qué noble empleo del alma y de la facultad de hablar y escribir con más elocuencia que los demás hombres!», me he dicho varias veces estos días al volver a leer, ya desde las alturas de la edad, ésas y otras páginas de nuestros escritores ascéticos. Y ¡qué negocio (añado ahora) sería para el mundo, aun en el estado de guerra social en que ya se halla, si de pronto todas las prensas del universo se dedicasen exclusivamente a fomentar en los pobres el amor a Dios y en los ricos el amor al prójimo, y estos ricos cifraran su felicidad y su orgullo en que los pobres... no sean tan pobres que a nuestro lado se mueran de hambre!... Volvería entonces la pa sobre la tierra... ¡Porque todavía, todavía la caridad y la misericordia, recomendadas por Jesús, la mansedumbre de los unos y la abnegación de los otros, fueran eficacísimo remedio de tantos males como hoy nos apenan o asustan, así del dolor y cólera de los desvalidos, como de la ruina que amenaza a la sociedad!
¡Bien hayan, pues, los que viven dedicados a estas sagradas predicaciones, prefiriéndolas a las de una devastadora filosofía! ¡Bien hayan los que humanizan y acercan a la realidad de los tiempos venerandas instituciones, ricas de consuelos y esperanzas! ¡Y bien haya el Sr. Pidal, que tan meritorias campanas hace pidiendo espiritualismo al individuo y espiritualismo al Estado! Dijérase que, así él como el otro noble heredero de los talentos y virtudes de su egregio padre, tiene siempre a la vista las últimas palabras que éste escribió, con temblorosa mano, por vía de testamento político: «Uno de los caracteres de la época actual es la falta de creencias generales... El examen individual nunca llega a tener el número suficiente de secuaces para convertir en hechos su sistema: las creencias, en cambio, reúnen en torno suyo la infinidad de sus adeptos, la energía de sus voluntades... Todas las grandes empresas de los españoles que hoy, sus degenerados nietos, apenas comprendemos, se deben a las creencias que entonces hacían convergentes los esfuerzos y compacta la acción social. Véase, si no, cómo en los partidos extremos, en que hay todavía algunas creencias generales, se hacen grandes cosas con pequeñísimos medios, al paso que en el partido pensador, con grandes medios, no se produce nada que no sea mezquino...» Dicho esto, que parece una confesión in articulo mortis, donde el noble anciano se acusa del pecado político de contemporización o ineficacia voluntaria, en que aún permanecemos muchos torpemente, concluye con estas formidables expresiones: «Nada hay ya estable, ni los principios de la Religión, ni los de la política, ni los de la moral: ¡triste situación, que hace casi precisa la continua intervención de la fuerza material, precisamente cuando han ido más lejos los adelantos morales e intelectuales del género humano.»
Pero, al llegar aquí, la conciencia me tira del hábito, y me dice: «Señor... ¡la hora!»Pues he concluido; con tanta mayor razón, cuanto que ya no me quedaban más perlas ajenas con que seguir engalanando éste que no llamaré discurso.
Un artículo crítico de periódico diario, pensado por la mañana y escrito al mediodía, publicado a la tarde; leído o no leído durante la soirée, convertido a media noche en papillotes, y arrojado a la calle a la mañana siguiente, no puede, ni pretende ser más que una noticia somera, una nota marginal, una sentencia sin vistos ni considerandos, una indicación, en fin, hecha a los lectores de que hay tal o cual obra nueva, digna de ser conocida y estudiada, o un aviso a los padres de familia de que anda por el mundo algún nuevo enemigo de la moral o de la literatura, cuyo trato sería peligroso a la inocencia o al buen gusto de sus hijos.
Sin aquellas excusas en nuestro favor, y sin estas consideraciones a que atender, no nos atreveríamos a escribir hoy, tan ligeramente como nos será forzoso hacerlo, una crítica de la novela que citamos al principio de este artículo, sobre todo después de las brillantes páginas que le han dedicado las mejores revistas literarias de Europa. Pero el tiempo urge: la nueva epidemia titulada Fanny, empieza a saltar el Pirineo: lacuarta edición francesa circula ya por Madrid, y hasta háblase de traducirla al español... A su vuelta de Francia de pasar el verano aprendiendo aquellas costumbres, todas nuestras compatriotas han traído este libro, dichoso si los hay, con más algo que se cuenta de la vida de su autor, y, por supuesto, noticias de las grandes polémicas que ha ocasionado entre aquellos periódicos y los alemanes.
Entremos, pues, en materia.
FANNY es unanovela íntima del género realista. Así la ha llamado Eugenio Montegu en la Revista de Ambos Mundos. Pero lo que no se le ha ocurrido decir a este crítico eminente, es que la frase novela íntima del género realista envuelve ya una censura. Semejantes novelas no son novelas: son historias particulares que antiguamente se contaban al confesor; que después fue moda referir sotto voce a los amigos, y que hoy se pregonan desvergonzadamente en los sitios públicos; lo cual da completa idea del estado actual de las costumbres parisienses. Zorrilla, hablando de Pentápolis, dice:
Una cosa muy parecida acontece con este nuevo género de novelas...
Para nada entra en ellas lo ideal. Walter Scott, el novelista por excelencia, habla constantemente a la imaginación de sus lectores, los trasporta fuera de su tiempo, les revela la historia, les hace asistir a poéticos, maravillosos y excepcionales dramas. Lo lírico, lo épico, lo sublime, es entonces una consolación y un recreo para la pobre alma asfixiada en la estrecha atmósfera moral de nuestro siglo. Lo mismo digo de Manzoni, en su inmortal novela. Balzac, a quien no hay que confundir con sus desventurados imitadores, si bien encarna en la realidad de la vida humana, es como anatómico, como fisiólogo, como psicólogo, como naturalista, desentrañando misterios comunes a toda la humanidad, esclareciendo el tenebroso abismo del corazón humano hasta sorprender las pasiones en su cuna, descubriendo los más ocultos cánceres de la actual civilización, observador y crítico a un tiempo, sacando siempre consecuencias en pro de tal o cuál especulación filosófica; es decir, que Balzac, si no recrea la imaginación, da pábulo al pensamiento, aumenta el caudal de nuestras ideas, nos enseña la ciencia del mundo... (fatal o no fatal... ésta no es la cuestión...: el caso es que nos la enseña). Golmichs, Bernardino de Saint-Pierre, Chateaubriand y demás escritores optimistas, arrancan dulces lágrimas del corazón, presentan amable la áspera virtud, refrescan las dulces memorias de la infancia, y nos hacen ver que todo hombre se basta a sí propio para ser feliz... ¡Todo esto, con una fábula sencilla, tierna, inverosímil, si queréis, pero interesante, poética, acomodada a la índole de nuestra imaginación inquieta y soñadora!
Mas en el nuevo género; en la historia de todos, contada por todos; en el gran escándalo que hoy da la vecina Francia, ¿qué encuentra el corazón, qué la imaginación, qué el entendimiento, qué la moral, que la filosofía, qué la sociedad, qué la familia, qué el legislador, qué el alma enamorada de lo infinito?
¡No, no son novelas! No son literatura; no pertenecen al público; no interesan a la generalidad; no influyen en nada; no enseñan, no divierten, no edifican, no consuelan, no son útiles ni agradables al género humano.
Fanny, por ejemplo, es el boletín particular de lo que un determinado hombre experimentó al lado de una determinada mujer; de la impresión que le causaba la vista del marido de ésta; de lo que pensaba antes y despuésy al mismo tiempo...: de las horas, de los sitios, de las actitudes, de los trajes, de los muebles, de las palabras y de las caricias que figuraron en un adulterio vulgar, de ésos que no pasan a la historia, porque ni influyen en el destino de las naciones, ni acabaron en tragedia, ni se verificaron entre semidioses, ni tienen, en fin (y esto es lo más triste), nada de raro ni de poco común.
Como tales cosasles han sucedido a casi todos los seglares (con diferencia de horas, de sitios, de actitudes, de trajes, de muebles, de palabras y de caricias...; pero no con diferencias muy radicales, pues en esas miserias poco hay que inventar), resulta que lee uno el libro con cierto interés, pues se trata de sus propias aventuras, y quiere saber si están bien o mal escritas, mas no bien llega un prójimo y os dice:«Esas aventuras son también las mías, y las de fulano, y las de mengano...,» os da vergüenza de pareceros a todo bicho viviente, y acabáis por reconocer la insignificancia de la obra y de vuestras impresiones de calavera.
La ropa sucia se lava en casa (dijo Napo león), y bien puede repetirse esta frase a propósito de Fanny. Tan cierto es que el público rechaza semejantes revelaciones, que ni una palabra, ni un accidente, ni un pensamiento de los que constituyen esta obra le parecería digno de atención, si los oyese en el teatro. Las miserias domésticas, las debilidades personales, los achaques hominis lapsi, son para sufridos y callados individualmente. La colectividad, la sociedad, la humanidad en masa, no quiere avergonzarse de ellos. ¡Todos juntos significamos algo más grande que el amante de Fanny! Sus petites affaires no nos importan, no nos conmueven, no nos interesan, no pertenecen al dominio público! ¡Lo contrario sería horrible!
Y cuenta que el libro está escrito con viveza, con gracia, con elocuencia, bien trazado, bien compuesto, y exuberante de esa misma verdad que constituye su insignificancia. ¡C'est ça! ¡Así pasan esas ruindades! Sólo se nos ocurre una observación; y es, que si M. Ferdeau tuviera hijas, se vería en la triste necesidad de ocultarles su oficio de escritor público, como ocultan el suyo a sus hijos las mujeres que trafican con el pudor.
Por lo demás, si Fanny es una autobiografía, como se dice; si M. Feydeau, lejos de exhibir a la compasión o a la rechifla del público la deplorable situación de su Roger, se ha propuesto dar una idea del temple de su propia alma y de la extensión de sus desventuras; (lo diremos más claro) si M. Feydeau fue el verdadero amante de Fanny, y es su historia la que nos ha contado en este primoroso volumen, ¡vive Dios que nuestro pobre vecino nos ha regalado una vista bien triste de su carácter y de su inteligencia!
Hasta aquí, muchos escritores, aun a riesgo de tocar en la inverosimilitud, se habían esforzado por presentar grandes y generosos a todos los personajes de sus obras. Monsieur Feydeau ha pecado por la inversa, ofreciendo a nuestros ojos tres caracteres mezquinos y miserables en los tres únicos actores de su novela. ¡Qué amante, qué mujer y qué marido!
Prescindamos de estos últimos, dignos el uno del otro, egoístas y criminales ambos, cobardes y viciosos hasta inspirar repugnancia, que no miedo, y fijémonos por un instante en Roger, en el protagonista, en el héroe, en la víctima augusta de las pasiones!
Roger, -o M. Feydeau, según malas lenguas-, es un desgraciado mortal, muy apegado a las cosas de la tierra, que limita todas sus aspiraciones, que emplea todas las fuerzas de su alma, que reduce toda su vida y toda su ambición a la gran dicha, a la suma gloria, a la colosal empresa de poseer a la mujer de un negociante. ¡Su día, su noche, su mañana, su tarde los consagra a arreglar el cuartito en que ha de recibirla, en preparar su toilette o pensar en la de la señora... del negociante y de sus pensamientos, en buscar poses nuevas, en hacerle preguntas sumamente peregrinas y en sacar comentarios de sus respuestas!...
¡Qué hombre tan útil a su patria, a la humanidad y a Dios! ¡Qué inteligencia tan bien empleada! ¡Qué corazón tan noble y tan generoso, que no echa nada de menos, cuando sólo se alimenta de un poco de lodo robado semanalmente a su vecino! ¡Gloria a estos incrédulos que renegaron de la fe en la otra vida, y cifraron toda su esperanza en las supremas beatitudes que ofrece el globo terráqueo! ¡Loor a estos idólatras de la mujer, que reciben de sus ojos la vida o la muerte, que buscan el infinito entre las ballenas de un corsé, y que juegan el alma y el cuerpo, las ilusiones y la conciencia, la cuestión del bien y del mal, al temeroso albur de la fidelidad de una adúltera!
¡Partage! ¡Medianería! ¡Lo comprendemos bien! ¡Será un dolor muy grande! ¡Será un dolor horrible! Pero vos tenéis la culpa, señor mío. ¡Dierais menos importancia a Venus, y no os extrañaría encontrarla en los brazos de Vulcano! ¡Por algo los casaron los mitólogos!
¡Ah! ¡Lloráis allá abajo (locución francesa), en vuestra poética cabaña, herido de muerte, pechista quizás (traducción literal de poitrinière), Sansón tonso, Ícaro caído, Prometeo derribado, zozobrando entre la cogulla y la pistola, escribiendo vuestro Memorial de Santa Elena, después del Waterloo que presenciasteis entre persianas! ¡Os encontráis blasé, traviato, como el tenor de la Favorita, como el héroe de Les filles de marbre!... ¡queréis inspirarnos compasión! ¡pretendéis enseñarnos algo! ¡os creéis la víctima propiciatoria, cuya sangre ha de borrar de los diccionarios la palabra adulterio!...
¡Lamentable error, pobre joven! Vuestros dolores no dan compasión; dan lástima... (que no es lo mismo)... Vuestro desengaño arguye pequeñez de espíritu. Vuestro libro prueba que la literatura no progresa al par de una civilización que quiere remediar males morales con mejoras materiales. Vuestro público, en fin, nos afirma en nuestras rancias ideas de que la sociedad latina murió hace setenta años; de que el cadáver se encuentra ya en plena putrefacción, y de que su fetidez va llegando a nuestras narices.
Madrid, 1858. Es decir, hace veinticinco años; por manera que mi opinión acerca del naturalismo es antigua.