(A José Agustín de La-Puente)

¡Cortar el revesino! He aquí una frase que generalmente usamos los limeños, y de cuyo alcance no me habría dado jamás completa cuenta sin la auténtica tradición que voy a referir.
Cuando en enero de 1535 se trazó la planta o delineó el plano de la ciudad de Lima, constituyéronse los agrimensores en la que hasta hoy se llama calle del Compás o de la portería del monasterio de la Concepción. La tal calle, que hasta hace poco más de veinte años era irregular, pues formaba un ángulo que imitaba las ramas del compás, fue el punto de partida para dividir la población en manzanas tan iguales, que dan a Lima semejanza con un tablero de ajedrez.
En los primeros momentos no se pensó en determinar área para palacio, y el terreno del que hoy poseemos estuvo dividido en lotes que pertenecieron a los conquistadores Jerónimo de Aliaga, ¡Nicolás de Ribera el Viejo, García de Salcedo, Cristóbal Palomino, D. Francisco Pizarro y a dos o tres vecinos más, cuyos nombres he olvidado.
Cuando en el siguiente año se trató con seriedad de edificar casa de gobierno, lejos de oponerse los propietarios de esos lotes manifestaron buena voluntad para cederlos; pero desgraciadamente no se formalizó la cesión por escritura pública. Y de esta incuria han surgido, aun en tiempos de la república, litigios con los herederos de los conquistadores.
El general D. Juan de Urdánegui, caballero de Santiago, y creado marqués de Villafuerte por real cédula de 11 de noviembre de 1682, vino al Perú, con su esposa doña Constanza Luján y Recalde, por los años de 1674, y no sabemos cómo obtuvo derecho de propiedad sobre uno de aquellos lotes, que era precisamente el que hoy corresponde al gran patio donde están situadas la Caja fiscal y otras oficinas de Hacienda.
Era el de Villafuerte tertulio de su excelencia D. Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata, príncipe de Masa y marqués de Tola, a quien los limeños llamaban el virrey de los pepinos, aludiendo a un bando en que prohibió comer en la costa tan poco saludable fruta.
Presumía el virrey de no encontrar rival en el juego de revesino, que era para la sociedad lo que el tresillo o rocambor en nuestros días. Entiendo que en ese juego hay un lance de compromiso y que pica el amor propio de un jugador, lance que se llama cortar el revesino.
Los que hacían la partida del duque evitaban siempre, por adulación o cortesía, cortarle el revesino.
Además, el virrey tenía fama de ser hombre de poco aguante y de que la cólera se le subía al campanario con mucha facilidad. Véase esto que de él cuenta un cronista.
Por consecuencias del terremoto de 1687 perdiéronse las cosechas en los valles inmediatos a Lima, lo que produjo gran alza en el precio de los víveres. Su excelencia llamó a palacio (que, dicho sea de paso, estaba casi en escombros) a los principales agricultores, y obtuvo de ellos algunas concesiones en beneficio de los pobres. Tal vez tan paternal solicitud fue la que inspiró al poeta limeño Juan de Caviedes estos versos, con que da principio a uno de sus más conceptuosos romances:
| «Excelentísimo duque | |||
| que, sustituto de Carlos, | |||
| engrandeces lo que en ti | |||
| aun más que ascenso, es atraso.» |
Entre los concurrentes encontrose el hacendado más rico de Lima, que era un ganapán, barbarote, testarudo y judaicamente avaro. En el exordio de la conferencia sacó el duque su caja de rapé, sorbió una narigada, quedose con aquélla en la mano, y como su excelencia accionaba al hablar, creyó el palurdo que lo brindaba un polvo, y sin más espera, metió índice y pulgar en la cajeta. Esta escena se repitió, tres o cuatro veces, y cuando todos los presentes convenían en abaratar los granos, el único que no amainaba era el villanote. El virrey, que hasta entonces había disimulado la llaneza con que aquel zamarro metía los dedos en la aristocrática cajilla, no quiso seguir transigiendo con el recalcitrante avaro, y poniéndose de pie le dijo:
-Lárguese usted antes que se me acaben la paciencia y el tabaco.
En mi concepto, el duque de la Palata, descendiente de los reyes de Navarra y miembro del Consejo de Regencia durante la minoridad de Carlos II, fue (acépteseme la frase) el virrey más virrey que el Perú tuvo. Y tanto que por sí y ante sí hizo conde de Torreblanca en 1683 a D. Luis Ibáñez de Segovia y Orellana, y hecho conde se quedó, porque el monarca se conformó con morderse las uñas. Ni antes ni después virrey alguno se atrevió a tanto.
Precedido de gran renombre y de inmenso prestigio y fortuna, efectuó su entrada en Lima el 20 de noviembre de 1681, siendo recibido por el Cabildo con pompa regia, bajo de palio y pisando sobre barras de plata. Instalado en palacio, desplegó el lujo de un pequeño monarca, implantó la etiqueta y refinamientos de una corte, y pocas veces se le vio en la calle sino en carruaje de seis caballos y con lucida escolta.
Sus armas eran las de los Rocafull: escudo cuartelado; el primero y el último en gules, con un riquete de oro; el segundo y tercero en plata, y una corneta de sable; bordura de oro con cordones de gules, y cuatro calderos de sable.
Ningún virrey vino provisto de autorizaciones más amplias para gobernar; pero también ninguno fue más que él sagaz, laborioso, justificado, enérgico y digno del puesto. Ninguno -escribe un historiador- habría podido decir con más razón que él a los que trataran de oponérsele en nombre de las leyes divinas y humanas: «Dios está en el cielo, el rey está lejos y yo mando aquí.»
El duque de la Palata fue en el Perú punto menos que el rey; pero fue punto más que todos los virreyes sus antecesores.
Sólo él pudo meter en vereda a las Audiencias de Panamá, Quito, Charcas y Chile, reprimiendo sus abusivos procedimientos.
Los piratas traían alarmado el país con sus extorsiones y desembarcos en Guayaquil, Paita, Santa, Huaura, Pisco y otros lugares de la costa, y con el continuo apresamiento de naves mercantes que con caudales iban a Panamá o a la feria del Portobelo. El virrey empezó por ahorcar en Lima a cuanto pirata encontró en la cárcel, siendo uno de ellos el célebre Clerk, que por salvar del suplicio se había fingido sacerdote, exhibiendo papeles con los que pretendió probar que se llamaba fray José de Lizárraga. En seguida equipó las flotas, que después de diversos combates obligaron a los filibusteros a abandonar el Pacífico. De regreso para el Callao, entró una de las victoriosas flotas en la rada de Paita, y hallándose el almirante de paseo en tierra, estalló la santabárbara de la nave capitana, salvando únicamente dos hombres de los cuatrocientos que la tripulaban.

Fue entonces cuando para defensa de Lima, amagada durante todo el siglo XVII por los piratas, decidiose a complacer a los vecinos amurallando la ciudad. En menos de tres años y con un gasto que no llegó a setecientos mil pesos, se levantaron catorce mil varas de gruesos muros con catorce baluartes. A la vez se emprendió igual obra en Trujillo, gastándose en ella ochenta y cuatro mil pesos.
Datan también de esta época la fundación de la casa de Moneda, a la que hicieron mucha oposición los mineros de Potosí; la de los monasterios de Trinitarias y Santa Teresa, y la del beaterio del Patrocinio.
El de Navarra y Rocafull vino a relevar al virrey arzobispo Liñán Cisneros, quien quiso continuar gozando de las mismas prerrogativas y fueros de virrey, siendo la principal la de usar coche de seis mulas con cocheros descubiertos. Opúsose el de la Palata, y desde entonces anduvo el arzobispo quisquilloso con el nuevo gobernante.
Este dictó en 20 de febrero de 1684 unas sabias y justísimas ordenanzas poniendo las peras a cuarto a los curas explotadores de los infelices indios. El arzobispo clamoreó en el púlpito contra las ordenanzas, empleando lenguaje virulento; mas el duque resolvió que, mientras el venerable predicador no diese satisfacción, no asistieran tribunales y corporaciones a fiestas de catedral. Aunque los canónigos fueron a palacio a dar explicaciones al virrey, éste no aceptó excusas, y el día de la fiesta de San Fernando se marchó al Callao. El entredicho entre el jefe civil y el eclesiástico produjo gran escándalo; y arrepentido el bilioso arzobispo puso fin a él, saliendo en su coche a recibir al virrey cuando éste regresaba del Callao. La reconciliación por parte del Sr. Liñán y Cisneros no fue sincera; pues dos años más tarde volvió a predicar presentando al virrey como enemigo de la Iglesia y como hombre que, con su ordenanza en daño de la bolsa de los curas, atraía sobre Lima el castigo del cielo.
Desde enero de 1687 frecuentes temblores tenían acongojados a los habitantes de Lima; pero en la madrugada del 20 de octubre hubo uno tan violento que derrumbó muchas casas y los vecinos corrieron a refugiarse en las plazas y templos. A las seis de la mañana repitiose el sacudimiento, que fue ya un verdadero terremoto, pues vinieron al suelo los edificios que habían resistido al primer temblor. Juan de Caviedes, el gran poeta limeño de ese siglo, nos pinta así los horrores de este cataclismo, de que fue testigo:
| «¿Qué se hicieron, Lima ilustre, | |||
| tus fuertes arquitecturas | |||
| de templos, casas y torres | |||
| como la fama divulga? | |||
| No quedó templo que al suelo | |||
| no bajase, ni escultura | |||
| sagrada de quien no fueran | |||
| los techos violentas urnas». |
Entre otras, la torre de Santo Domingo se desplomó, matando mucha gente. Todo era confusión y pánico, y sólo el virrey tenía serenidad de espíritu para tomar acertadas providencias en medio de la general tribulación.
El 15 de agosto de 1689 fue el duque de la Palata relevado con el conde de la Monclova. Permaneció un año más en Lima, atendiendo a su juicio de residencia, y terminado éste se embarcó para España. Al llegar a Portobelo se sintió atacado de fiebre amarilla y murió el 13 de abril de 1690.
Prosigo con la tradición. Reunidos estaban un domingo, después de la misa mayor, en la celda de fray José Barraza, comendador de la Merced, los marqueses de Castellón, de Villarrubia de Langres, de Valleumbroso y de Villafuerte, con los condes de Cartago y Torreblanca y otros caballeros de hábito, murmurando amablemente de la presunción de su excelencia en no reconocer superioridad a nadie en el juego.
El vizconde del Portillo, D. Agustín Sarmiento y Sotomayor, dijo:
-A mí no se me alcanza letra en el naipe; pero así ha de ser como lo dice el duque, pues no sé que hasta ahora haya habido quien le corte el revesino.
D. Juan de Urdánegui, marqués de Villafuerte, no aguantó la pulla, y contestó:
-Pues esta noche va usted a ver que yo soy ese guapo, y salga el sol por Antequera.
-Ni fía ni porfía, ni entres en cofradía -replicó el de Torreblanca-, de aquí a la noche no hay siglos que esperar.
Como pocas veces estuvo aquel domingo concurrida la tertulia de palacio, que las palabras del de Villafuerte habían cundido atrayendo a los curiosos. Algo más de una hora llevaban los jugadores de manejar cartas cuando aconteció el lance. A su excelencia se le encendió el rostro, disimuló un tanto, dejó transcurrir veinte minutos y dijo:
-Caballeros, basta de juego por hoy, que me siento con dolor de cabeza.
Y la tertulia se disolvió.
Al otro día este era el suceso piramidal de que se ocupaba la sociedad limeña. Encontrábanse dos en la calle, y después del saludo decía uno.
-¡Hombre! ¿No sabe usted lo que hay de nuevo?
-¿Noticia de los piratas? Hasta los pelos estoy de mentiras, buenas y gordas -contestaba el otro.
-¡Qué piratas ni qué niños envueltos! Guárdeme usted secreto. Lo que hay es que al virrey le han cortado anoche el revesino.
-¡Hombre! ¿Qué me cuenta usted? No puede ser.
-Pues sí, señor, sí puede ser; y por más señas que el de la hazaña ha sido el marqués de Villafuerte. A mí me lo ha contado todo, en confianza, la mujer del sobrino del compadre del repostero de palacio. Ya ve usted que no atestiguo con muertos.
-¡Caramba! La cosa es de mucho bulto; pero hay que creerla, porque quien se lo ha dicho a usted tiene por qué estar bien informada.
Y en los estrados, y en las gradas de la catedral, y en las tiendas no se habló de otro acontecimiento durante una semana. Hasta un fraile de Santo Domingo -fraile había de ser- compuso una pésima letrilla que anduvo de mano en mano por todo Lima, con el siguiente estribillo:
| «al virrey de los pepinos | |||
| le han cortado el revesino». |
Picose de todo ello el buen virrey, y se permitió algunos desahogos contra el irrespetuoso marqués de fresca data. Súpolo éste y no volvió a la tertulia del duque.
Dos años después mandó el virrey promulgar un bando de buena policía.
Acostumbrábase llevar los caballos de estimación a bañarse y beber agua en los cuatro pilancones situados alrededor de la fuente de la plaza Mayor, y luego se les dejaba retozar libremente por una hora y que levantasen polvareda suficiente para asfixiar a una dama melindrosa. Dispúsose, pues, que en adelante fuesen los animales al río.
El de Villafuerte llamó a su caballerizo y le dijo:
-Mira, Andrés, mañana al mediodía llevas los caballos a bañar en la Barranca o Monserrate; pero en seguida te vas con ellos a palacio y los echas a retozar en el patio. Cuidado con no hacer las cosas como te mando, que la panadería del Tiñoso no está lejos para castigar esclavos desobedientes.
Hízolo así el negro, y al laberinto que se formó en palacio contestaba:
-Yo no tengo la culpa, mi amo... Yo soy mandado... El señor marqués de Villafuerte responde de todo.
Impúsose el virrey de lo que motivaba la bulla, y bajó furioso al patio, decidido a hacer desollar vivo al insolente negro, a tiempo que D. Juan de Urdánegui llegaba también al sitio del escándalo.
-¿Qué desacato es ese, señor marqués? ¿Con qué derecho convierte usted en caballeriza el patio de palacio?
-¿Con qué derecho, excelentísimo señor? Con el derecho que me dan estos papeles. Pase vuecencia la vista por ellos y verá que este patio es tan mío como el cielo es de los bienaventurados. No estoy en casa ajena, sino en la propia.
El virrey tomó el legajo que le presentaba Urdánegui, leyó las últimas páginas, y convencido de que el terreno que pisaba era propiedad del de Villafuerte, desarrugó el ceño, y tendiendo a éste la manó le dijo:
-Muchos distingos admiten estos papeles, y en su derecho, Sr. D. Juan, hay tela para un litigio. Lo único que hay de claro, marqués, es que Dios lo envió al mundo para cortarme siempre el revesino.


Juzgamos conveniente alterar los nombres de los principales personajes de esta tradición, pecado venial que hemos cometido en «La emplazada» y alguna otra. Poco significan los nombres si se cuida de no falsear la verdad histórica; y bien barruntará el lector que razón, y muy poderosa, habremos tenido para desbautizar prójimos.
En agosto de 1690 hizo su entrada en Lima el Excmo. Sr. D. Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la Monclova, comendador de Zarza en la orden de Alcántara y vigésimo tercio virrey del Perú por su majestad D. Carlos II. Además de su hija doña Josefa y de su familia y servidumbre, acompañábanlo desde México, de cuyo gobierno fue trasladado al de estos reinos, algunos soldados españoles. Distinguíase entre ellos, por su bizarro y marcial aspecto, D. Fernando de Vergara, hijodalgo extremeño, capitán de gentileshombres lanzas; y contábase de el que entre las bellezas mexicanas no había dejado la reputación austera de monje benedictino. Pendenciero, jugador y amante de dar guerra a las mujeres, era más que difícil hacerlo sentar la cabeza, y el virrey, que le profesaba paternal afecto, se propuso en Lima casarlo de su mano, por ver si resultaba verdad aquello de «estado muda costumbres».
Evangelina Zamora, amén de su juventud y belleza, tenía prendas que la hacían el partido más codiciable de la ciudad de los reyes. Su bisabuelo había sido, después de Jerónimo de Aliaga, del alcalde Ribera, de Martín de Alcántara y de Diego Maldonado el Rico, uno de los conquistadores más favorecidos por Pizarro con repartimientos en el valle del Rimac. El emperador lo acordó el uso de Don, y algunos años después los valiosos presentes que enviaba a la corona lo alcanzaron la merced de un hábito de Santiago. Con un siglo a cuestas, rico y ennoblecido, pensó nuestro conquistador que no tenía ya misión sobre este valle de lágrimas, y en 1604 lió el petate, legando al mayorazgo en propiedades rústicas y urbanas un caudal que se estimó entonces en un quinto de millón.
El abuelo y el padre de Evangelina acrecieron la herencia; y la joven se halló huérfana a la edad de veinte años, bajo el amparo de un tutor y envidiada por su inmensa riqueza.
Entre la modesta hija del conde de la Monclova y la opulenta limeña se estableció en breve la más cordial amistad. Evangelina tuvo así motivo para encontrarse frecuentemente en palacio en sociedad con el capitán de gentileshombres, que a fuer de galante no desperdició coyuntura para hacer su corte a la doncella; la que al fin, sin confesar la inclinación amorosa que el hidalgo extremeño había sabido hacer brotar en su pecho, escuchó con secreta complacencia la propuesta de matrimonio con don Fernando. El intermediario era el virrey nada menos, y una joven bien adoctrinada no podía inferir desaire a tan encumbrado padrino.
Durante los cinco primeros años de matrimonio, el capitán Vergara olvidó su antigua vida de disipación. Su esposa y sus hijos constituían toda su felicidad: era, digámoslo así, un marido ejemplar.
Pero un día fatal hizo el diablo que D. Fernando acompañase a su mujer a una fiesta de familia, y que en ella hubiera una sala, donde no sólo se jugaba la clásica malilla abarrotada, sino que alrededor de una mesa con tapete verde se hallaban congregados muchos devotos de los cubículos. La pasión del juego estaba sólo adormecida en el alma del capitán, y no es extraño que a la vista de los dados se despertase con mayor fuerza. Jugó, y con tan aviesa fortuna, que perdió en esa noche veinte mil pesos.
Desde esa hora, el esposo modelo cambió por completo su manera de ser, y volvió a la febricitante existencia del jugador. Mostrándosele la suerte cada día más rebelde, tuvo que mermar la hacienda de su mujer y de sus hijos para hacer frente a las pérdidas, y lanzarse en ese abismo sin fondo que se llama el desquite.
Entre sus compañeros de vicio había un joven marqués a quien los dados favorecían con tenacidad, y D. Fernando tomó a capricho luchar contra tan loca fortuna. Muchas noches lo llevaba a cenar a la casa de Evangelina, y terminada la cena, los dos amigos se encerraban en una habitación a descamisarse, palabra que en el tecnicismo de los jugadores tiene una repugnante exactitud.

Decididamente, el jugador y el loco son una misma entidad. Si algo empequeñece, a mi juicio, la figura histórica del emperador Augusto es que, según Suetonio, después de cenar jugaba a pares y nones.
En vano Evangelina se esforzaba para apartar del precipicio al desenfrenado jugador. Lágrimas y ternezas, enojos y reconciliaciones fueron inútiles. La mujer honrada no tiene otras armas que emplear sobre el corazón del hombre amado.
Una noche la infeliz esposa se encontraba ya recogida en su lecho, cuando la despertó D. Fernando pidiéndole el anillo nupcial. Era éste un brillante de crecidísimo valor. Evangelina se sobresaltó; pero su marido calmó su zozobra, diciéndola que trataba sólo de satisfacer la curiosidad de unos amigos que dudaban del mérito de la preciosa alhaja.
¿Qué había pasado en la habitación donde se encontraban los rivales de tapete? D. Fernando perdía una gran suma, y no teniendo ya prenda que jugar, se acordó del espléndido anillo de su esposa.
La desgracia es inexorable. La valiosa alhaja lucía pocos minutos más tarde en el dedo anular del ganancioso marqués.
D. Fernando se estremeció de vergüenza y remordimiento. Despidiose el marqués y Vergara lo acompañaba a la sala; pero al llegar a ésta, volvió la cabeza hacia una mampara que comunicaba al dormitorio de Evangelina, y al través de los cristales viola sollozando de rodillas ante una imagen de María.
Un vértigo horrible se apoderó del espíritu de D. Fernando, y rápido como el tigre, se abalanzó sobre el marqués y le dio tres puñaladas por la espalda.
El desventurado huyó hacia el dormitorio, y cayó exánime delante del lecho de Evangelina.
El conde de la Monclova, muy joven a la sazón, mandaba una compañía en la batalla de Arras, dada en 1654. Su denuedo lo arrastró a lo más reñido de la pelea, y fue retirado del campo medio moribundo. Restableciose al fin, pero con pérdida del brazo derecho, que hubo necesidad de amputarle. Él lo sustituyó con otro plateado, y de aquí vino el apodo con que en México y en Lima lo bautizaron.
El virrey Brazo de plata, en cuyo escudo de armas se leía este mote: Ave María gratia plena, sucedió en el gobierno del Perú al ilustre don Melchor de Navarra y Rocafull. «Con igual prestigio que su antecesor, aunque con menos dotes administrativas -dice Lorente-, de costumbres puras, religioso, conciliador y moderado, el conde de la Monclova edificaba al pueblo con su ejemplo, y los necesitados le hallaron siempre pronto a dar de limosna sus sueldos y las rentas de su casa».
En los quince años cuatro meses que duró el gobierno de Brazo de plata, período a que ni hasta entonces ni después llegó ningún virrey, disfrutó el país de completa paz; la administración fue ordenada y se edificaron en Lima magníficas casas. Verdad que el tesoro público no anduvo muy floreciente; pero fue por causas extrañas a la política. Las procesiones y fiestas religiosas de entonces recordaban, por su magnificencia y lujo, los tiempos del conde de Lomos. Los portales, con sus ochenta y cinco arcos, cuya fábrica se hizo con gasto de veinticinco mil pesos, el Cabildo y la galería de palacio fueron obra de esa época.
En 1694 nació en Lima un monstruo con dos cabezas y rostros hermosos, dos corazones, cuatro brazos y dos pechos unidos por un cartílago. De la cintura a los pies poco tenía de fenomenal, y el enciclopédico limeño D. Pedro de Peralta escribió con el título de Desvíos de la naturaleza un curioso libro, en que, a la vez que hace una minuciosa descripción anatómica del monstruo, se empeña en probar que estaba dotado de dos almas.
Muerto Carlos el Hechizado en 1700, Felipe V, que lo sucedió, recompensó al conde de la Monclova haciéndolo grande de España.
Enfermo, octogenario y cansado del mando, el virrey Brazo de plata instaba a la corte para que se le reemplazase. Sin ver logrado este deseo, falleció el conde de la Monclova el 22 de septiembre de 1702, siendo sepultado en la catedral, y su sucesor, el marqués de Castel-dos-Ríus, no llegó a Lima sino en julio de 1707.
Doña Josefa, la hija del conde de la Monclova, siguió habitando en palacio después de la muerte del virrey; mas una noche, concertada ya con su confesor, el padre Alonso Mesía, se descolgó por una ventana y tomó asilo en las monjas de Santa Catalina, profesando con el hábito de Santa Rosa, cuyo monasterio se hallaba en fábrica. En mayo de 1710 se trasladó doña Josefa Portocarrero Lazo de la Vega al nuevo convento, del que fue la primera abadesa.
Cuatro meses después de su prisión, la Real Audiencia condenaba a muerte a D. Fernando de Vergara. Éste desde el primer momento había declarado que mató al marqués con alevosía, en un arranque de desesperación de jugador arruinado. Ante tan franca confesión no quedaba al tribunal más que aplicar la pena.
Evangelina puso en juego todo resorte para libertar a su marido de una muerte infamante; y en tal desconsuelo, llegó el día designado para el suplicio del criminal. Entonces la abnegada y valerosa Evangelina resolvió hacer, por amor al nombre de sus hijos, un sacrificio sin ejemplo.
Vestida de duelo se presentó en el salón de palacio en momentos de hallarse el virrey conde de la Monclova en acuerdo con los oidores, y expuso: que D. Fernando había asesinado al marqués, amparado por la ley: que ella era adúltera, y que, sorprendida por el esposo, huyó de sus iras, recibiendo su cómplice justa muerte del ultrajado marido.
La frecuencia de las visitas del marqués a la casa de Evangelina, el anillo de ésta como gaje de amor en la mano del cadáver, las heridas por la espalda, la circunstancia de haberse hallado al muerto al pie del lecho de la señora y otros pequeños detalles eran motivos bastantes para que el virrey, dando crédito a la revelación, mandase suspender la sentencia.
El juez de la causa se constituyó en la cárcel para que D. Fernando ratificara la declaración de su esposa. Mas apenas terminó el escribano la lectura, cuando Vergara, presa de mil encontrados sentimientos, lanzó una espantosa carcajada.
¡El infeliz se había vuelto loco!
Pocos años después, la muerte cernía sus alas sobre el casto lecho de la noble esposa, y un austero sacerdote prodigaba a la moribunda los consuelos de la religión.
Los cuatro hijos de Evangelina esperaban arrodillados la postrera bendición maternal. Entonces la abnegada víctima, forzada por su confesor, les reveló el tremendo secreto: «El mundo olvidará -les dijo- el nombre de la mujer que os dio la vida; pero habría sido implacable para con vosotros si vuestro padre hubiese subido los escalones del cadalso. Dios, que lee en el cristal de mi conciencia, sabe que ante la sociedad perdí mi honra, porque no os llamasen un día los hijos del ajusticiado».


En el archivo de la que fue Real Audiencia de Lima encontrábase constancia de haberse remitido a España, pedida por el rey, una causa de más de cuatrocientas fojas de papel sellado, sobre cual constancia y datos pacientemente recogidos hemos basado esta tradición.
Dios hizo al hombre bueno; pero parece que su Divina Majestad echó ases cuando creó la humanidad.
El hombre instintivamente se inclina al bien; pero las decepciones envenenan su alma y la vuelven egoísta, es decir, perversa.
Quien aspire a tener larga cosecha de males, empiece por sembrar beneficios. Esperar gratitud del prójimo favorecido, es como pedir hoy milagros a los santos.
Así es la humanidad, y mucho que tuvo razón el rey D. Alonso el Sabio cuando dijo que si este mundo no estaba mal hecho, por lo menos lo parecía.
D. Pedro Campos de Ayala fue por los años de 1695 un rico comerciante español, avecindado en Lima, sobre el cual llovieron las desdichas como granizada sobre páramo.
Dicen los casuistas que donde hay penas y desventuras, allí está Dios. Consoladora es la doctrina; pero a la mayoría de los que padecen no les cae en gracia.
Así, cuentan que un sabio obispo logró que se bautizase un judío muy acaudalado. Después de su conversión, empezaron a sobrevenirle desgracias sobre desgracias, y el obispo creyó confortarlo diciéndole: «No te desesperes, que tus desdichas no son sino beneficios que el Señor reparte entre aquellos a quienes arna». Amostazose el cristiano nuevo y contestó: «Pues esos regalos que los guarde Dios para sus amigos viejos: pero conmigo, a quien conoce de ha poco, ¿sobre qué tanta confianza y cariño?».
Generoso hasta la exageración, no hubo miseria que D. Pedro no aliviase con su dinero, ni desventura a la que no acudiese a dar consuelo. Y esto sin fatuidad, que el hombre era humilde como las piedras de la calle, y por sólo el gusto de hacer el bien.
Pero el naufragio de un buque que con valioso cargamento le venía de Cádiz, y la quiebra de algunos pillos a quienes el buen D. Pedro sirviera de garante, lo pusieron en apurada situación. Nuestro honrado español realizó con graves pérdidas su fortuna, pagó a los acreedores y se quedó sin un maravedí.
Con la última moneda se le escapó el último amigo.
Todo lo había perdido, menos la vergüenza, que es lo primero que ahora acostumbramos perder.
Quiso volver a trabajar, y acudió en demanda de protección a muchos a quienes había favorecido en sus días de opulencia, y que acaso debían exclusivamente a él hallarse en holgada posición.
Entonces supo cuánta verdad encierra aquel refrán que dice: «No hay más amigo que Dios y un duro en la faltriquera».
Parece que la mejor piedra de toque de la amistad es el dinero.
D. Pedro adquirió a dura costa el convencimiento de que para muchos corazones, la gratitud es fardo asaz pesado.
Hasta la mujer que había amado, y en cuyo amor creyera con la fe de un niño, le reveló muy a las claras que ya los tiempos eran otros.
| Que es amor una senda | |||
| tan sin camino, | |||
| que el que va más derecho | |||
| va más perdido. |
Entonces D. Pedro juró volver a ser rico, aunque para alcanzar una fortuna tuviese que ocurrir al crimen.
Las decepciones habían muerto todo lo que en su alma hubo de grande, de noble y de generoso, y se despertó en él un odio profundo por 1a humanidad. Como el tirano de Roma, habría querido que la humanidad tuviera una cabeza para cercenarla de un tajo.
Y desapareció de Lima y fue a establecerse en Potosí.
Pocos días antes de su desaparición, fue encontrado muerto en su lecho un usurero vizcaíno. Unos juzgaron que había sido víctima de una congestión, y otros dijeron que se le había ahogado violentamente con un pañuelo.

¿Se había cometido un robo o una venganza? La voz pública se decidió por lo segundo; pues ostensiblemente no aparecía mermada la fortuna del vizcaíno.
Pero nadie paró mientes en que este suceso coincidió casi con el repentino viaje de nuestro protagonista.
Y corrieron años, y vino el de 1706, y D. Pedro volvió a Lima con medio milloncejo ganado en Potosí. Mas no era ya el mismo hombre, abnegado y generoso, que todos habían conocido.
Encerrado en su egoísmo como el galápago en su concha, gozaba conque todo Lima supiese que era rico, hasta el punto de varear la plata, pero que no daba un grano arroz al gallo de la Pasión.
Además D. Pedro, tan alegre y comunicativo antes, se había vuelto misántropo. Paseaba solo, no correspondía al saludo ni visitaba a nadie más que a un caracterizado jesuita, con el que se entretenía largas horas en secreta plática.
De repente corrió la voz de que Campos de Ayala había llamado a un escribano y hecho ante él testamento, legando su inmensa fortuna al colegio de San Pablo.
Pero fuese arrepentimiento o que alguna nueva causa pesara en su ánimo, un mes más tarde revocó el testamento y firmó otro distribuyendo su caudal, por iguales porciones, entre los conventos y monasterios de Lima, determinando un capital para misas por su alma, y haciendo algunos legados de importancia, contándose entre los favorecidos un sobrino del vizcaíno de marras.
Aquellos eran los tiempos en que, como dice un escritor contemporáneo muy gráficamente, el jesuita y él fraile se arañaban las manos bajo la almohada del moribundo para apoderarse del testamento.
Pero no habían transcurrido muchos días desde el de la revocatoria cuando una noche el virrey marqués de Castel-dos-Ríus recibió un largo anónimo, y después de leerlo y releerlo, púsose su excelencia a cavilar; y el resultado de sus cavilaciones fue llamar a un alcalde del crimen y ordenarle que sin pérdida de minuto se apoderase de la persona de D. Pedro Campos de Ayala y la aposentase en la cárcel de corte.
D. Manuel Omms de Santa Pau, de Sentmanat y de Lanuza, grande de España y marqués de Castel-dos-Ríus, hallábase de embajador en París cuando aconteció la muerte de Carlos II, envolviendo a la monarquía en una sangrienta guerra de sucesión. El marqués no sólo presentó a Luis XIV el testamento en que el Hechizado legaba al duque de Anjou la corona, sino que se declaró abiertamente partidario del Borbón e hizo que sus deudos de Cataluña hostilizasen al archiduque de Austria. En una de las batallas murió el primogénito del marqués de Castel-dos-Ríus.
Sabido es que las colonias de América aceptaron el testamento de Carlos II, reconociendo a Felipe V por legítimo soberano. Éste, cuando aún la guerra civil no había terminado, se apresuró a premiar los servicios del de Castel-dos-Ríus y lo nombró virrey del Perú. Eran sus arma las de los Lanuza: dos cuarteles en oro con león rapante de gules, y dos en azur con vuelo de plata.
El señor de Sentmanat y de Lanuza llegó a Lima el 7 de julio de 1707 y no bien se hizo cargo del gobierno, cuando levantó empréstitos, impuso contribución de guerra y se echó sobre los caudales de censos, obras pías y de los cabildos. Así consiguió enviar al exhausto tesoro del monarca millón y medio de duros.
Vino con el virrey su hijo D. Félix, nombrado general del Callao; habiendo dado no poco que murmurar, en el acto solemne de la entrada del marqués en Lima, la inasistencia del arzobispo.
Fue el marqués de Castel-dos-Ríus el primer virrey que vino trayendo lo que se llamó pliego de sucesión y que los mexicanos llamaban pliego de mortaja. Felipe V estableció entregar a cada virrey un pliego, encerrado bajo tres cubiertas, el cual se depositaba en la Real Audiencia, debiendo romperse los sellos para saber el contenido sólo en caso de fallecimiento o incapacidad física e incurable del gobernante. El pliego de mortaja contenía una terna de nombres, designando las personas llamadas a reemplazar interinamente y hasta nueva disposición regia al virrey difunto. Así desapareció, en los casos de vacancia, el gobierno que antes ejerciera la Audiencia.
Entre los sucesos más notables de su época de mando, se cuenta el triunfo que el pirata Wagner alcanzó sobre la escuadra del conde de Casa Alegre, adueñándose el inglés de cinco millones salidos del Perú. Esto alentó a otros corsarios de la misma nación, Dampierre y Rogers, que se apoderaron de Guayaquil e impusieron al vecindario un fuerte rescate. Para contenerlos gastó el virrey ciento cincuenta mil pesos en el equipo de varias naves, que zarparon del Callao al mando del almirante D. Pablo Alzamora, y en ellas se embarcaron hasta colegiales ganosos de castigar a los herejes. Afortunadamente no llegó el caso de empeñar combate; pues cuando los nuestros buscaron a los piratas en las islas Galápagos, ya éstos habían abandonado el Pacífico.
El terremoto que arruinó muchos pueblos de la provincia de Paruro fue también uno de los grandes acontecimientos de ese tiempo.
Entre los sucesos religiosos merecen mencionarse la traslación de las monjas de Santa Rosa al actual monasterio, y el reñido capítulo de provincial agustino entre los padres Zavala el vizcaíno y Paz el sevillano. La Real Audiencia se vio forzada a presidir el capítulo, evitando con ello grandes desórdenes, y después de diez y ocho horas de sesión y de varios escrutinios triunfó Zavala por mayoría de dos votos.
El anciano marqués de Castel-dos-Ríus era un entusiasta cultivador de las musas; pero como estas damas son casi siempre esquivas para con los viejos, pobrísima inspiración es la que domina en los pocos versos que de su excelencia conocemos. Los aduladores decían, aplicándole estos conceptos de Góngora, que dominaba
| «Ya con la espada del sangriento Marte, | |||
| ya con la lira del dorado Apolo». |
Todos los lunes reunía el virrey en palacio a los poetas de Lima, y en la biblioteca del cosmógrafo mayor D. Eduardo Carrasco existió hasta hace pocos años un abultado manuscrito, Flor de Academias de Lima, en el que estaban consignadas las actas de las sesiones y los versos que en ellas leían los vates. Serias indagaciones, fatalmente sin éxito, hemos hecho para descubrir el paradero de tan curioso libro, que suponemos en poder de algún bibliótafo, avaro de su tesoro, y que ni saca provecho de él ni permite que otros exploten tan rico filón.
Formaban el Parnasillo palaciego, en el que el virrey a guisa de Apolo tenía la presidencia: el ilustre D. Pedro de Peralta, muy joven por entonces; D. Luis Oviedo y Herrera, también limeño e hijo del poeta conde de la Granja (autor de un buen poema sobre Santa Rosa); D. Antonio Lozano Berrocal, D. Francisco de Olmedo, D. José Polanco de Santillana, el coronel D. Juan de la Vega, D. Martín de Liseras y otros ingenios cuyos nombres no valen la pena de apuntarse.
En las fiestas que se celebraron en Lima por el nacimiento del infante D. Luis Fernando, fue cuando el Parnasillo echó, como suele decirse, el resto; y hasta el virrey marqués de Castel-dos-Ríus hizo representar en palacio, con asistencia del alto clero y de la aristocracia, la tragedia Perseo, escrita por él en infelices endecasílabos, a juzgar por un fragmento que hemos leído.
Hablando de ella dice nuestro compatriota Peralta, en una de las notas de su Lima fundada, que tenía armoniosa música, preciosos trajes y hermosas decoraciones, y que en ella no sólo mostró el virrey la elegancia de su genio poético, sino la grandeza de su ánimo y el celo de su amor.
Parécenos que hay mucho de cortesano en este juicio.
No había aún el de Castel-dos-Ríus cumplido dos años de gobierno, cuando lo acusaron ante Felipe V de que especulaba con su alto puesto, defraudando al real tesoro en connivencia con los contrabandistas. La Audiencia misma y el tribunal del Consulado de comercio apoyaron la acusación, y el monarca resolvió destituir desairosamente y sin esperar a oír sus descargos al gobernante del Perú; orden que revocó porque una hija del marqués, dama de honor de la reina, se arrojó a las plantas de Felipe V y le recordó los grandes servicios prestados por su padre durante la guerra de sucesión.
Pero aunque el monarca lo satisfizo hasta cierto punto, revocando su primer acuerdo, no por eso dejó de ser profunda la herida que en su orgullo recibiera el señor de Sentmanat y de Lanuza, y fuelo tanto que el 22 de abril de 1710 lo condujo a la tumba, después de tres años de gobierno. De los designados en el pliego de mortaja, que eran los obispos del Cuzco, Arequipa y Quito, sólo el último existía.
Sus funerales se celebraron en Lima con escasa pompa, pero con abundancia de versos, buenos y malos. El Parnasillo llenó su deber honrando la memoria del hermano en Apolo.
En el anónimo se acusaba a D. Pedro Campos de Ayala del asesinato del vizcaíno y de que mil onzas robadas a éste le sirvieron de base para la gran fortuna adquirida en Potosí.
¿Qué pruebas exhibía el delator? No lo sabremos decir.
Instalado D. Pedro en el calabozo, se le presentó el juez a tomarle declaración y la respuesta del acusado fue:
-Señor alcalde, negar fuera obstinación cuando quien me acusa es Dios. Sólo a Él, bajo secreto de confesión, he revelado mi delito. Siga usía, en representación de la justicia humana, causa contra mí; pero conste que entablo querella contra Dios.
Como se ve, las distinciones del reo eran un tanto casuísticas; pero encontró abogado -y lo maravilloso sería que no lo hubiese hallado- que se prestara a sostener juicio contra Dios. ¡La chicana forense es tan fecunda!
Por lo mismo que la Real Audiencia procuró rodear de misterio el proceso, se hicieron públicos hasta sus menores incidentes y la causa fue el gran escándalo del siglo.
La Inquisición, que andaba de puntas con los jesuitas y buscándoles quisquillas, intentó meter la hoz en el asunto.
El arzobispo, el virrey, lo más granado de la sociedad limeña tomaron cartas en favor de la Compañía. Aunque el acusado lo sostuviera así, no presentaba más prueba que su dicho de que un jesuita era el autor de la denuncia anónima y el revelador del secreto de confesión, instigado por la revocatoria del testamento.
Por su parte, el sobrino del vizcaíno reclamaba para sí solo la fortuna del matador de su tío, y los síndicos de las fundaciones exigían la validez del segundo testamento.
Todos los golillas perdían su latín y aquello era un batiburrillo de opiniones encontradas y extravagantes.
Y entretanto el escándalo cundía. Y no atinamos a discurrir hasta dónde llevaba trazas de alcanzar, si minuciosamente informado de todo S. M, D. Felipe V, no hubiera declarado por medio de una real cédula que, conviniendo al decoro de la Iglesia y a la moral de sus reinos, se abocaba con su Consejo de Indias el conocimiento y resolución de la causa.
En consecuencia, D. Pedro Campos de Ayala marchó a España, bajo partida de registro, junto con el voluminoso proceso.
Y como era natural, tras él se fueron algunos de los favorecidos en el testamento a gestionar sus derechos en la corte.
Y la calma se restableció en esta ciudad de los reyes, y la Inquisición se distrajo preparándose a quemar a madama de Castro y la estatua y huesos del jesuita Ulloa.
¿Cuál fue la sentencia o sesgo que el sagaz Felipe V diera al proceso? Lo ignoramos, pero puede suponerse que el rey apelaría a algún expediente conciliador para poner en paz a todos los litigantes, y es posible que al mismo reo le tocara algo del pan bendito o indulgencia real.
¿Existirá en España este original proceso? Probable es que se lo haya comido el comején -gusanillo roedor-, y pues viene a pelo, ahí va para dar remate a la tradición el origen de una frase popular.
Diz que a un escribano le exigió la Real Audiencia la exhibición de un expediente en el cual estaban protocolizados un testamento y títulos de propiedades. Cuando el depositario de la fe pública hubo agotado todo su arsenal de evasivas y tracamandas, se presentó ante el virrey, que lo era el marqués de Castelfuerte, y le dijo:
-Señor excelentísimo: por más que he revuelto mi archivo, no encuentro ese condenado proceso y barrunto que el comején se lo ha comido.
-¿Esas tenemos, señor mío? -contestó el virrey-. Pues a chirona el comején.
Y desde entonces quedó como refrán el decir, cuando una cosa no parece: «Vamos, se la habrá comido el comején».


Como fruto de una de las calaveradas de la mocedad del conde de Cartago, vino al mundo un mancebo, conocido con el nombre de Hernando, Hurtado de Chávez. El noble conde pasaba una modesta pensión a la madre, encargándola diese buen ejemplo al rapaz y cuidase de educarlo. Pero Fernandico era el mismo pie de Judas. Travieso, enredador y camorrista, más que en la escuela se le encontraba, con otros pillastres de su edad, haciendo novillos por las huertas y murallas. Ni el látigo ni la palmeta, atributos indispensables del dómine de esos tiempos, podían moderar los malos instintos del muchacho.
Así creciendo, cumplió Fernando veinte años, y muerto el conde y valetudinaria la madre, hízose el mozo un dechado de todos los vicios. No hubo garito de que no fuese parroquiano, ni hembra de tumbo y trueno con quien no se tratase tú por tú. Fernando era lo que se llama un pie útil para una francachela. Tañía el arpa como el mismísimo rey David, punteaba la guitarra de lo lindo, cantaba el pollito y el agua rica, trovos muy a la moda entonces, con más salero que los comediantes de la tonadilla, y para bailar el punto y las molleras tenía un aquel y una desvergüenza que pasaban de castaño claro. En cuanto a empinar el codo, frecuentaba las ermitas de Baco y bebía el zumo de parra con más ardor que los campos la lluvia del cielo; y en materia de tirarse de puñaladas, hasta con el gallo de la Pasión si le quiquiriqueaba recio, nada tenía que aprender del mejor baratero de Andalucía.
Retratado el protagonista, entremos sin más dibujos en la tradición.
Un velo fúnebre parecía extenderse sobre la festiva ciudad de los reyes en los días 31 de enero y 1.º de febrero del año 1711. Las campanas tocaban rogativas, y grupos de pueblo cruzaban las calles siguiendo a algún sacerdote que, crucifijo en mano, recitaba salmos y preces. Y como si el cielo participara de la tristeza pública, negras nubes se cernían en el espacio.
Sepamos lo que traía tan impresionados los espíritus.
A las diez de la mañana del 20 de enero, un joven se presentó al cura del Sagrario, pidiendo se le permitiese buscar una partida de bautismo en los libros parroquiales. El buen cura, engañado por las decentes apariencias del peticionario, no puso obstáculo y lo dejó solo en el bautisterio.
Cuando nuestro hombre se persuadió de que no sería interrumpido, se dirigió resueltamente al altar mayor y se metió con presteza en el bolsillo un grueso copón de oro, en el que se hallaban ciento cincuenta y tres hostias consagradas. En seguida salió del templo y con paso tranquilo se encaminó a la Alameda. En el tránsito encontró a dos o tres amigos que lo preguntaron qué bulto llevaba en el bolsillo, y él contestó con aplomo: «que era un almirez que había comprado de lance».
Hasta la mañana del 31, en que hubo necesidad de administrar el viático a un moribundo, no se descubrió la sustracción de la píxide. De imaginarse es la agitación que se apoderaría del católico pueblo; y el testimonio del párroco hizo recaer en Fernando de Chávez la sospecha de que él y no otro era el sacrílego ladrón.
Fernando anduvo a salto de mata, pues S. E. el obispo D. Diego Ladrón de Guevara, virrey del Perú, echó tras el criminal toda una jauría de alguaciles, oficiales y oficiosos.
El Ilmo. Sr. D. Diego Ladrón de Guevara, de la casa y familia de los duques del Infantado, obispo de Quito y que antes lo había sido de Panamá y Guamanga, estaba designado por Felipe V en tercer lugar para gobernar el Perú en caso de fallecer el virrey marqués de Castel-dos-Ríus. Cuando murió éste, en 1710, habían también pasado a mejor vida los otros dos personajes de la terna. Al poco tiempo de ejercer el mando el ilustrísimo Ladrón de Guevara se recibió en Lima la noticia del triunfo de Villaviciosa, que consolidó en España a Felipe V y la dinastía borbónica. Entre las fiestas con que la ciudad de los reyes celebró la nueva, fue la más notable la representación, en una sala de palacio convertida en teatro, de la comedia en verso Triunfos de amor y poder, escrita por el poeta limeño Peralta.

El virrey obispo logró ahuyentar de la costa a un pirata inglés que había apresado tres buques mercantes, y comisionó al marqués de Villar del Tajo para que destruyese a los negros cimarrones que, enseñoreados de los montes de Huachipa, habían establecido en ellos fortificaciones y osado presentar batalla a las tropas reales.
A ejemplo de su antecesor el virrey literato, acordó el obispo gran protección a la Universidad de San Marcos, y más que de enviar gruesos contingentes de dinero a la corona, cuidó de que los fondos públicos se gastasen en el Perú en templos, puentes y caminos. Un virrey que no mandaba millones a España no servía para el cargo. Esto y el haber colocado las regalías de la Iglesia antes que las del soberano, fueron motivos para que, en 1716, se le reemplazase con el príncipe de Santo Buono.
Regresando para España, llamado por el rey que le excusaba así el rubor de volver a Quito, como dice el cronista Alcedo, quiso el obispo visitar el reino de México, en cuya capital murió el 19 de noviembre de 1718.
Las diez de la noche del 1.º de febrero acababan de sonar en el reloj de la Compañía, cuando el catalán Jaime Albites, preparándose a cerrar su pulpería, situada en las esquinas de las calles de Puno y de la Concepción, vio pasar un hombre cuyo rostro casi iba cubierto por las anchas alas de un chambergo. Pocos pasos había éste avanzado, cuando el pulpero echó a gritar desaforadamente:
-¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Ahí va el ladrón del Sagrario!
Como por arte de encantamiento se abrieron puertas, y la calle se vio en un minuto cubierta de gente. El ladrón emprendió la carrera; mas una mujer le acertó con una pedrada en las piernas, a la vez que un carpintero de la vecindad le arrimaba un trancazo contundente. Cayó sobre él la turba, y acaso habría tenido lugar un gutierricidio o acto de justicia popular, como llamamos nosotros los republicanos prácticos a ciertas barbaridades, si el escribano Nicolás de Figueroa y Juan de Gadea, boticario del hospital de la Caridad, sujetos que gozaban de predicamento en el pueblo, no lo hubieran impedido, diciendo: «Si ustedes matan a este hombre, nos quedaremos sin saber dónde tiene escondido a Nuestro Amo».
A este tiempo asomó una patrulla y dio con el criminal en la cárcel de corte.
Allí declaró que su sacrílego robo no le había producido más que cuatro reales, en que vendió la crucecita de oro que coronaba el copón; y que, horrorizado de su crimen y asustado por la persecución, había escondido la píxide en el altar de la sacristía de San Francisco, donde en efecto se encontró.
En cuanto a las sagradas formas, confesó que las había enterrado, envueltas en un papel, al pie de un árbol en la Alameda de los Descalzos.
En la mañana del 2 de febrero hízose entrar al reo en una calesa, con las cortinillas corridas, y con gran séquito de oidores, canónigos, cabildantes y pueblo se le condujo a la Alameda. La turbación de Fernando era tanta, que le fue imposible determinar a punto fijo el árbol, y ya comenzaba el cortejo a desesperar, cuando un negrito de ocho años de edad, llamado Tomás Moya, dijo: «Bajo este naranjo vi el otro día a ese hombre, y me tiró de piedras para que no me impusiera de lo que hacía».
Las divinas formas fueron encontradas, y al negrito, que era esclavo, se le recompensó pagando el Cabildo cuatrocientos pesos por su libertad.
Describir la alegría de la población, los repiques, luminarias y fiestas religiosas y profanas, es tarea superior a nuestras fuerzas. Publicaciones hay de esa época, como la Imagen política, de Peralta, a las que remitimos al lector cuya curiosidad sea muy exigente.
El virrey obispo, en solemne procesión, condujo las hostias a la Catedral. Se quitó el velo morado que cubría el altar mayor, y desaparecieron de las torres e iglesias los crespones que las enlutaban.
La hierba y tierra próximas al naranjo fueron puestas en fuentes de plata y repartidas, como reliquias, en los monasterios y entre las personas notables.
El lo de mayo fue trasladado Fernando a las cárceles de la Inquisición. Dicen que se le condenó a ser quemado vivo; pero en ninguno de los documentos que conocemos del Santo Oficio de Lima hemos podido hallar noticia del auto de fe.
El vecindario contribuyó a porfía para la inmediata erección de una capilla, de cuarenta y cuatro varas de largo por doce de ancho, en el sitio donde se encontraron las formas. El altar mayor, dice un cronista, formado en esqueleto, permite transitar, por su parte inferior, hasta el sitio donde estuvieron enterradas las hostias.
Tal es la historia de la fundación de la iglesia de Santa Liberata, junto a la que los padres crucíferos de San Camilo establecieron en 1754 un conventillo. Fronterizo a éste se encuentra el beaterio del Patrocinio, fundado en 1688 para beatas dominicas y en el mismo sitio en que el santo fray Juan Macías pastaba marranos y ovejas antes de vestir hábito.


Laura Venegas era bella como un sueño de amor en la primavera de la vida. Tenía por padre a D. Egas de Venegas, garnacha de la Real Audiencia de Lima, viejo más seco que un arenal, hinchado de prosopopeya, y que nunca volvió atrás de lo que una vez pensara. Pertenecía a la secta de los infalibles que, de paso sea dicho, son los más propensos a engañarse.
Con padre tal, Laura no podía ser dichosa. La pobre niña amaba locamente a un joven médico español llamado D. Enrique Padilla, el cual, desesperado de no alcanzar el consentimiento del viejo, había puesto mar de por medio y marchado a Chile. La resistencia del golilla, hombre de voluntad de hierro, nacía de su decisión por unir los veinte abriles de Laura con los cincuenta octubres de un compañero de oficio. En vano Laura, agotando el raudal de sus lágrimas, decía a su padre que ella no amaba al que la deparaba por esposo.
-¡Melindres de muchacha! -la contestaba el flemático padre-. El amor se cría.
¡El amor se cría! Palabras que envenenaron muchas almas, dando vida más tarde al remordimiento. La casta virgen, fiada en ellas, se dejaba conducir al altar, y nunca sentía brotar en su espíritu el amor prometido.
¡El amor se cría! Frase inmoral que servía de sinapismo para debilitar los latidos del corazón de la mujer, frase típica que pinta por completo el despotismo en la familia.

En aquellos siglos había dos expedientes soberanos para hacer entrar en vereda a las hijas y a las esclavas.
¿Era una esclava ligera de cascos o se espontaneaba sobre algún chichisbeo de su ama? Pues la panadería de D. Jaime el catalán, o de cualquier otro desalmado, no estaba lejos, y la infeliz criada pasaba allí semanas o meses sufriendo azotaina diaria, cuaresmal ayuno, trabajo crecido y todos los rigores del más bárbaro tratamiento. Y cuenta que esos siglos no fueron de librepensadores como el actual, sino siglos cristianos de evangélico ascetismo y suntuosas procesiones; siglos, en fin, de fundaciones monásticas, de santos y de milagros.
Para las hijas desobedientes al paternal precepto se abrían las puertas de un monasterio. Como se ve, el expediente era casi tan blando como el de la panadería.
Laura, obstinada en no arrojar de su alma el recuerdo de Enrique, prefirió tomar el velo de noticia en el convento de Santa Clara; y un año después pronunció los solemnes votos, ceremonia que solemnizaron con su presencia los cabildantes y oidores, presididos por el virrey, recién llegado entonces a Lima.
D. Carmine Nicolás Caracciolo, grande de España, príncipe de Santo Buono, duque de Castel de Sangro, marqués de Buquianico, conde de Esquiabi, de Santobido y de Capracota, barón de Monteferrato, señor de Nalbelti, Frainenefrica, Gradinarca y Castelnovo, recibió el mando del Perú de manos del obispo de la Plata D. fray Diego Morcillo Rubia de Auñón, que había sido virrey interino desde el 15 de agosto hasta el 3 de octubre de 1716.
Para celebrar su recepción, Peralta, el poeta de la Lima fundada, publicó un panegírico del virrey napolitano, y Bermúdez de la Torre, otro titulado El sol en el zodíaco. Ambos libros son un hacinamiento de conceptos extravagantes y de lisonjas cortesanas en estilo gongorino y campanudo.
De un virrey que, como el Excmo. Sr. D. Carmine Nicolás Caracciolo, necesitaba un carromato para cargar sus títulos y pergaminos, apenas hay huella en la historia del Perú. Sólo se sabe de su gobierno que fue impotente para poner diques al contrabando, que los misioneros hicieron grandes conquistas en las montañas y que en esa época se fundó el colegio de Ocopa.
Los tres años tres meses del mando del príncipe de Santo Buono se hicieron memorables por una epidemia que devastó el país, excediendo de sesenta mil el número de víctimas de la raza indígena.
Fue bajo el gobierno de este virrey cuando se recibió una real cédula prohibiendo carimbar a los negros esclavos. Llamábase carimba cierta marca que con fierro hecho ascua ponían los amos en la piel de esos infelices.
Solicitó entonces el virrey la abolición de la mita; pues muchos enmenderos habían llevado el abuso hasta el punto de levantar horca y amenazar con ella a los indios mitayos; pero el monarca dio carpetazo a la bien intencionada solicitud del príncipe de Santo Buono.
Ninguna obra pública, ningún progreso, ningún bien tangible ilustran la época de un virrey de tantos títulos.

Una tragedia horrible -dice Lorente- impresionó por entonces a la piadosa ciudad de los reyes. Encontrose ahorcado de una ventana a un infeliz chileno, y en su habitación una especie de testamento, hecho la víspera del suicidio, en el que dejaba su alma al diablo si conseguía dar muerte a su mujer y a un fraile de quien ésta era barragana. Cinco días después fueron hallados en un callejón los cadáveres putrefactos de la adúltera y de su cómplice.
El 15 de agosto de 1719, pocos minutos antes de las doce del día, se obscureció de tal manera el cielo que hubo necesidad de encender luces en las casas. Fue este el primer eclipse total de sol experimentado en Lima después de la conquista y dio motivo para procesión de penitencia y rogativas.
El mismo D. Fray Diego Morcillo, elevado ya a la dignidad de arzobispo de Lima, fue nombrado por Felipe V virrey en propiedad, y reemplazó al finchado príncipe de Santo Buono en 16 de enero de 1720. Del virrey arzobispo decía la murmuración que a fuerza de oro compró el nombramiento de virrey: tanto le había halagado el mando en los cincuenta días de su interinato. Lo más notable que ocurrió en los cuatro años que gobernó el mitrado fue que principiaron los disturbios del Paraguay entre los jesuitas y Antequera, y que el pirata inglés Juan Cliperton apresó el galeón en que venía de Panamá el marqués de Villacocha con su familia.
Y así como así, transcurrieron dos años, y sor Laura llevaba con resignación la clausura.
Una tarde hallábase nuestra monja acompañando en la portería a una anciana religiosa, que ejercía las funciones de tornera, cuando se presentó el nuevo médico nombrado para asistir a las enfermas del monasterio.
Por entonces, cada convento tenía un crecido número de moradoras entre religiosas, educandas y sirvientas; y el de Santa Clara, tanto por espíritu de moda cuanto por la gran área que ocupa, era el más poblado de Lima.
Fundado este monasterio por Santo Toribio, se inauguró el 4 de enero de 1606; y a los ocho años de su fundación -dice un cronista- contaba con ciento cincuenta monjas de velo negro y treinta y cinco de velo blanco, número que fue, a la vez que las rentas, aumentándose hasta el de cuatrocientas de ambas clases.
Las dos monjas, al anuncia del médico, se cubrieron el rostro con el velo; la portera le dio entrada, y la más anciana, haciendo oír el metálico sonido de una campanilla de plata, precedía en el claustro al representante de Hipócrates.
Llegaron a la celda de la enferma, y allí sor Laura, no pudiendo sofocar por más tiempo sus emociones, cayó sin sentido. Desde el primer momento había reconocido en el nuevo médico a su Enrique. Una fiebre nerviosa se apoderó de ella, poniendo en peligro su vida y haciendo precisa la frecuente presencia del médico.
Una noche, después de las doce, dos hombres escalaban cautelosamente una tapia del convento, conduciendo un pesado bulto, y poco después ayudaban a descender a una mujer.
El bulto era un cadáver robado del hospital de Santa Ana.
Media hora más tarde, las campanas del monasterio se echaban a vuelo anunciando incendio en el claustro. La celda de sor Laura era presa de las llamas.
Dominado el incendio, se encontró sobre el lecho un cadáver completamente carbonizado.
Al día siguiente y después del ceremonial religioso se sepultaba en el panteón del monasterio a la que fue en el siglo Laura Venegas. Y ¿...y?
| ¡Aleluya! ¡Aleluya! | |||
| Sacristán de mi vida, | |||
| toda soy tuya. |
Pocos meses después Enrique, acompañado de un bellísima joven, a la que llamaba su esposa, fijó su residencia en una ciudad de Chile.
¿Ahogaron sus remordimientos? ¿Fueron felices? Puntos son estos que no incumbe al cronista averiguar.

(A José Antonio de Lavalle)

No hace muchos años que tuvo Lima un prefecto, cuyo nombre no hace al caso, que dio en la manía de publicar dos o tres bandos por semana sobre asuntos de policía y buen gobierno local, amén de los noticieros y de los obligados sobre patentes. Un escribano, a quien el pueblo llamaba el loco Casas, era el constante promulgador de las disposiciones prefecturales, y recibía el agasajo de cuatro pesos y medio por cada bando que leía con voz estentórea, repitiendo sus palabras el pregonero, bajo el balcón de Cabildo y en las plazuelas de San Lázaro, Santa Ana, San Sebastián y San Marcelo.
¿Convenía que los vecinos encendiesen luminarias, era preciso limpiar acequias, blanquear paredes o apresar algún bandido que andaba por extramuros cometiendo desaguisados? Pues un bando lo hacía bueno, y santas pascuas. El bando era una panacea universal para su señoría el prefecto; y tanto abusó de ella, que los republicanos moradores de la ciudad de los reyes maldito si hacían ya pizca de caso a los pregones del depositario de la fe prefectural.
Para el que esto escribe, por entonces muchacho retozón y travieso, eran una delicia los bandos, porque servían, si es que lo necesita un escolar, de pretexto para hacer novillos. Aquel día no había lección posible. Los chicos de esos tiempos vestíamos pantalón crecedero, gorra y chaqueta o mameluco. No fumábamos cigarrillo, no calzábamos guantes, no la dábamos de saberlo todo, ni nos metíamos a politiquear y hacer autos de fe, como hogaño se estila, con el busto de ningún viviente, siquier fuese ministro caído. ¡Buena felpa nos habría dado señora madre en el territorio del Sur! Dígase lo que se quiera -hace treinta años la juventud no era juventud-, vivíamos a mil leguas del progreso. Vean ustedes si los muchachos de entonces seríamos unos bolonios, cuando teníamos la tontuna de aprender la doctrina cristiana en vez del can-can; y hoy cualquier zaragatillo que se alza apenas del suelo en dos estacas, prueba por A+B que Dios es artículo de lujo y pura chirinola o canard del padre Gual.
Pero caigo en la cuenta de que por hablar de los primeros años de la vida, idos ¡ay! para más no volver, se me ha largado el santo al cielo. Vuelvo a mis carneros, es decir, a los bandos.
Promulgábase en cierta tarde uno para que después de las diez de la noche no quedase puerta sin cerrojo. Los mataperros de la época íbamos, muy orondos y pechisacados, junto a la banda de música y formando cortejo al escribano Casas. En la puerta del café de Bodegones, centro a la sazón de los contemporáneos del virrey inglés (O'Higgins), había un grupo de viejos poniendo notas y comentarios al bando. ¡Vaya un esgrimir de la sin pelos el de aquellos angelitos!
-¡Cosas de la república! -alcanzamos a oír a uno de ellos-. Este prefecto es otro Pepe Bandos.
Mucho nos cascabeleó el mote; y cuando ya talluditos nos tentó el diablo por rebuscar tradiciones, supimos que hubo un virrey, que gobernó el Perú desde 1724 hasta 1736, al que los limeños pusieron el apodo de Pepe Bandos.
Perdona el largo introito. Ya verás, lector, los bandos de su excelencia y si eran bandos de ñeque.
D. José de Armendaris, natural de Ribagorza en Navarra, marqués de Castelfuerte, comendador de Montizón y Chiclana en la orden de Santiago, comandante general del reino de Cerdeña, y ex virrey de Granada en España, reemplazó como virrey del Perú al arzobispo fray Diego Morcillo. Refieren que el mismo día en que tenían lugar las fiestas de la proclamación del hijo de Felipe V, fundador de la dinastía borbónica, una vieja dijo en el atrio de la catedral: «A este que hoy celebran en Lima le están haciendo el entierro en Madrid». El dicho de la vieja cundió rápidamente, y sin que acertemos a explicarnos el porqué, produjo mucha alarma. ¡Embelecos y novelerías populares!
Lo positivo es que seis meses más tarde llegó un navío de Cádiz, confirmando que los funerales de Luis I se habían celebrado el mismo día en que fue proclamado en Lima. ¡Y dirán que no hay brujas!
Como sucesos notables de la época de este virrey, apuntaremos el desplome de un cerro y una inundación en la provincia de Huaylas, catástrofe que ocasionó más de mil víctimas, un aguacero tan copioso que arruinó la población de Paita; la aparición por primera vez del vómito prieto o fiebre amarilla (1730) en la costa del Perú, a bordo del navío que mandaba el general D. Domingo Justiniani; la ruina de Concepción de Chile, salvando milagrosamente el obispo Escandón, que después fue arzobispo de Lima, la institución llamada de las tres horas y que se ha generalizado ya en el orbe católico, y por fin, la llegada a Lima en 1738 de ejemplares del primer Diccionario de la Academia Española.
Quizá en otra ocasión nos ocupemos de la famosa causa del oidor don José de Antequera, caballero de Alcántara, a quien los jesuitas sacrificaron con ruindad. Por hoy bástenos apuntar que siempre que se trataba de aprehender a alguno de los complicados en el proceso, el virrey, en vez de echarle los sabuesos o alguaciles, forjaba un bando, lo hacía pregonar por todo el virreinato y, a poco, el reo daba con su cuerpo en la cárcel, sin que le valiera escondite en sagrado, en zahúrda ni en casa de cadena. ¡Digo si serían bandos conminatorios aquéllos!
La víspera de la ejecución de Antequera y de su alguacil mayor don Juan de Mena hizo publicar su excelencia un bando terrorífico, imponiendo pena de muerte a los que intentasen detener en su camino a la justicia humana. Los más notables personajes de Lima y las comunidades religiosas habían estérilmente intercedido por Antequera. Nuestro virrey era duro de cocer.
A las diez de la mañana del 8 de julio de 1731, Antequera sobre una mula negra y escoltado por cien soldados de caballería penetró en la plaza Mayor. Hallábase cerca del patíbulo cuando un fraile exclamó: «¡Perdón!», grito que fue repetido por el pueblo.
-¿Perdón dijiste? Pues habrá la de Dios es Cristo. Mi bando es bando y no papel de Cataluña que se vende en el estanco -pensó el de Castelfuerte-. ¡Santiago y cierra España!
La infantería hizo fuego en todas direcciones. El mismo virrey, con un piquete de caballería, dio una vigorosa carga por la calle del Arzobispo, sin parar mientes en el guardián y comunidad de franciscanos que por ella venían. El pueblo se defendió lanzando sobre la tropa lágrimas de San Pedro, vulgo piedras. Hubo frailes muertos, muchachos ahogados, mujeres con soponcio, populacho aporreado, perros despanzurrados y, en fin, todos los accidentes fatales anexos a desbarajuste tal. Pero el bando fue bando. ¡O somos o no somos! Siga su curso la procesión, y vamos con otros bandos.
Los frailes agustinos se dividieron en dos partidos para la elección de prior. El primer día de capítulo ocurrieron graves desórdenes en el convento, con no poca alarma del vecindario. Al siguiente se publicó un bando aconsejando a los vecinos que desechasen todo recelo, pues vivo y sano estaba su excelencia para hacer entrar en vereda a los reverendos. Los agustinos no se dieron por notificados, y el escándalo se repitió. Diríase que la cosa pasaba en estos asendereados tiempos, y que se trataba de la elección de presidente de la república en los tabladillos de las parroquias. Véase, pues, que también en la época colonial se aderezaban pasteles eleccionarios. Pido que conste el hecho (estilo parlamentario) y adelante con la cruz.
Su excelencia, con buena escolta, penetró en el convento. Los frailes se encerraron en la sala capitular. El virrey hizo echar por tierra la puerta, obligó a los religiosos a elegir un tercero, y tomando presos a los dos pretendientes, promovedores del tumulto, los remitió a España sin más fórmula ni proceso.
Escenas casi idénticas tuvieron lugar, a poco, en el monasterio de la Encarnación. La madre Nieves y la madre Cuevas se disputaban el cetro abacial. Si los frailes se habían tirado los trastos a la cabeza, las aristocráticas canonesas no anduvieron mezquinas en araños. En la calle, el pueblo se arremolinaba, y las mulatas del convento, que podían no tener voto, pero que probaban tener voz, se desgañitaban desde la portería, gritando según sus afecciones: «¡Víctor la madre Cuevas!» o «¡Víctor la madre Nieves!». Este barrullópolis reclamaba bando. Era imposible pasarse sin él. Repitiéndose el bochinche, entró tropa en el convento, y la madre Nieves y sus principales secuaces fueron trasladadas a otros monasterios. Esto se llama cortar por lo sano y ahogar en germen la guerra civil.
¿Quieres, lector, más bandos? Serás complacido.
La simonía y todo género de excesos eran impunemente cometidos por el clero. El relajamiento de costumbres era tal, que bastara a pintarlo esta sencilla respuesta de un indio a quien la autoridad quería obligar a no vivir en mancebía, sino bajo la férrea coyunda matrimonial. «Taita -contestó el infeliz-, amancebamiento no puede ser malo, porque corregidor tiene manceba, alcabalero tiene manceba y cura tiene también manceba».
Castelfuerte publicó un bando previniendo a los corregidores que le informasen circunstanciadamente sobre la conducta de los curas.

Los obispos de Cuzco y de Guamanga quisieron agarrar la luna con las manos, y excitaron a los feligreses a desobedecer todo mandato del hereje que se entrometía con la gente de iglesia. ¿Qué podía hacer su excelencia con tan empingorotados señores? ¡Ahí es nada! Les suspendió las temporalidades, y mientras fue y vino la apelación a España, se dio tales trazas que el bando produjo sus efectos. ¡Quien manda, manda!
El tribunal de la fe no podía tolerar la ingerencia del poder civil en los asuntos eclesiásticos, y un día se les subió la mostaza a las narices a los inquisidores.
Ya en 1659 el virrey D. Luis Enrique de Guzmán, conde de Alba de Listo y de Villaflor, ex virrey de México y el primer grande de España que vino al Perú, había sido procesado por tener en su biblioteca tres o cuatro libros prohibidos y negarse a poner a disposición del Santo Oficio a su médico Carlos Wandier, sospechoso de luteranismo. Al virrey, conde de Alba de Liste, se le dio un bledo del proceso inquisitorial, y apoyándose en sus fueros de grande de España y en sus prerrogativas como representante de Felipe IV, se negó a comparecer ante sus jueces. El rey, al que enviaron una queja los inquisidores, dio al asunto un sesgo prudente, reemplazando a Enrique de Guzmán, en 1661, con el conde de Santisteban.
Citado el de Castelfuerte ante la Inquisición, no vaciló en comparecer. Colocó su reloj sobre la mesa del tribunal, previniendo que sólo podía disponer de una hora y que, si ésta transcurría, dos piezas de artillería quedaban en la calle para bombardear el edificio. Los inquisidores conocían al hombre y sabían que era capaz de armar una de zambomba y degollina. Después de fútiles explicaciones, se apresuraron a despedirlo acompañándolo cortésmente hasta la puerta.
Convengamos en que D. Juan de Armendaris era todo un hombre, superior a su siglo y con más hígados que un frasco de bacalao.
Bandos contra las mujeres que, llamándose honestas, se presentan en público luciendo cosas que no siempre son para lucidas; bandos contra los ermitaños de Baco; bandos contra el libertinaje de las costumbres; bandos sobre el salario; bandos sobre los monederos falsos; bandos enumerando los festejos con que debía celebrarse la canonización de San Francisco Solano, y tanta era su fiebre de promulgar bandos que, como hemos dicho, el pueblo limeño lo llamaba Pepe Bandos.
El platero Alejo Calatayud promovió en Cochabamba una sedición que ocasionó no pocas víctimas y que pudo convertirse en una guerra de razas. Al recibirse la noticia en Lima, llegó a manos del virrey, entre otros, un pliego anónimo conteniendo una relación de los sucesos y esta redondilla:
| «Pepe Bandos, ahí te mando | |||
| nuevas de Calatayud, | |||
| por si tienes la virtud | |||
| de librarte con un bando». |
Esta fue la única vez en que el marqués de Castelfuerte, haciendo caso omiso de bandos, dictó órdenes muy en secreto a las autoridades del Cuzco y de la Paz, y alcanzó a debelar la rebelión, entregando a la horca las cabezas de Calatayud y de más de cincuenta de sus compañeros.
En 1736, después de doce años de gobierno, regresó a España el marqués de Castelfuerte. Cuentan que, al leer la redondilla, dijo su excelencia: «¿Esas tenemos, señores cochabambinos? ¡A mí coplillas de ciego! Vamos a ver si, en vez de Pepe Bandos, me llaman ustedes Pepe Cuerdas».
Y a fe, que bien merecía llamarse Pepe Cuerdas el que obligó a hacer tanto gasto de cáñamo al verdugo de Cochabamba.

 I
I
El que hubiera pasado por la plazuela de San Agustín a hora de las once de la noche del 22 de octubre de 1743, habría visto un bulto sobre la cornisa de la fachada del templo, esforzándose a penetrar en él por una estrecha claraboya. Grandes pruebas de agilidad y equilibrio tuvo sin duda que realizar el escalador hasta encaramarse sobre la cornisa, y el cristiano que lo hubiese contemplado habría tenido que santiguarse tomándolo por el enemigo malo o por duende cuando menos. Y no se olvide que por aquellos tiempos era de pública voz y fama que en ciertas noches la plazuela de San Agustín era invadida por una procesión de ánimas del purgatorio con cirio en mano. Yo ni quito ni pongo; pero sospecho que con la república y el gas les hemos metido el resuello a las ánimas benditas, que se están muy mohínas y quietas en el sitio donde a su Divina Majestad plugo ponerlas.
El atrio de la iglesia no tenía por entonces la magnífica verja de hierro que hoy lo adorna, y la policía nocturna de la ciudad estaba en abandono tal, que era asaz difícil encontrar una ronda. Los buenos habitantes de Lima se encerraban en casita a las diez de la noche, después de apagar el farol de la puerta, y la población quedaba sumergida en plena tiniebla con gran contentamiento de gatos y lechuzas, de los devotos de hacienda ajena y de la gente dada a amorosas empresas.
El avisado lector, que no puede creer en duendes ni en demonios coronados, y que, como es de moda en estos tiempos de civilización, acaso no cree ni en Dios, habrá sospechado que es un ladrón el que se introduce por la claraboya de la iglesia. Piensa mal y acertarás.
En efecto. Nuestro hombre con auxilio de una cuerda se descolgó al templo, y con paso resuelto se dirigió al altar mayor.
Yo no sé, lector, si alguna ocasión te has encontrado de noche en un vasto templo, sin más luz que la que despiden algunas lamparillas colocadas al pie de las efigies y sintiendo el vuelo, y el graznar fatídico de esas aves que anidan en las torres y bóvedas. De mí sé decir que nada ha producido en mi espíritu una impresión más sombría y solemne a la vez, y que por ello tengo a los sacristanes y monaguillos en opinión, no diré de santos, sino de ser los hombres de más hígados de la cristiandad. ¡Me río yo de los bravos de la independencia!
Llegado nuestro hombre al sagrario, abrió el recamarín, sacó la Custodia, envolvió en su pañuelo la Hostia divina, dejándola sobre el altar, y salió del templo por la misma claraboya que le había dado entrada.
Sólo dos días después, en la mañana del sábado 25, cuando debía hacerse la renovación de la Forma, vino a descubrirse el robo. Había desaparecido el sol de oro, evaluado en más de cuarenta mil pesos, y cuyas ricas perlas, rubíes, brillantes, zafiros, ópalos y esmeraldas eran obsequio de las principales familias de Lima. Aunque el pedestal era también de oro y admirable como obra de arte, no despertó la codicia del ladrón.
Fácil es imaginarse la conmoción que este sacrilegio causaría en el devoto pueblo. Según refiere el erudito escritor del Diario de Lima, en los números del 4 y 5 de octubre de 1791, hubo procesión de penitencia, sermón sobre el texto de David: Exurge, Domine, et judica causam tuam, constantes rogativas, prisión de legos y sacristanes, y carteles fijando premios para quien denunciase al ladrón. Se cerraron los coliseos y el duelo fue general cuando, corriendo los días sin descubrirse al delincuente, recurrió la autoridad eclesiástica al tremendo resorte de leer censuras y apagar candelas.
Por su parte el marqués de Villagarcía, virrey del Perú, había llenado su deber, dictando todas las providencias que en su arbitrio estaban para capturar al sacrílego. Los expresos a los corregidores y demás autoridades del virreinato se sucedieron sin tregua, hasta que a fines de noviembre llegó a Lima un alguacil del intendente de Huancaveliva D. Jerónimo Solá, ex consejero de Indias, con pliegos en los que éste comunicaba a su excelencia que el ladrón se hallaba aposentado en la cárcel y con su respectivo par de calcetas de Vizcaya. Bien dice el refrán que «entre bonete y almete se hacen cosas de copete».
Las campanas se echaron a vuelo, el teatro volvió a funcionar, los vecinos abandonaron el luto, y Lima se entregó a fiestas y regocijos.
Ciñéndonos al plan que hemos seguido en las Tradiciones, viene aquí a cuento una rápida reseña histórica de la época de mando del excelentísimo señor D. José de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía, de Monroy y de Cusano, conde de Barrantes y señor de Vista Alegre, Rubianes y Villanueva, vigésimo nono virrey del Perú por su majestad D. Felipe V, y que a la edad de sesenta años se hizo cargo del gobierno de estos reinos en 4 de enero de 1736.
El marqués de Villagarcía se resistió mucho a aceptar el virreinato del Perú, y persuadiéndolo uno de los ministros del rey para que no rechazase lo que tantos codiciaban, dijo:
«Señor, vueseñoría me ponga a los pies de su majestad, a quien venero como es justo y de ley, y represéntele que haciendo cuentas conmigo mismo, he hallado que me conviene más vivir pobre hidalgo que morir rico virrey».

El soberano encontró sin fundamento la excusa, y el nombrado tuvo que embarcarse para América.
Sucediendo al enérgico marqués de Castelfuerte, la ley de las compensaciones exigía del nuevo virrey una política menos severa. Así, a fuerza de sagacidad y moderación, pudo el de Villagarcía impedir que tomasen incremento las turbulencias de Oruro y mantener a raya al cuzqueño Juan Santos, que se había proclamado inca.
No fue tan feliz con los almirantes ingleses Vernon y Jorge Andson, que con sus piraterías alarmaban la costa. Haciendo grandes esfuerzos e imponiendo una contribución al comercio, logró el virrey alistar una escuadra, cuyo jefe evitó siempre poner sus naves al alcance de los cañones ingleses, dando lugar a que Andson apresara el galeón de Manila, que llevaba un cargamento valuado en más de tres millones de pesos.
Bajo su gobierno fue cuando el mineral del Cerro de Paseo principió a adquirir la importancia de que hoy goza, y entre otros sucesos curiosos de su época merecen consignarse la aurora boreal que se vio una noche en el Cuzco, y la muerte que dieron los fanáticos habitantes de Cuenca al cirujano de la expedición científica que a las órdenes del sabio La Condamine visitó la América. Los sencillos naturales pensaron, al ver unos extranjeros examinando el cielo con grandes telescopios, que esos hombres se ocupaban de hechicerías y malas artes.
A propósito de la venida de la comisión científica, leemos en un precioso manuscrito que existe en la biblioteca de Lima, titulado Viaje al globo de la luna, que el pueblo limeño bautizó a los ilustres marinos españoles D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa y a los sabios franceses Gaudin y La Condamine con el sobrenombre de los caballeros del punto fijo, aludiendo a que se proponían determinar con fijeza la magnitud y figura de la tierra. Un pedante, creyendo que los cuatro comisionados tenían facultad para alejar de Lima cuanto quisiesen la línea equinoccial, se echó a murmurar entre el pueblo ignorante contra el virrey marqués de Villagarcía, acusándolo de tacaño y menguado; pues por ahorrar un gasto de quince o veinte mil pesos que pudiera costar la obra, consentía en que la línea equinoccial se quedase como se estaba y los vecinos expuestos a sufrir los recios calores del verano. Trabajillo parece que costó convencer al populacho de que aquel charlatán ensartaba disparates. Así lo refiere el autor anónimo del ya citado manuscrito.
Después de nueve años y medio de gobierno, y cuando menos lo esperaba, fue el virrey desairosamente relevado con el futuro conde de Superunda en julio de 1745. Este agravio afectó tanto al anciano marqués de Villagarcía, que regresando para España, a bordo del navío Héctor, murió en el mar, en la costa patagónica, en diciembre del mismo año.
Lucas de Valladolid era un mestizo, de la ciudad de Huamanga, que ejercía en Lima el oficio de platero. Obra de sus manos eran las mejores alhajas que a la sazón se fabricaban. Pero el maestro Lucas picaba de generoso, y en el juego, el vino y las mozas de partido derrochaba sus ganancias.
Los padres agustinos le dispensaban gran consideración, y el maestro Lucas era uno de sus obligados comensales en los días de mantel largo. Nuestro platero conocía, pues, a palmos el convento y la iglesia, circunstancia que le sirvió para realizar el robo de la Custodia, tal como lo dejamos referido.
Dueño de tan valiosa prenda, se dirigió con ella a su casa, desarmó el sol, fundió el oro y engarzó en anillos algunas piedras. Viendo la excitación que su crimen había producido, se resolvió a abandonar la ciudad y emprendió viaje a Huacanvelica, enterrando antes en la falda de San Cristóbal una parte de su riqueza.
La esposa del intendente Solá era limeña, y a ésta se presentó el maestro Lucas ofreciéndola en venta seis magníficos anillos. En uno de ellos lucía una preciosa esmeralda, y examinándola la señora, exclamó: «¡Qué rareza! Esta piedra es idéntica a la que obsequié para la Custodia de San Agustín».
Turbose el platero, y no tardó en despedirse.
Pocos minutos después entraba el intendente en la estancia de su esposa, y la participó que acababa de llegar un expreso de Lima con la noticia del sacrílego robo.
-Pues, hijo mío -le interrumpió la señora-, hace un rato que he tenido en casa al ladrón.
Con los informes de la intendenta procediose en el acto a buscar al maestro Lucas, pero ya éste había abandonado la población. Redobláronse los esfuerzos y salieron inmediatamente algunos indios en todas direcciones en busca del criminal, logrando aprehenderlo a tres leguas de distancia.
El sacrílego principió por una tenaz negativa; pero le aplicaron garrotillo en los pulgares o un cuarto de rueda, y cantó de plano.
Cuando el virrey recibió el oficio del intendente de Huancavelica despachó para guarda del reo una compañía de su escolta.
Llegado éste a Lima en enero de 1744, costó gran trabajo impedir que el pueblo lo hiciese añicos. ¡Las justicias populares son cosa rancia por lo visto!
A los pocos días fue el ladrón puesto en capilla, y entonces solicitó la gracia de que se le acordasen cuatro meses para fabricar una Custodia superior en mérito a la que él había destruido. Los agustinos intercedieron y la gracia fue otorgada.
Las familias pudientes contribuyeron con oro y nuevas alhajas, y cuatro meses después, día por día, la custodia, verdadera obra de arte, estaba concluida. En este intervalo el maestro Lucas dio en su prisión tan positivas muestras de arrepentimiento que le valieron la merced de que se le conmutase la pena.
Es decir, que en vez de achicharrarlo como a sacrílego, se le ahorcó muy pulcramente como a ladrón.
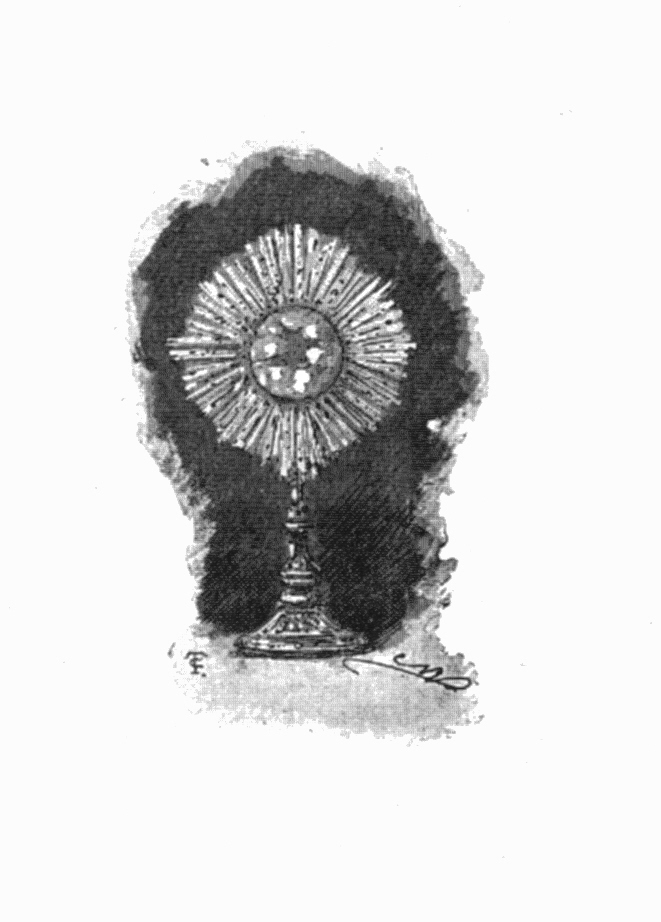
La época del coloniaje, fecunda en acontecimientos que de una manera providencial fueron preparando el día de la Independencia del Nuevo Mundo, es un venero poco explotado aún por las inteligencias americanas.
Por eso, y perdónese nuestra presuntuosa audacia, cada vez que la fiebre de escribir se apodera de nosotros, demonio tentador al que mal puede resistir la juventud, evocamos en la soledad de nuestras noches al genio misterioso que guarda la historia del ayer de un pueblo que no vive de recuerdos ni de esperanzas, sino de actualidad.
Lo repetimos: en América la tradición apenas tiene vida. La América conserva todavía la novedad de un hallazgo y el vapor de un fabuloso tesoro apenas principiado a explotar.
Sea por la indolencia de los gobiernos en la conservación de los archivos, o por descuido de nuestros antepasados en no consignar los hechos, es innegable que hoy sería muy difícil escribir una historia cabal de la época de los virreyes. Los tiempos primitivos del imperio de los Incas, tras los que está la huella sangrienta de la conquista, han llegado hasta nosotros con fabulosos e inverosímiles colores. Parece que igual suerte espera a los tres siglos de la dominación española.
Entretanto, toca a la juventud hacer algo para evitar que la tradición se pierda completamente. Por eso, en ella se fija de preferencia nuestra atención, y para atraer la del pueblo creemos útil adornar con las galas del romance toda narración histórica. Si al escribir estos apuntes sobre el fundador de Talca y los Ángeles no hemos logrado nuestro objeto, discúlpesenos en gracia de la buena intención que nos guiara y de la inmensa cantidad de polvo que hemos aspirado al hojear crónicas y deletrear manuscritos en países donde, aparte de la escasez de documentos, no están los archivos muy fácilmente a la disposición del que quiere consultarlos.
El Excmo. Sr. D. José Manso de Velazco, que mereció de título de conde de Superunda por haber reedificado el Callao (destruido a consecuencia del famoso terremoto de 1746), se encargó del mando de los reinos del Perú el 13 de julio de 1745, en reemplazo del marqués de Villagarcía. Maldita la importancia que un cronista daría a esta fecha si, según cuentan añejos papeles, ella no hubiera tenido marcada influencia en el ánimo y porvenir del virrey; y aquí con venia tuya, lector amigo, va mi pluma a permitirse un rato de charla y moraleja.
Cuanto más inteligente o audaz es el hombre, parece que su espíritu es más susceptible de acoger una superstición. El vuelo o el canto de un pájaro es para muchos un sombrío augurio, cuyo prestigio no alcanza a vencer la fuerza del raciocinio. Sólo el necio no es supersticioso. César en una tempestad confiaba en su fortuna. Napoleón, el que repartía tronos como botín de guerra, recordaba al dar una batalla la brillantez del sol de Austerlitz, y aun es fama que se hizo decir la buenaventura por una echadora de cartas (Mlle. Lenormand).
Pero la preocupación nunca es tan palmaria como cuando se trata del número 13. La casualidad hizo algunas veces que de trece convidados a un banquete, uno muriera en el término del año; y es seguro que de allí nace el prolijo cuidado con que los cabalistas cuentan las personas que se sientan a una mesa. Los devotos explican que la desgracia del 13 surge de que Judas completó este número en la divina cena.
Otra de las particularidades del 13, conocido también por docena de fraile, es la de designar las monedas que se dan en arras cuando un prójimo resuelve hacer la última calaverada. Viene de allí el horror instintivo que los solteros le profesan, horror que no sabremos decir si es o no fundado, como no osaríamos declararnos partidarios o enemigos de la santa coyunda matrimonial.
Quejábase un prójimo de haber asistido a un banquete en que eran trece los comensales. -¿Y murió alguno? ¿Aconteció suceso infausto? -¡Cómo no! (contestó el interrogado). En ese año... me casé.
El hecho es que cuando el virrey quedó solo en Palacio con su secretario Pedro Bravo de Ribera, no pudo excusarse de decirle:
-Tengo para mí, Pedro, que mi gobierno me ha de traer desgracia. El corazón me da que este otro 13 no ha de parar en bien.
El secretario sonrió burlonamente de la superstición de su señor, en cuya vida, que él conocía a fondo, habría probablemente alguna aventura en la que desempeñara papel importante el fatídico número a que acababa de aludir.
Y que el corazón fue leal profeta para el virrey (pues en sus quince años de gobierno abundaron las desgracias),nos lo comprueba una rápida reseña histórica.
Poco más de un año llevaba en el mando don José Manso de Velazco cuando aconteció la ruina del Callao, y tras ella una asoladora epidemia en la sierra, y el incendio del archivo de gobierno que se guardaba en casa del marqués de Salinas, incendio que se tuvo por malicioso. Temblores formidables en Quito, Latacunga, Trujillo y Concepción de Chile, la inundación de Santa, un incendio que devoró a Panamá y la rebelión de los indios de Huarochirí, que se sofocó ahorcando a los principales cabecillas, figuran entre los sucesos siniestros de esa época.
En agosto de 1747 fundose a inmediaciones del destruido Callao el pueblo de Bellavista; se elevó el convento de Ocopa a colegio de propaganda fide; se consagró la iglesia de los padres descalzos; la monja y literata sor María Juana, con otras cuatro capuchinas, fundó un monasterio en Cajamarca; se observó el llamado cometa de Newton; se estableció el estanco de tabacos; se extinguió la Audiencia de Panamá, y en 1755 se formó un censo en Lima, resultando empadronados 54.000 habitantes.
La obligación de motivar el capítulo que a éste sigue nos haría correr el riesgo de tocar con hechos que acaso pudieran herir quisquillosas susceptibilidades, si no adoptáramos el partido de alterar nombres y narrar el suceso a galope. En una hacienda del valle de Ate, inmediata a Lima, existía un pobre sacerdote que desempeñaba las funciones de capellán del fundo. El propietario, que era nada menos que un título de Castilla, por cuestiones de poca monta y que no son del caso referir, hizo una mañana pasear por el patio de la hacienda, caballero en un burro y acompañado de rebenque, al bueno del capellán, el cual diz que murió a poco de vergüenza y de dolor.
Este horrible castigo, realizado en un ungido del Señor, despertó en el pacífico pueblo una gran conmoción. El crimen era inaudito. La Iglesia fulminó excomunión mayor contra el hacendado, en la que se mandaba derribar las paredes del patio donde fue escarnecido el capellán y que se sembrase sal en el terreno, amén de otras muchas ritualidades de las que haremos gracia al lector.
Nuestro hacendado, que disfrutaba de gran predicamento en el ánimo del virrey y que aindamáis era pariente por afinidad del secretario Bravo, se encontró amparado por éstos, que recurrieron a cuantos medios hallaron a sus alcances para que menguase en algo el rigor de la excomunión. El virrey fue varias veces a visitar al arzobispo con tal objeto; pero éste se mantuvo erre que erre.
Entretanto cundía ya en el pueblo una especie de somatén y crecían los temores de un serio conflicto para el gobierno. La multitud, cada vez más irritada, exigía el pronto castigo del sacrílego; y el virrey, convencido de que el metropolitano no era hombre de provecho para su empeño, se vio, mal su grado, en la precisión de ceder.
¡Vive Dios, que aquéllos sí eran tiempos para la Iglesia! El pueblo, no contaminado aún con la impiedad, que, al decir de muchos, avanza a pasos de gigante, creía entonces con la fe del carbonero. ¡Pícara sociedad que ha dado en la maldita fiebre de combatir las preocupaciones, y errores del pasado! ¡Perversa raza humana que tiende a la libertad y al progreso, y que en su roja bandera lleva impreso el imperativo de la civilización!; ¡Adelante! ¡Adelante!
Repetimos que muy en embrión y con gran cautela hemos apuntado este curioso hecho, desentendiéndonos de adornarlo con la multitud de glosas y de incidentes que sobre él corren. Las viejas cuentan que cuando murió el hacendado, desapareció su cadáver, que de seguro recibió sepultura eclesiástica, arrebatado por el que pintan a los pies de San Miguel, y que en las altas horas de la noche paseaba por las calles de Lima en un carro inflamado por llamas infernales y arrastrado por una cuadriga diabólica. Hoy mismo hay gentes que creen en estas paparruchas a pie juntillas. Dejemos al pueblo con sus locas creencias y hagamos punto y acápite.
Sabido es que para los buenos habitantes de la republicana Lima las cuestiones de fueros y de regalías entre los poderes civil y eclesiástico han sido siempre piedrecilla de escándalo. Aun los que hemos nacido en estos asendereados tiempos, recordamos muchas enguinfingalfas entre nuestros presidentes y el metropolitano o los obispos. Mas en la época en que por su majestad don Fernando VI mandaba estos reinos del Perú el señor conde de Superunda, estaban casi contrabalanceados los dos poderes, y harto tímido era su excelencia para recurrir a golpes de autoridad. Cuestioncillas, fútiles acaso en su origen, como la que en otro capítulo dejamos consignada, agriaron los espíritus del virrey y del arzobispo Barroeta hasta engendrar entre los dos una sena odiosidad.

«Grande fue la competencia -dice Córdova Urrutia- entre el arzobispo y el virrey, por haber dispuesto aquél que se le tocase órgano al entrar en la Catedral y no al representante del monarca, y levantado quitasol, al igual de éste, en las procesiones. Las quejas fueron a la corte y ésta falló contra el arzobispo».
El conde de Superunda, en su relación de mando, dice hablando del arzobispo: «Tuvo la desgracia de encontrar genios de fuego conocidos por turbulentos y capaces de alterar la república más bien ordenada. Éstos le indujeron a mandar sin reflexión, persuadiéndolo que debía mandar su jurisdicción con vigor, y que ésta se extendía sin límite. Y como obraba sin experiencia, brevemente se llenó de tropiezos con su Cabildo y varios tribunales. Los caminos a que induje muchas veces al arzobispo, atendiendo su decoro y la tranquilidad de la ciudad, eran máximas muy contrarias a las de sus consultores, y no perdieron tiempo en persuadirle que se subordinaba con desaire de su dignidad y que debía dar a conocer que era arzobispo, desviándose del virrey, que tanto le embarazaba. El concepto que le merecían los que así le aconsejaban, y la inclinación del arzobispo a mandar despóticamente lo precipitaron a escribirme una esquela privada con motivo de cierta cuestión particular, diciéndome que lo dejase obrar, y procuró retirarse cuanto pudo de mi comunicación. A poco tiempo se aumentaron las competencias con casi todos los tribunales y se llenó de edictos y mandatos la ciudad, poniéndose en gran confusión su vecindario. Si se hubieran de expresar todos los incidentes y tropiezos que se ofrecieron posteriormente al gobierno con el arzobispo, se formaría un volumen o historia de mucho bulto».
Y prosigue el conde de Superunda narrando la famosa querella del quitasol o baldaquino, en la procesión de la novena de la Concepción, que tuvo lugar por los años de 1752. No cumpliendo ella a nuestro propósito, preferimos dejarla en el tintero y contraernos a la última cuestión entre el representante de la corona y el arzobispo de Lima.
Práctica era que sólo cuando pontificaba el metropolitano se sentase bajo un dosel inmediato al del virrey, y para evitar que el arzobispo pudiera sufrir lo que la vanidad calificaría de un desaire, iba siempre a palacio un familiar la víspera de la fiesta, con el encargo de preguntar si su excelencia concurriría o no a la fiesta.
En la fiesta de Santa Clara, monasterio fundado por Santo Toribio de Mogrovejo y al que legó su corazón, encontró Manso el medio, infalible en su concepto, de humillar a su adversario, contestando al mensajero que se sentía enfermo y que por lo tanto no concurriría a la función. Preparáronse sillas para la Real Audiencia, y a las doce de la mañana se dirigió Barroeta a la iglesia y se arrellanó bajo el dosel; mas con gran sorpresa vio poco después que entraba el virrey, precedido por las distintas corporaciones.
¿Qué había decidido a su excelencia a alterar así el ceremonial? Poca cosa. La certidumbre de que su ilustrísima acababa de almorzar, en presencia de legos y eclesiásticos, una tísica o robusta polla en estofado, que tanto no se cuidó de averiguar el cronista, con su correspondiente apéndice de bollos y chocolate de las monjas.
Convengamos en que era durilla la posición del arzobispo, que sin echarse a cuestas lo que él creía un inmenso ridículo, no podía hacer bajar su dosel. Su ilustrísima se sentía tanto más confundido cuanto más altivas y burlonas eran las miradas y sonrisas de los palaciegos. Pasaron así más de cinco minutos sin que diese principio la fiesta. El virrey gozaba en la confusión de Barroeta, y todos veían asegurado su triunfo. La espada humillaba a la sotana.
Pero el bueno del virrey hacía su cuenta sin la huéspeda, o lo que es lo mismo, olvidaba que quien hizo la ley hizo la trampa. Manso habló al oído de uno de sus oficiales, y éste se acercó al arzobispo manifestándole, en nombre de su excelencia cuán extraño era que permaneciese bajo dosel y de igual a igual quien no pudiendo celebrar misa, por causa de la consabida polla de almuerzo, perdía el privilegio en cuestión. El arzobispo se puso de pie, paseó su mirada por el lado de los golillas de la Audiencia y dijo con notable sangre fría:
-¡Señor oficial! Anuncie usted a su excelencia que pontifico.
Y se dirigió resueltamente a la sacristía, de donde salió en breve revestido.
Y lo notable del cuento es que lo hizo como lo dijo.
Dejamos a la imaginación de nuestros lectores calcular el escándalo que produciría la aparición del arzobispo en el altar mayor, escándalo que subió de punto cuando lo vieron consumir la divina Forma. El virrey no desperdició la ocasión de esparcir la cizaña en el pueblo, con el fin de que la grey declarase que su pastor había incurrido en flagrante sacrilegio. ¡Bien se barrunta que su excelencia no conocía a esa sufrida oveja que se llama pueblo! Los criollos, después de comentar largamente el suceso, se disolvían con esta declaratoria, propia del fanatismo de aquella época:
-Pues que comulgó su ilustrísima después de almorzar, licencia tendría de Dios.
Acaso por estas quisquillas se despertó el encono de la gente de claustro contra el virrey Manso; pues un fraile, predicando el sermón del Domingo de Ramos, tuvo la insolencia de decir que Cristo había entrado en Jerusalén montado en un burro manso, bufonería con la que creyó poner en ridículo a su excelencia.
Entretanto, el arzobispo no dormía, y mientras el virrey y la Real Audiencia dirigían al monarca y su Consejo de Indias una fundada acusación contra Barroeta, éste reunía en su palacio al Cabildo eclesiástico. Ello es que se extendió acta de lo ocurrido, en la que después de citar a los santos padres, de recurrir a los breves secretos de Paulo III y otros pontífices, y de destrozar los cánones, fue aprobada la conducta del que no se paró en pollas ni en panecillos, con tal de sacar avante lo que se llama fueros y dignidad de la Iglesia de Cristo. Con el acta ocurrió el arzobispo a Su Santidad, quien dio por bueno su proceder.
El Consejo de Indias no se sintió muy satisfecho, y aunque no increpó abiertamente a Barroeta, lo tildó de poco atento en haber recurrido a Roma sin tocar antes con la corona. Y para evitar que en lo sucesivo se renovasen las rencillas entre las autoridades política y religiosa, creyó conveniente su sacra real majestad trasladar a Barroeta a la silla archiepiscopal de Granada, y que se encargase de la de Lima el Sr. D. Diego del Corro, que entró en la capital en 26 de noviembre de 1758 y murió en Jauja después de dos años de gobierno.
Don Pedro Antonio de Barroeta y Ángel, natural de la Rioja en Castilla la Vieja, es entre los arzobispos que ha tenido Lima uno de los más notables por la moralidad de su vida y por su instrucción e ingenio. Hizo reimprimir las sinodales de Lobo Guerrero, y durante los siete años que, según Unanue, duró su autoridad, publicó varios edictos y reglamentos para reformar las costumbres del clero, que, al decir de un escritor de entonces, no eran muy evangélicas. A juzgar por el retrato que de él existe en la sacristía de la Catedral, sus ojos revelan la energía del espíritu y su despejada frente muestra claros indicios de inteligencia. Consiguió hacerse amar del pueblo, mas no de los canónigos, a quienes frecuentemente hizo entrar en vereda, y sostuvo con vigor los que, para el espíritu de su siglo y para su educación, consideraba como privilegios de la Iglesia.
En cuanto a nosotros, si hemos de ser sinceros, declaramos que no nos viene al magín medio de disculpar la conducta del arzobispo en la fiesta de Santa Clara; porque creemos, creencia de que no alcanzarán a apearnos todos los teólogos de la cristiandad, que la religión del Crucificado, religión de verdad severa, no puede permitir dobleces ni litúrgicos lances teatrales. Antes de sacar triunfante el orgullo, la vanidad clerical; antes de hacer elásticas las leyes sagradas; antes de abusar de la fe de un pueblo y sembrar en él la alarma y la duda, debió el ministro del Altísimo recordar las palabras del libro inmortal: ¡Ay de aquel por quien venga el escándalo! «Quémese la casa y no salga humo», era el refrán con que nuestros abuelos condenaban el escándalo.
Y por si no vuelve a presentárseme ocasión para hablar del arzobispo Barroeta, aprovecho ésta y saco a relucir algunas agudezas suyas. Cuando pasan rábanos, comprarlos.
Visitando su ilustrísima los conventos de Lima, llegó a uno donde encontró a los frailes arremolinados contra su provincial o superior. Quejábase la comunidad de que éste tiranizaba a sus inferiores, hasta el punto de prohibir que ninguno pusiese pie fuera del umbral de la portería sin previa licencia. El provincial empezó a defender su conducta: pero le interrumpió el señor Barroeta diciéndole:
-¡Calle, padre; calle, calle, calle!
El provincial se puso candado en la boca, el arzobispo echó una bendición y tomó el camino de la puerta, y los frailes quedaron contentísimos viendo desairado a su guardián.
Cuando le pasó a éste la estupefacción se dirigió al palacio arzobispal, y respetuosamente se querelló ante su ilustrísima de que, a presencia de la comunidad, le hubiera impuesto silencio.
-Lejos, muy lejos -le contestó Barroeta- estoy de ser grosero con nadie, y menos con su reverencia, a quien estimo. ¿Cuáles fueron mis palabras?
-Su ilustrísima interrumpió mis descargos diciéndome: «¡Calle, calle, calle!».
-¡Bendito de Dios! ¿Qué pedían los frailes? ¿Calle? Pues deles calle su reverencia, déjelos salir a la calle y lo dejarán en paz. No es culpa mía que su paternidad no me entendiera y que tomara el ascua por donde quema.
Y el provincial se despidió, satisfecho de que en el señor Barroeta no hubo propósito de agravio.
Fue este arzobispo aquel de quien cuentan que al salir del pueblo de Mala, lugarejo miserable y en el que su ilustrísima y comitiva tuvieron que conformarse con mala cena y peor lecho, exclamó:
| «Entre médanos de arena, | |||
| para quien bien se regala, | |||
| no tiene otra cosa Mala | |||
| que tener el agua buena». |
Y para concluir, vaya otra agudeza de su ilustrísima.
Parienta suya era la marquesa de X... y persona cuyo empeño fue siempre atendido por el arzobispo. Interesose ésta un día para que confiriese un curato vacante a cierto clérigo su protegido. Barroeta, que tenía poco concepto de la ilustración y moralidad del pretendiente, desairó a la marquesa. Encaprichose ella, acudió a España, gastó largo, y en vez de curato consiguió para su ahijado una canonjía metropolitana. Con la real cédula en mano, fue la marquesa a visitar al arzobispo y le dijo:
-Señor D. Pedro, el rey hace canónigo al que usted no quiso hacer cura.
-Y mucho dinero le ha costado el conseguirlo, señora marquesa.
-Claro está -contestó la dama-; pero toda mi fortuna la habría gastado con gusto por no quedarme con el desaire en el cuerpo.
-Pues, señora mía, si su empeño hubiera sido por canonjía, de balde se la hubiera otorgado; pero dar cura de almas a un molondro... nequaquam. El buen párroco necesita cabeza, y para ser buen canónigo no se necesita poseer más que una cosa buena.
-¿Qué cosa? -preguntó la marquesa.
-Buenas posaderas para repantigarse en un sillón del coro.
Después de diez y seis años de gobierno, sin contar los que había pasado en la presidencia de Chile, el conde de Superunda, que había solicitado de la corte su relevo, entregó el mando al excelentísimo señor don Manuel de Amat y Juniet el 12 de octubre de 1761.
El de Superunda es, sin disputa, una de las más notables figuras de la época del coloniaje. A él debe Chile la fundación de seis de sus más importantes ciudades, y la historia, justiciera siempre, le consagra páginas honrosas. El pueblo nunca es ingrato para con los que se desvelan por su bien, halagüeña verdad que por desgracia ponen frecuentemente en olvido los hombres públicos en Sur-América. Manso, mientras ejerció la presidencia de Chile, fue recto en la administración, conciliador con las razas conquistadora y conquistada, infatigable en promover mejoras materiales, tenaz en despertar en la muchedumbre el hábito del trabajo. Con tan dignos antecedentes pasó al virreinato del Perú, en donde se encontró combatido por rastreras intrigas que entrabaron la marcha de su gobierno e hicieron inútiles sus buenas disposiciones. Por otra parte, su antecesor le entregaba el país en un estado de violenta conmoción. Apu Inca, al frente de algunas tribus rebeldes y ensoberbecidas por pequeños triunfos alcanzados sobre las fuerzas españolas, amenazaba desde Huarochirí un repentino ataque sobre la capital. Manso desplegó toda su actividad y energía, y en breve consiguió apresar y dar muerte al caudillo, cuya cabeza fue colocada en el arco del Puente de Lima. No se nos tilde de faltos de amor a la causa americana porque llamamos rebelde a Apu Inca. Las naciones se hallan siempre dispuestas a recibir el bienhechor rocío de la libertad, y en nuestro concepto, dando fe a documentos que hemos podido consultar, Apu Inca no era ni el apóstol de la idea redentora ni el descendiente de Manco Capac. Sus pretensiones eran las del ambicioso sin talento, que usurpando un nombre se convierte en jefe de una horda. Él proclamaba el exterminio de la raza blanca, sin ofrecer al indígena su rehabilitación política. Su causa era la de la barbarie contra la civilización.
Cansado Manso de los azares que lo rodeaban en el Perú, regresábase a Europa por Costa Firme, cuando, por su desdicha, tocó el buque que lo conducía en la isla de Cuba, asediada a la sazón por los ingleses.
D. Modesto de la Fuente, en su Historia de España, trae curiosos pormenores acerca del famoso sitio de la Habana, en el que verá el lector cuán triste papel cupo desempeñar al conde de Superunda. Como teniente general, presidió el consejo de guerra reunido para decidir la rendición o resistencia de las plazas amenazadas; mas ya fuese que el aliento de Manso se hubiese gastado con los años, como lo supone el marqués de Obando, o porque en realidad creyese imposible resistir, arrastró la decisión del consejo a celebrar una capitulación, en virtud de la que un navío inglés condujo a Manso y sus compañeros al puerto de Cádiz.
Del juicio a que en el acto se les sujetó resultaba que la capitulación fue cobarde e ignominiosos los artículos consignados en ella, y que el conde de Superunda, causa principal del desastre, merecía ser condenado a la pérdida de honores y empleos, con la añadidura, nada satisfactoria, de dos años de encierro en la fortaleza de Monjuich.
Don José Manso, hombre de caridad ejemplar, no sacó por cierto una fortuna de su dilatado gobierno en el Perú. Cuéntase que habiéndole un día pedido limosna un pordiosero, le dio la empuñadura de su espada, que era de maciza plata, y notorios son los beneficios que prodigó a la multitud de familias que sufrieron las consecuencias del horrible terremoto que arruinó a Lima en 1746. Por ende, al salir de la prisión de Monjuich, se encontró el de Superunda tan falto de recursos como el más desarrapado mendigo.
Empezaba la primavera del año de 1770, cuando paseando una tarde por la Vega el arzobispo de Granada, encontró un ejército de chiquillos que, con infantil travesura, retozaban por las calles de árboles. La simpatía que los viejos experimentan por los niños nos la explicamos recordando que la ancianidad y la infancia, «el ataúd y la cuna», están muy cerca de Dios.
Su ilustrísima se detuvo mirando con paternal sonrisa aquella alegre turba de escolares, disfrutando de la recreación que en los días jueves daban los preceptores de aquellos tiempos a sus discípulos. El dómine se hallaba sentado en un banco de césped, absorbido en la lectura en un libro, hasta que un familiar del arzobispo vino a sacarlo de su ocupación llamándolo en nombre de su ilustrísima.
Era el dómine un viejo venerable, de facciones francas y nobles, y que a pesar de su pobreza, llevaba la raída ropilla con cierto aire de distinción. Poco tiempo hacía que, establecido en Granada, dirigía una escuela, siendo conocido bajo el nombre del maestro Velazco y sin saberse nada de la historia de su vida.
Apenas lo miró el arzobispo, cuando reconoció en él al conde de Superunda y lo estrechó en los brazos. Pasado el primer transporte vinieron las confidencias; y por último, Barroeta lo comprometió a vivir a su lado y aceptar sus favores y protección. Manso rehusaba obstinadamente, hasta que su ilustrísima le dijo:
-Paréceme, señor conde, que aún me conserva rencor vueseñoría y creeré que por soberbia rechaza mi apoyo, o que me injuria suponiendo que en la adversidad trato de humillarlo.
-¡El poder, la gloria, la riqueza no son más que vanidad de vanidades! Y si imagináis, señor arzobispo, que por altivez no aceptaba vuestro amparo, desde hoy abandonaré la escuela para vivir en vuestra casa.
El arzobispo lo abrazó nuevamente y lo hizo montar en su carroza.
-Así como así -agregó el conde-, vuestro ministerio os obliga a curarme de mi loco orgullo. ¡Debellare superbos!
Desde aquel día, aunque amargadas por el recuerdo de sus desventuras y de la ingratitud del soberano, que al fin le devolvió su clase y honores, fueron más llevaderas y tranquilas las horas del desgraciado Superunda.

Leonorcica Michel era lo que hoy llamaríamos una limeña de rompe y rasga, lo que en los tiempos del virrey Amat se conocía por una mocita de tecum y de las que amarran la liga encima de la rodilla. Veintisiete años con más mundo que el que descubrió Colón, color sonrosado, ojos de más preguntas y respuestas que el catecismo, nariz de escribano por lo picaresca, labios retozones, y una tabla de pecho como para asirse de ella un náufrago, tal era en compendio la muchacha. Añádanse a estas perfecciones brevísimo pie, torneada pantorrilla, cintura estrecha, aire de taco y sandunguero, de esos que hacen estremecer hasta a los muertos del campo santo. La moza, en fin, no era boccato di cardenale, sino boccato de concilio ecuménico.
Paréceme que con el retrato basta y sobra para esperar mucho de esa pieza de tela emplástica, que
| era como el canario | |||
| que va y se baña, | |||
| y luego se sacude | |||
| con arte y maña. |
Leonorcica, para colmo de venturanza, era casada con un honradísimo pulpero español, más bruto que el que asó a la manteca, y a la vez más manso que todos los carneros juntos de la cristiandad y morería. El pobrete no sabía otra cosa que aguar el vino, vender gato por liebre y ganar en su comercio muy buenos cuartos, que su bellaca mujer se encargaba de gastar bonitamente en cintajos y faralares, no para más encariñar a su cónyuge, sino para engatusar a los oficiales de los regimientos del rey. A la chica, que de suyo era tornadiza, la había agarrado el diablo por la milicia y... ¡échele usted un galgo a su honestidad! Con razón decía uno: «Algo tendrá el matrimonio, cuando necesita bendición de cura».
El pazguato del marido, siempre que la sorprendía en gatuperios y juegos nada limpios con los militares, en vez de coger una tranca y derrengarla, se conformaba con decir:
-Mira, mujer, que no me gustan militronchos en casa y que un día me pican las pulgas y hago una que sea sonada.
-Pues mira, ¡arrastrado!, no tienes más que empezar -contestaba la mozuela, puesta en jarras y mirando entre ceja y ceja a su víctima.
Cuentan que una vez fue el pulpero a querellarse ante el provisor y a solicitar divorcio, alegando que su conjunta lo trataba mal.
-¡Hombre de Dios! ¿Acaso te pega? -le preguntó su señoría.
-No, señor -contestó el pobre diablo-, no me pega..., pero me la pega.
Este marido era de la misma masa de aquel otro que cantaba:
| «Mi mujer me han robado | |||
| tres días ha: | |||
| ya para bromas basta: | |||
| vuélvanmela. |
Al fin la cachaza tuvo su límite, y el marido hizo... una que fue sonada. ¿Perniquebró a su costilla? ¿Le rompió el bautismo a algún galán? ¡Quiá! Razonando filosóficamente, pensó que era tontuna perderse un hombre por perrerías de una mala pécora; que de hembras está más que poblado este pícaro mundo, y que, como dijo no sé quién, las mujeres son como las ranas, que por una que zabulle salen cuatro a flor de agua.
De la noche a la mañana traspasó, pues, la pulpería, y con los reales que el negocio le produjo se trasladó a Chile, donde en Valdivia puso una cantina.
¡Qué fortuna la de las anchovetas! En vez de ir al puchero se las deja tranquilamente en el agua.
Esta metáfora traducida a buen romance quiere decir que Leonorcica, lejos de lloriquear y tirarse de las greñas, tocó generala, revistó a sus amigos de cuartel, y de entre ellos, sin más recancamusas, escogió para amante de relumbrón al alférez del regimiento de Córdoba don Juan Francisco Pulido, mocito que andaba siempre más emperejilado que rey de baraja fina.
Si ha caído bajo tu dominio, lector amable, mi primer libro de Tradiciones, habrás hecho conocimiento con el excelentísimo señor don Manuel Amat y Juniet, trigésimo primo virrey del Perú por su majestad Femando VI. Ampliaremos hoy las noticias históricas que sobre él teníamos consignadas.
La capitanía general de Chile fue, en el siglo pasado, un escalón para subir al virreinato. Manso de Velazco, Amat, Jáuregui, O'Higgins y Avilés, después de haber gobernado en Chile, vinieron a ser virreyes del Perú.
A fines de 1771 se hizo Amat cargo del gobierno. «Traía -dice un historiador- la reputación de activo, organizador, inteligente, recto hasta el rigorismo y muy celoso de los intereses públicos, sin olvidarla propia conveniencia». Su valor personal lo había puesto a prueba en una sublevación de presos en Santiago. Amat entró solo en la cárcel, y recibido a pedradas, contuvo con su espada a los rebeldes. Al otro día ahorcó docena y media de ellos. Como se ve, el hombre no se andaba en repulgos.

Amat principió a ejercer el gobierno cuando, hallándose más encarnizada la guerra de España con Inglaterra y Portugal, las colonias de América recelaban una invasión. El nuevo virrey atendió perfectamente a poner en pie de defensa la costa desde Panamá a Chile, y envió eficaces auxilios de armas y dinero al Paraguay y Buenos Aires. Organizó en Lima milicias cívicas, que subieron a cinco mil hombres de infantería y dos mil de caballería, y él mismo se hizo reconocer por coronel del regimiento de nobles, que contaba con cuatrocientas plazas. Efectuada la paz, Carlos III premió a Amat con la cruz de San Jenaro, y mandó a Lima veintidós hábitos de caballeros de diversas órdenes para los vecinos que más se habían distinguido por su entusiasmo en la formación, equipo y disciplina de las milicias.
Bajo su gobierno se verificó el Concilio provincial de 1772, presidido por el arzobispo D. Diego Parada, en que fueron confirmados los cánones del Concilio de Santo Toribio.
Hubo de curioso en este Concilio que habiendo investigado Amat al franciscano fray Juan de Marimón, su paisano, confesor y aun pariente, con el carácter de teólogo representante del real patronato, se vio en el conflicto de tener que destituirlo y desterrarlo por dos años a Trujillo. El padre Marimón, combatiendo en la sesión del 28 de febrero al obispo Espiñeyra y al crucífero Durán, que defendían la doctrina del probabilismo, anduvo algo cáustico con sus adversarios. Llamado al orden Marimón, contestó, dando una palmada sobre la tribuna: «Nada de gritos, ilustrísimo señor, que respetos guardan respetos, y si su señoría vuelve a gritarme, yo tengo pulmón más fuerte y le sacaré ventaja». En uno de los volúmenes de Papeles varios de la Biblioteca de Lima se encuentran un opúsculo del padre agonizante Durán, una carta del obispo fray Pedro Ángel de Espiñeyra, el decreto de Amat y una réplica de Marimón, así como el sermón que pronunció éste en las exequias del padre Pachi, muerto en olor de santidad.
El virrey, cuyo liberalismo en materia religiosa se adelantaba a su época, influyó, aunque sin éxito, para que se obligase a los frailes a hacer vida común y a reformar sus costumbres, que no eran ciertamente evangélicas. Lima encerraba entonces entre sus murallas la bicoca de mil trescientos frailes, y los monasterios de monjas la pigricia de setecientas mujeres.
Para espiar a los frailes que andaban en malos pasos por los barrios de Abajo el Puente, hizo Amat construir el balcón de palacio que da a la plazuela de los Desamparados, y se pasaba muchas horas escondido tras de las celosías.
Algún motivo de tirria debieron darle los frailes de la Merced, pues siempre que divisaba hábito de esa comunidad murmuraba entre dientes: «¡Buen blanco!». Los que lo oían pensaban que el virrey se refería a la tela del traje, hasta que un curioso se atrevió a pedirle aclaración, y entonces dijo Amat: «¡Buen blanco para una bala de cañón!».
En otra ocasión hemos hablado de las medidas prudentes y acertadas que tomó Amat para cumplir la real orden por la que fueron expulsados los miembros de la Compañía de Jesús. El virrey inauguró inmediatamente en el local del colegio de los jesuitas el famoso Convictorio de San Carlos, que tantos hombres ilustres ha dado a la América.
Amotinada en el Callao a los gritos de «¡Viva el rey y muera su mal gobierno!» la tripulación de los navíos Septentrión y Astuto, por retardo en el pagamento de sueldos, el virrey enarboló en un torreón la bandera de justicia, asegurándola con siete cañonazos. Fue luego a bordo, y tras brevísima información mandó colgar de las entenas a los dos cabecillas y diezmó la marinería insurrecta, fusilando diez y siete. Amat decía que la justicia debe ser como el relámpago.
Amat cuidó mucho de la buena policía, limpieza y ornato de Lima. Un hospital para marineros en Bellavista; el templo de las Nazarenas, en cuya obra trabajaba a veces como carpintero; la Alameda y plaza de Ancho para las corridas de toros, y el Coliseo, que ya no existe, para las lidias de gallos, fueron de su época. Emprendió también la fábrica, que no llegó a terminarse, del Paseo de Aguas y que, a juzgar por lo que aún se ve, habría hecho competencia a Saint Cloud y a Versalles.
Licencioso en sus costumbres, escandalizó bastante al país con sus aventuras amorosas. Muchas páginas ocuparían las historietas picantes en que figura el nombre de Amat unido al de Micaela Villegas, la Perricholi, actriz del teatro de Lima.
Sus contemporáneos acusaron a Amat de poca pureza en el manejo de los fondos públicos, y daban por prueba de su acusación que vino de Chile con pequeña fortuna y que, a pesar de lo mucho que derrochó con la Perricholi, que gastaba un lujo insultante, salió del mando millonario. Nosotros ni quitamos ni ponemos, no entramos en esas honduras y decimos caritativamente que el virrey supo, en el juicio de residencia, hacerse absolver de este cargo, como hijo de la envidia y de la maledicencia humanas.
En julio de 1776, después de cerca de quince años de gobierno, lo reemplazó el Excmo. señor D. Manuel Guirior.
Amat se retiró a Cataluña, país de su nacimiento, en donde, aunque octogenario y achacoso, contrajo matrimonio con una joven sobrina suya.
Las armas de Amat eran: escudo en oro con una ave de siete cabezas de azur.
Por los años de 1772 los habitantes de esta, hoy prácticamente republicana ciudad de los reyes se hallaban poseídos del más profundo pánico. ¿Quién era el guapo que después de las diez de la noche asomaba las narices por esas calles? Una carrera de gatos o ratones en el techo bastante para producir en una casa soponcios femeniles, alarmas masculinas y barullópolis mayúsculo.
La situación no era para menos. Cada dos o tres noches se realizaba algún robo de magnitud, y según los cronistas de esos tiempos, tales delitos salían, en la forma, de las prácticas hasta entonces usadas por los discípulos de Caco. Caminos subterráneos, forados abiertos por medio del fuego, escalas de alambre y otras invenciones mecánicas revelaban, amén de la seguridad de sus golpes, que los ladrones no sólo eran hombres de enjundia y pelo en pecho, sino de imaginativa y cálculo. En la noche del 10 de julio ejecutaron un robo que se estimó en treinta mil pesos.
Que los ladrones no eran gentuza de poco más o menos, lo reconocía el mismo virrey, quien, conversando una tarde con los oficiales de guardia que lo acompañaban a la mesa, dijo con su acento de catalán cerrado.
-¡Muchi diablus de latrons!
-En efecto, excelentísimo señor -le repuso el alférez D. Juan Francisco Pulido-. Hay que convenir en que roban pulidamente.
Entonces el teniente de artillería don José Manuel Martínez Ruda lo interrumpió.
-Perdone el alférez. Nada de pulido encuentro; y lejos de eso, desde que desvalijan una casa contra la voluntad de su dueño, digo que proceden rudamente.
-¡Bien! Señores oficiales, se conoce que hay chispa -añadió el alcalde ordinario don Tomás Muñoz, y que era, en cuanto a sutileza, capaz de sentir el galope del caballo de copas-. Pero no en vano empuño yo una vara que hacer caer mañosamente sobre esos pícaros que traen al vecindario con el credo en la boca.
Al anochecer del 31 de julio del susodicho año de 1772, un soldado entró cautelosamente en la casa del alcalde ordinario don D. Tomás Muñoz, y se entretuvo con él una hora en secreta plática.
Poco después circulaban por la ciudad rondas de alguaciles y agentes de la policía que fundó Amat con el nombre de encapados.
En la mañana del 1.º de agosto todo el mundo supo que en la cárcel de corte y con gruesas barras de grillos se hallaban aposentados el teniente Ruda, el alférez Pulido, seis soldados del regimiento de Saboya, tres del regimiento de Córdoba y ocho paisanos. Hacíanles también compañía doña Leonor Michel y doña Manuela Sánchez, las de los oficiales, y tres mujeres del pueblo, mancebas de soldados. Era justo que quienes estuvieron a las maduras participasen de las duras. Quien comió la carne que roa el hueso.
El proceso, curiosísimo en verdad y que existe en los archivos de la Excma. Corte Suprema, es largo para extractado. Baste saber que el 13 de agosto no quedó en Lima títere que no concurriese a la plaza Mayor, en la que estaban formadas las tropas regulares y milicias cívicas.
Después de degradados con el solemne ceremonial de las ordenanzas militares los oficiales Ruda y Pulido, pasaron junto con nueve de sus cómplices a balancearse en la horca, alzada frente al callejón de Petateros. El verdugo cortó luego las cabezas, que fueron colocadas en escarpias en el Callao y en Lima.
Los demás reos obtuvieron pena de presidio, y cuatro fueron absueltos, contándose entre éstos doña Manuela Sánchez, la querida de Ruda. El proceso demuestra que si bien fue cierto que ella percibió los provechos, ignoró siempre de dónde salían las misas.
«En cuanto a doña Leonor Michel, receptora de especies furtivas, la condeno a que sufra cincuenta azotes, que le darán en su prisión de mano del verdugo, y a ser rapada de cabeza y cejas, y después de pasada tres veces por la horca, será conducida al real beaterio de Amparadas de la Concepción de esta ciudad a servir en los oficios más bajos y viles de la casa, reencargándola a la madre superiora para que la mantenga con la mayor custodia y precaución, ínterin se presenta ocasión de navío que salga para la plaza de Valdivia, adonde será trasladada en partida de registro a vivir en unión de su marido, y se mantendrá perpetuamente en dicha plaza. -Dio y pronunció esta sentencia el Excmo. Sr. D. Manuel de Amat y Juniet, caballero de la Orden de San Juan, del Consejo de su majestad, su gentilhombre de cámara con entrada, teniente general de sus reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de estos reinos del Perú y Chile; y en ella firmó su nombre estando haciendo audiencia en su gabinete, en los Reyes, a 11 de agosto de 1772, siendo testigo D. Pedro Juan Sanz, su secretario de cámara, y D. José Garmendia, que lo es de cartas. -Gregorio González de Mendoza, escribano de su majestad y Guerra».
¡Cáscaras! ¿No les parece a ustedes que la sentencia tiene tres pares de perendengues?
Ignoramos si el marido entablaría recurso de fuerza al rey por la parte en que, sin comerlo ni beberlo, se le obligaba a vivir en ayuntamiento y con la media naranja que le dio la Iglesia, o si cerró los ojos y aceptó la libranza, que bien pudo ser; pues para todo hay genios en la viña del Señor.


A principios del actual siglo existía en la Recolección de los descalzos un octogenario de austera virtud y que vestía el hábito de hermano lego. El pueblo, que amaba mucho al humilde monje, conocíalo sólo con el nombre de el Resucitado. Y he aquí la auténtica y sencilla tradición que sobre él ha llegado hasta nosotros.
En el año de los tres sietes (número apocalíptico y famoso por la importancia de los sucesos que se realizaron en América) presentose un día en el hospital de San Andrés un hombre que frisaba en los cuarenta agostos, pidiendo ser medicinado en el santo asilo. Desde el primer momento los médicos opinaron que la dolencia del enfermo era mortal, y le previnieron que alistase el bagaje para pasar a mundo mejor.
Sin inmutarse oyó nuestro individuo el fatal dictamen, y después de recibir los auxilios espirituales o de tener el práctico a bordo, como decía un marino, llamó a Gil Paz, ecónomo del hospital, y díjole, sobre poco más o menos:
-Hace quince años que vine de España, donde no dejo deudos, pues soy un pobre expósito. Mi existencia en Indias ha sido la del que honradamente busca el pan por medio del trabajo; pero con tan aviesa fortuna que todo mi caudal, fruto de mil privaciones y fatigas, apenas pasa de cien onzas de oro que encontrará vuesamerced en un cincho que llevo al cuerpo. Si como creen los físicos, y yo con ellos, su Divina Majestad es servida llamarme a su presencia, lego a vuesamerced mi dinero para que lo goce, pidiéndole únicamente que vista mi cadáver con una buena mortaja del seráfico padre San Francisco, y pague algunas misas en sufragio de mi alma pecadora.
D. Gil juró por todos los santos del calendario cumplir religiosamente con los deseos de moribundo, y que no sólo tendría mortaja y misas, sino un decente funeral. Consolado así el enfermo, pensó que lo mejor que le quedaba por hacer era morirse cuanto antes; y aquella misma noche empezaron a enfriársele las extremidades, y a las cinco de la madrugada era alma de la otra vida.
Inmediatamente pasaron las peluconas al bolsillo del ecónomo, que era un avaro más ruin que la encarnación de la avaricia. Hasta su nombre revela lo menguado del sujeto: ¡¡¡Gil Paz!!! No es posible ser más tacaño de letras ni gastar menos tinta para una firma.
Por entonces no existía aún en Lima el cementerio general que, como es sabido, se inauguró el martes 31 de mayo de 1808; y aquí es curioso consignar que el primer cadáver que se sepultó en nuestra necrópolis al día siguiente fue el de un pobre de solemnidad llamado Matías Isurriaga, quien, cayéndose de un andamio sobre el cual trabajaba como albañil, se hizo tortilla en el atrio mismo del cementerio. Los difuntos se enterraban en un corralón o campo santo que tenía cada hospital, o en las bóvedas de las iglesias, con no poco peligro de la salubridad pública.
Nuestro don Gil reflexionó que el finado le había pedido muchas gollerías; que podía entrar en la fosa común sin asperges, responsos ni sufragios; y que, en cuanto a ropaje, bien aviado iba con el raído pantalón y la mugrienta camisa con que lo había sorprendido la flaca.
-En el hoyo no es como en el mundo -filosofaba Gil Paz-, donde nos pagamos de exterioridades y apariencias, y muchos hacen papal por la tela del vestido. ¡Vaya una pechuga la del difunto! No seré yo, en mis días, quien halague su vanidad, gastando los cuatro pesos que importa la jerga franciscana. ¿Querer lujo hasta para pudrir tierra? ¡Hase visto presunción de la laya! ¡Milagro no le vino en antojo que lo enterrasen con guantes de gamuza, botas de campana y gorguera de encaje! Vaya al agujero como está el muy bellaco, y agradézcame que no lo mande en el traje que usaba el padre Adán antes de la golosina.
Y dos negros esclavos del hospital cogieron el cadáver y lo transportaron al corralón que servía de cementerio.
Dejemos por un rato en reposo al muerto, y mientras el sepulturero abre la zanja fumemos un cigarrillo, charlando sobre el gobierno y la política de aquellos tiempos.

El Excmo. Sr. don Manuel Guirior, natural de Navarra y de la familia de San Francisco Javier, caballero de la Orden de San Juan, teniente general de la real armada, gentilhombre de cámara y marqués de Guirior, hallábase como virrey en el nuevo reino de Granada, donde había contraído con doña María Ventura, joven bogotana, cuando fue promovido por Carlos III al gobierno del Perú.
Guirior, acompañado de su esposa, llegó a Lima de incógnito el 17 de julio de 1776, como sucesor de Amat. Su recibimiento público se verificó con mucha pompa el 3 de diciembre, es decir, a los cuatro meses de haberse hecho cargo del gobierno. La sagacidad de su carácter y sus buenas dotes administrativas le conquistaron en breve el aprecio general. Atendió mucho a la conversión de infieles, y aun fundó en Chanchamayo colonias y fortalezas, que posteriormente fueron destruidas por los salvajes. En Lima estableció el alumbrado público con pequeño gravamen de los vecinos, y fue el primer virrey que hizo publicar bandos contra el diluvio llamado juego de carnavales. Verdad es que, entonces como ahora, bandos tales fueron letra muerta.
Guirior fue el único, entre los virreyes, que cedió a los hospitales los diez pesos que, para sorbetes y pastas estaban asignados por real cédula a su excelencia siempre que honraba con su presencia una función de teatro. En su época se erigió el virreinato de Buenos Aires y quedó terminada la demarcación de límites del Perú, según el tratado de 1777 entre España y Portugal, tratado que después nos ha traído algunas desazones con el Brasil y el Ecuador.
En el mismo aciago año de los tres sietes nos envió la corte al consejero de Indias D. José Areche, con el título de superintendente y visitador general de la real Hacienda y revestido de facultades omnímodas tales, que hacían casi irrisoria la autoridad del virrey. La verdadera misión del enviado regio era la de exprimir la naranja hasta dejarla sin jugo. Areche elevó la contribución de indígenas a un millón de pesos; creó la junta de diezmos; los estancos y alcabalas dieron pingües rendimientos; abrumó de impuestos y socaliñas a los comerciantes y mineros, y tanto ajustó la cuerda que en Huaraz, Lambayeque, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Moquegua y otros lugares estallaron senos desórdenes, en los que hubo corregidores, alcabaleros y empleados reales ajusticiados por el pueblo. «La excitación era tan grande -dice Lorente- que en Arequipa los muchachos de una escuela dieron muerte a uno de sus camaradas que, en sus juegos, había hecho el papel de aduanero, y en el llano de Santa Marta dos mil arequipeños osaron, aunque con mal éxito, presentar batalla a las milicias reales». En el Cuzco se descubrió muy oportunamente una vasta conspiración encabezada por D. Lorenzo Farfán y un indio cacique, los que, aprehendidos, terminaron su existencia en el cadalso.
Guirior se esforzó en convencer al superintendente de que iba por mal camino; que era mayúsculo el descontento, que con el rigorismo de sus medidas no lograría establecer los nuevos impuestos, sino crear el peligro de que el país en masa recurriese a la protesta armada, previsión que dos años más tarde y bajo otro virrey, vino a justificar la sangrienta rebelión de Tupac-Amaru. Pero Areche pensaba que el rey lo había enviado al Perú para que, sin pararse en barras, enriqueciese el real tesoro a expensas de la tierra conquistada, y que los peruanos eran siervos cuyo sudor, convertido en oro, debía pasar a las arcas de Carlos III. Por lo tanto, informó al soberano que Guirior lo embarazaba para esquilmar el país y que nombrase otro virrey, pues su excelencia maldito si servía para lobo rapaz y carnicero. Después de cuatro años de gobierno, y sin la más leve fórmula de cortesía, se vio destituido D. Manuel Guirior, trigésimo segundo virrey del Perú, y llamado a Madrid, donde murió pocos meses después de su llegada.
Vivió una vida bien vivida.
Así en el juicio de residencia como en el secreto que se le siguió, salió victorioso el virrey y fue castigado Areche severamente.
En tanto que el sepulturero abría la zanja, una brisa fresca y retozona oreaba el rostro del muerto, quien ciertamente no debía estarlo en regla, pues sus músculos empezaron a agitarse débilmente, abrió luego los ojos y, al fin, por uno de esos maravillosos instintos del organismo humano, hízose cargo de su situación. Un par de minutos que hubiera tardado nuestro español en volver de su paroxismo o catalepsia, y las paladas de tierra no le habrían dejado campo para rebullirse y protestar.
Distraído el sepulturero con su lúgubre y habitual faena, no observó la resurrección que se estaba verificando hasta que el muerto se puso sobre sus puntales y empezó a marchar con dirección a la puerta. El búho de cementerio cayó accidentado, realizándose casi al pie de la letra aquello que canta la copla:
| «el vivo se cayó muerto | |||
| y el muerto partió a correr». |
Encontrábase D. Gil en la sala de San Ignacio vigilando que los topiqueros no hiciesen mucho gasto de azúcar para endulzar las tisanas, cuando una mano se posó familiarmente en su hombro y oyó una voz cavernosa que le dijo: «¡Avariento! ¿Dónde está mi mortaja?».
Volviose aterrorizado D. Gil. Sea el espanto de ver un resucitado de tan extraño pelaje, o sea la voz de la conciencia hubiese hablado en él muy alto, es el hecho que el infeliz perdió desde ese instante la razón. Su sacrílega avaricia tuvo la locura por castigo.
En cuanto al español, quince días más tarde salía del hospital completamente restablecido, y después de repartir en limosnas las peluconas causa de la desventura de D. Gil, tomó el hábito de lego en el convento de los padres descalzos, y personas respetables que lo conocieron y trataron nos afirman que alcanzó a morir en olor de santidad, allá por los años de 1812.

|
| Anónimo | ||
Era el 4 de noviembre de 1780, y el cura de Tungasuca, para celebrar a su santo patrón, que lo era también de su majestad Carlos III, tenía congregados en opíparo almuerzo a los más notables vecinos de la parroquia y algunos amigos de los pueblos inmediatos que, desde el amanecer, habían llegado a felicitarlo por su cumpleaños.
El cura D. Carlos Rodríguez era un clérigo campechano, caritativo y poco exigente en el cobro de los diezmos y demás provechos parroquiales, cualidades apostólicas que lo hacían el ídolo de sus feligreses. Ocupaba aquella mañana la cabecera de la mesa, teniendo a su izquierda a un descendiente de los Incas, llamado don José Gabriel Tupac-Amaru, y a su derecha a doña Micaela Bastidas, esposa del cacique. Las libaciones se multiplicaban y, como consecuencia de ellas, reinaba la más expansiva alegría. De pronto sintiose el galope de un caballo que se detuvo a la puerta de la casa parroquial, y el jinete, sin descalzarse las espuelas, penetró en la sala del festín.
El nuevo personaje llamábase don Antonio de Arriaga, corregidor de la provincia de Tinta, hidalgo español muy engreído con lo rancio de su nobleza y que despotizaba, por plebeyos, a europeos y criollos. Grosero en sus palabras, brusco de modales, cruel para con los indios de la mita y avaro hasta el extremo de que si en vez de nacer hombre hubiera nacido reloj, por no dar no habría dado ni las horas, tal era su señoría. Y para colmo de desprestigio, el provisor y canónigos del Cuzco lo habían excomulgado solemnemente por ciertos avances contra la autoridad eclesiástica.

Todos los comensales se pusieron de pie a la entrada del corregidor, quien, sin hacer atención en el cacique D. José Gabriel, se dejó caer sobre la silla que éste ocupaba, y noble indio fue a colocarse a otro extremo de la mesa, sin darse por entendido de la falta de cortesía del empingorotado español. Después de algunas frases vulgares, de haber refocilado el estómago con las viandas y remojado la palabra, dijo su señoría:
-No piense vuesa merced que me he pegado un trote desde Yanaoca sólo por darle saludes.
-Usiría sabe -contestó el párroco- que cualquiera que sea la causa que lo trae es siempre bien recibido en esta humilde choza.
-Huélgome por vuesa merced de haberme convencido personalmente de la falsedad de un aviso que recibí ayer, que a haberlo encontrado real, juro cierto que no habría reparado en hopalandas ni tonsura para amarrar a vuesa merced y darle una zurribanda de que guardara memoria en los días de su vida; que mientras yo empuñe la vara, ningún monigote me ha de resollar gordo.
-Dios me es testigo de que no sé a qué vienen las airadas palabras de su señoría -murmuró el cura, intimidado por los impertinentes conceptos de Arriaga.
-Yo me entiendo y bailo solo, Sr. D. Carlos. Bonito es mi pergenio para tolerar que en mi corregimiento, a mis barbas, como quien dice, se lean censuras ni esos papelotes de excomunión que contra mí reparte el viejo loco que anda de provisor en el Cuzco, y ¡por el ánima de mi padre, que esté en gloria, que tengo de hacer mangas y capirotes con el primer cura que se me descantille en mi jurisdicción! ¡Y cuenta que se me suba la mostaza a las narices y me atufe un tantico, que en un verbo me planto en el Cuzco y torno chanfaina y picadillo a esos canónigos barrigudos y abarraganados!
Y enfrascado el corregidor en sus groseras baladronadas, que sólo interrumpía para apurar sendos tragos de vino, no observó que D. Gabriel y algunos de los convidados iban desapareciendo de la sala.
A las seis de la tarde el insolente hidalgo galopaba en dirección a la villa de su residencia, cuando fue enlazado su caballo; y D. Antonio se encontró en medio de cinco hombres armados, en los que reconoció a otros tantos de los comensales del cura.
-Dese preso vuesa merced -le dijo Tupac-Amaru, que era el que acaudillaba el grupo. Y sin dar tiempo al maltrecho corregidor para que opusiera la menor resistencia, le remacharon un par de grillos y lo condujeron a Tungasuca. Inmediatamente salieron indios con pliegos para el Alto Perú y otros lugares, y Tupac-Amaru alzó bandera contra España.
Pocos días después, el 10 de noviembre, destacábase una horca frente a la capilla de Tungasuca; y el altivo español, vestido de uniforme y acompañado de un sacerdote que lo exhortaba a morir cristianamente, oyó al pregonero estas palabras:
Ésta es la justicia que D. José Gabriel I, por la gracia de Dios, inca, rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continente de los madres del Sur, duque y señor de los Amazonas y del gran Paititi, manda hacer en la persona de Antonio de Arriaga por tirano, alevoso, enemigo de Dios y sus ministros, corruptor y falsario.
En seguida el verdugo, que era un negro esclavo del infeliz corregidor, le arrancó él uniforme en señal de degradación, le vistió una mortaja y le puso la soga al cuello. Mas al suspender el cuerpo, a pocas pulgadas de la tierra, reventó la cuerda; y Arriaga, aprovechando la natural sorpresa que en los indios produjo este incidente, echó a correr en dirección a la capilla, gritando: «¡Salvo soy! ¡A iglesia me llamo! ¡La iglesia me vale!».
Iba ya el hidalgo a penetrar en sagrado, cuando se le interpuso el Inca Tupac-Amaru y lo tomó del cuello, diciéndole:
-¡No vale la iglesia a tan gran pícaro como vos! ¡No vale la iglesia a un excomulgado por la Iglesia!
Y volviendo el verdugo a apoderarse del sentenciado, dio pronto remate a su sangrienta misión.
Aquí deberíamos dar por terminada la tradición; pero el plan de nuestra obra exige que consagremos algunas líneas por vía de epílogo al virrey en cuya época de mando aconteció este suceso.
El Excmo. Sr. D. Agustín de Jáuregui, natural de Navarra y de la familia de los condes de Miranda y de Teba, caballero de la Orden de Santiago y teniente general de los reales ejércitos, desempeñaba la presidencia de Chile cuando Carlos III relevó con él, injusta y desairosamente, al virrey D. Manuel Guirior. El caballero de Jáuregui llegó a Lima el 21 de junio de 1780, y francamente, que ninguno de sus antecesores recibió el mando bajo peores auspicios.
Por una parte, los salvajes de Chanchamayo acababan de incendiar y saquear varias poblaciones civilizadas; y por otra, el recargo de impuestos y los procedimientos tiránicos del visitador Areche habían producido senos disturbios, en los que muchos corregidores y alcabaleros fueron sacrificados a la cólera popular. Puede decirse que la conflagración era general en el país, sin embargo de que Guirior había declarado en suspenso el cobro de las odiosas y exageradas contribuciones, mientras con mejor acuerdo volvía el monarca sobre sus pasos.
Además en 1779 se declaró la guerra entre España e Inglaterra, y reiterados avisos de Europa afirmaban al nuevo virrey que la reina de los mares alistaba una flota con destino al Pacífico.
Jáuregui (apellido que, en vascuence, significa demasiado señor), en previsión de los amagos piráticos, tuvo que fortificar y artillar la costa, organizar milicias y aumentar la marina de guerra, medidas que reclamaron fuertes gastos, con los que se acrecentó la penuria pública.
Apenas hacía cuatro meses que don Agustín de Jáuregui ocupaba el solio de los virreyes, cuando se tuvo noticia de la muerte dada al corregidor Arriaga, y con ella de que en una extensión de más de trescientas leguas era proclamado por inca y soberano del Perú el cacique Tupac-Amaru.
No es del caso historiar aquí esta tremenda revolución que, como es sabido, puso en grave peligro al gobierno colonial. Poquísimo faltó para que entonces hubiese quedado realizada la obra de la Independencia.
El 6 de abril, viernes de Dolores del año 1781, cayeron prisioneros el inca y sus principales vasallos, con los que se ejercieran los más bárbaros horrores. Hubo lenguas y manos cortadas, cuerpos descuartizados, horca y garrote vil. Areche autorizó barbaridad y media.
Con el suplicio del inca, de su esposa doña Micaela, de sus hijos y hermanos, quedaron los revolucionarios sin un centro de unidad. Sin embargo, la chispa no se extinguió hasta julio de 1783, en que tuvo lugar en Lima la ejecución de D. Felipe Tupac, hermano del infortunado inca, caudillo de los naturales de Huarochirí. «Así -dice el deán Fumes- terminó esta revolución, y difícilmente presentará la historia otra ni más justificada ni menos feliz».
Las armas de la casa de Jáuregui eran: escudo cortinado, el primer cuartel en oro con un roble copado y un jabalí pasante; el segundo de gules y un castillo de plata con bandera; el tercero de azur, con tres flores de lis.
Es fama que el 26 de abril de 1784 el virrey don Agustín de Jáuregui recibió el regalo de un canastillo de cerezas, fruta a la que era su excelencia muy aficionado, y que apenas hubo comido dos o tres cayó al suelo sin sentido. Treinta horas después se abría en palacio la gran puerta del salón de recepciones; y en un sillón, bajo el dosel, se veía a Jáuregui vestido de gran uniforme. Con arreglo al ceremonial del caso el escribano de cámara, seguido de la Real Audiencia, avanzó hasta pocos pasos del dosel, y dijo en voz alta por tres veces: «¡Excelentísimo señor D. Agustín de Jáuregui!». Y luego, volviéndose al concurso, pronunció esta frase obligada: «Señores, no responde. ¡Falleció! ¡Falleció! ¡Falleció!». En seguida sacó un protocolo, y los oidores estamparon en él sus firmas.
Así vengaron los indios la muerte de Tupac-Amaru.