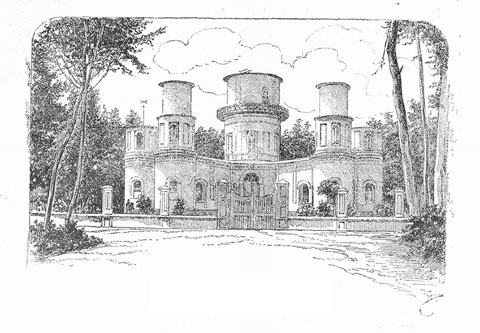—154→

 Un ventrílocuo2
Un ventrílocuo2
El general don Antonio Valero, jefe de Estado Mayor de los patriotas que en 1825 asediaban el Callao, valía por su inteligencia, denuedo, actividad y previsión casi tanto como un ejército.
Pertenecía a esa brillante pléyade de generales jóvenes que realizaron en la guerra de independencia hazañas dignas de ser cantadas por Píndaro y Homero.
—155→En la época del sitio del Callao, Valero acababa de cumplir treinta y tres años y era el perfecto tipo del galán caballeresco. Sus compañeros del ejército de Colombia, siguiendo el ejemplo de Bolívar, eran prosaicos y libertinos en asunto de amoríos. Valero, como Sucre, era un soldado espiritual, de finísimos modales, culto de palabras, respetuoso con la mujer. Él entraba en el cuartel; pero el cuartel no entró en él.
En un salón, Valero eclipsaba a todos sus compañeros de campamento por la elegancia y aseo de su uniforme, gallardía de su persona y exquisita amabilidad de su trato.
En el campo de batalla, Valero, como todos los bravos de la patria vieja, era un león desencadenado. No hacía más, pero no hacía menos —156→ que cualquiera de sus camaradas. Militó en España, y fue uno de los defensores de Zaragoza; y más tarde en Méjico, Colombia y el Perú combatió en favor de la independencia americana.
Valero había sido favorecido por la naturaleza con una cualidad, rarísima hoy mismo, y que a principios del siglo se consideraba como sobrenatural, maravillosa, diabólica; cualidad de cuya existencia sólo la gente muy ilustrada en el Perú tenía alguna noticia más o menos vaga.
El general Valero era... ventrílocuo.
Son infinitas las anécdotas de ventrilocuismo que sobre él cuenta la tradición, y la fácil pluma del general colombiano Luis Capella Toledo ha escrito una historia de amor, en que Valero hizo noble uso de esa habilidad o disposición orgánica para obligar a una joven a que no se apartase del camino del deber.
A un militar de los tiempos que fueron oí referir que en un banquete se propuso Valero mortificar al general Santa-Cruz, pues al trinchar un camarón, éste le dijo con voz lastimera:
-¡Por amor de Dios, mi general! No me coma usted, que soy padre de familia y tengo a quien hacer falta.
Santa-Cruz dejó caer el trinchante, maravillado de oír hablar a un camarón.
Puede asegurarse que hasta entonces no tenía Santa-Cruz la menor idea del fenómeno.
Gracias a esta individual y extraña cualidad, salvó el general Valero de ser fusilado por Rodil.
Refiramos el lance.
El castellano del Real Felipe tuvo aviso de que oficiales patriotas, aprovechando de la tiniebla nocturna, se aventuraban a penetrar en el Callao, sin duda para concertarse con algunos descontentos y conspiradores. Rodil aumentó patrullas de ronda, y efectivamente consiguió apresar en diversas noches un oficial y dos soldados. Demás está añadir que los envió a pudrir tierra.
Era una madrugada, y el general Valero, emprendiendo el regreso a su campamento de Bellavista, después de haber pasado un par de horas en conferencia con uno de los capitanes del castillo de San Rafael, iba a penetrar en una callejuela cuando sintió, por el extremo de ella, el acompasado andar de una patrulla. El audaz patriota estaba irremisiblemente perdido si seguía avanzando, y retroceder le era también imposible. Entonces, ocultando el cuerpo tras el umbral de una puerta, apeló a su habilidad de ventrílocuo.
Cada soldado oyó sobre su cabeza, y como si saliera del cañón de su fusil, este grito:
—157→-¡Viva la patria! ¡Mueran los godos!
Los de la ronda, que eran ocho hombres, arrojaron al suelo esos fusiles en los que se había metido el demonio, fusiles insurgentes que habían tenido la audacia de prorrumpir en voces subversivas, y echaron a correr poseídos de terror.
Media hora después, el general Valero llegaba a su campamento, riéndose aún de la peligrosa aventura, a la vez que dando gracias a Dios por haberlo hecho ventrílocuo.
Desavenencias entre Salom y Valero obligaron a éste a separarse del asedio pocos meses antes de la capitulación de Rodil.
(A Isidoro de María, en Montevideo)
Ha pocos meses tuve la visita del padre prefecto de los crucíferos de San Camilo de Lelis, quien me mostró una tarjeta fotográfica que de Roma le enviaban, en la cual se veía un sacerdote de la orden de agonizantes, acostado en un ataúd, y a cuatro soldados disparando sobre él sus fusiles. En el fondo del cuadro alzábanse las almenas de un castillo y la torre de honor, sobre la que flameaba el pabellón de España, viéndose en lontananza el mar, una isla y navíos anclados cerca de ésta. Pidiome el padre prefecto, por encargo de su general en Roma, datos sobre el suceso representado en la tarjeta, y que, según la carta, acaeció en el Perú. Fruto de mis investigaciones es la tradición que va a leerse.
Fray Pedro Marieluz nació en Tarma por los años de 1780, y pertenecía a familia que gozaba de holgada posición. Educose en el noviciado de los crucíferos de Lima, y en 1805 recibió las órdenes sacerdotales.
Empezaban ya en el Perú a calentar las cosas políticas, y estábamos en vía de independizarnos. La moda era ser patriota; pero fray Pedro era refractario a ella. Para él los patriotas no eran sino propagadores de la herejía y excomulgados vitandos. El padre Marieluz era más realista que el rey.
Cuando en julio de 1821 abandonó La Serna la capital, dejando a San Martín expedita la entrada en ella, fue el padre de la Buenamuerte uno de los que, para no someterse a la autoridad del nuevo régimen, siguieron —158→ al ejército español. El virrey lo nombró capellán de una de las divisiones, y con este carácter estuvo en la sorpresa de la Macacona y en otras acciones de guerra.
Posesionado el brigadier don Ramón Rodil de los castillos del Callao, vino a unírsele el padre Marieluz con el carácter de vicario castrense.
Destruido el poder militar de España en la batalla de Ayacucho y sitiado el Callao por los vencedores, el padre Marieluz se resistió a abandonar al castellano del Real Felipe.
Pero en septiembre de 1825, después de nueve meses de asedio y de diario resonar de los cañones, la escasez de víveres y el escorbuto empezaron a introducir el desaliento entre los sitiados. La conspiración estaba ya en la atmósfera.
Atardecía el 23 de septiembre, víspera del solemne día consagrado a la Virgen de Mercedes, cuando tuvo el brigadier denuncia de que, a las nueve de la noche, estallaría una revolución en forma, encabezada por el comandante Montero, el más prestigioso de los tenientes de Rodil. Los hombres de más confianza para éste figuraban entre los comprometidos.
Rodil, sin pérdida de minuto, procedió a apresarlos; pero por más esfuerzos y ardides que empleara, no consiguió arrancarles la menor revelación. Negaron obstinadamente la existencia del complot revolucionario. Entonces el brigadier, para ahorrarse quebraderos de cabeza, resolvió fusilar a todos, justos y pecadores, a las nueve de la noche; precisamente a la hora misma en que se habían propuesto los conjurados amarrarlo o aposentarle cuatro onzas de plomo entre pecho y espalda.
-Padre vicario -dijo Rodil-, son las seis, y en tres horas me confiesa su paternidad a estos insurgentes.
Y salió de la Casamatas.
A las nueve, los trece sentenciados estaban ante la presencia de Dios.
Hubo esa noche, un drama conmovedor. El comandante Montero contrajo matrimonio, una hora antes de ser fusilado, con una bellísima joven, que era ya viuda y virgen. Su primer matrimonio fue en el Cuzco con un capitán español, que a pocos instantes de recibida la bendición nupcial, dio un beso en la frente a su esposa y montó a caballo para morir en el campo de batalla ocho días más tarde. La muerte asistía siempre a las nupcias de esta joven. Como el del primer esposo, el beso de Montero fue también el beso del moribundo.
La dos veces viuda y siempre virgen tomó el velo de monja en un monasterio de Lima. Hay entre mis lectores no pocos que la han conocido; pues su fallecimiento es de fresca data.
Algunos de los trece fusilados dejaban esposa, madre o hermana en castillo. Rodil las hizo subir a los baluartes o muros, y por medio de —159→ cuerdas las descolgó a los fosos, para que se encaminasen al campamento patriota de Bellavista con la noticia de la manera tan feroz como expeditiva con que él sabía desbaratar revoluciones.
Y en efecto: tan terrorífica impresión produjo entre los suyos este acto de neroniana ejemplarización militar, que nadie, en los cuatro meses más que duró el sitio, volvió a pensar en conspirar para deshacerse del tigre.
El capitán general don Ramón Rodil
Pero a pesar del severísimo castigo, Rodil no las tenía todas consigo.
-¿Quién sabe (decíase) si habré dejado con vida a otros tan comprometidos o más que los fusilados? ¡No! ¡Pues yo no me acuesto con el entripado adentro! El confesor ha de saber lo cierto y con puntos y comas... ¡Ea, que me llamen al padre vicario!
Y venido éste, encerrose con él Rodil y le dijo:
-Padre, es seguro que en la confesión le han revelado a usted esos pícaros todos sus planes y los elementos con que contaban. Eso necesito yo también saber, y en nombre del rey exijo que me lo cuente usted todo, sin omitir nombres ni detalles.
-Pues, mi general, usía me pide lo imposible, que yo no sacrificaré la salvación de mi alma revelando el secreto del penitente así me lo intimara el mismo Rey que Dios guarde.
La sangre se le agolpó a la cabeza al brigadier, y abalanzándose sobre el sacerdote, lo sacudió de un brazo, gritándole:
-¡Fraile! O me lo cuentas todo o te fusilo.
El padre Marieluz, con serenidad verdaderamente evangélica, le contestó:
-Si Dios ha dispuesto mi martirio, hágase su santa voluntad. Nada puede decir a usía el ministro del altar.
-¿No hablarás, fraile, traidor a tu rey, a tu bandera y a tu jefe superior?
-Soy tan leal como usía a mi soberano y al pabellón de Castilla; pero usía me exige que sea traidor a Dios... y me está prohibido obedecerle.
Rodil, despechado, corrió el cerrojo, y gritó:
—160→-¡Hola! ¡Capitán Iturralde!... Aquí cuatro budingas con bala en boca.
Y los budingas, que así denominaban a los rezagos de los ya casi extinguidos talaverinos, se presentaron inmediatamente.
En la habitación donde tan terrible escena pasaba, había varios cajones vacíos y entre ellos uno que medía dos varas.
-¡De rodillas, fraile! -rugió, más que dijo, la fiera del castillo.
Y el sacerdote, como si presintiera que el cajón le estaba deparado para ataúd, cayó de hinojos junto a él.
-¡Preparen! ¡Apunten! -mandó Rodil.
Y volviéndose a la víctima, dijo con voz imponente:
-Por última vez, en nombre del rey le intimo que declare.
-En nombre de Dios me niego a declarar -contestó el crucífero, con acento débil, pero reposado.
-¡Fuego!
Y fray Pedro Marieluz, noble mártir de la religión y del deber, cayó destrozado el pecho por las balas.
—[161]→
(Monografías históricas)
Observatorio astronómico de Quito
Tendría yo el tradicionista de trece a catorce años; y era alumno en un colegio de instrucción preparatoria.
Entre mis condiscípulos había un niño de la misma edad, hijo único de don Juan Weniger, propietario de dos valiosos almacenes de calzado en la calle de Plateros de San Agustín. Alejandro, que así se llamaba mi colega, excelente muchacho que, corriendo los tiempos, murió en la clase de capitán en una de nuestras desastrosas batallas civiles, simpatizaba mucho conmigo, y en los días festivos acostumbrábamos mataperrear juntos.
Alejandro era alumno interno y pasaba los domingos en casa de su padre, alemán huraño de carácter, y en cuyo domicilio, al que yo iba con frecuencia en busca del compañero, nunca vi ni sombra de faldas. En mi concepto, Alejandro era huérfano de madre.
—162→Como en ningún colegio faltan espíritus precoces para la maledicencia, en una de esas frecuentes contiendas escolares trabose Alejandro de palabras con otro chico; y éste, con aire de quien lanza abrumadora injuria, le gritó: «¡Cállate, protector!». Alejandro, que era algo vigoroso, selló la boca de su adversario con tan rudo puñetazo que le rompió un diente.
Confieso que en mi frivolidad semi-infantil no paré mientes en la palabra, ni la estimé injuriosa. Verdad también que yo ignoraba su significación y alcance, y aun sospecho que a la mayoría de mis compañeros les pasó lo mismo.
-¡Protector! ¡Protector! -murmurábamos-. ¿Por qué se habrá afarolado tanto este muchacho?
La verdad era que por tal palabrita ninguno de nosotros habría hecho escupir sangre a un colega. En fin, cada cual tiene el genio que Dios le ha dado.
Una tarde me dijo Alejandro:
-Ven, quiero presentarte a mi madre.
Y en efecto. Me condujo a los altos del edificio en que está situada la Biblioteca Nacional, y cuyo director, que lo era por entonces el ilustre Vigil, concedía habitación gratuita a tres o cuatro familias que habían venido a menos.
En un departamento compuesto de dos cuartos vivía la madre de mi amigo. Era ella una señora que frisaba en los cincuenta, de muy simpática fisonomía, delgada, de mediana estatura, color casi alabastrino, ojos azules y expresivos, boca pequeña y mano delicada. Veinte años atrás debió haber sido mujer seductora por su belleza y gracia y trabucado el seso a muchos varones en ejercicio de su varonía.
Se apoyaba para andar en una muleta con pretensiones de bastón. Rengueaba ligeramente.
Su conversación era entretenida y no escasa de chistes limeños, si bien a veces me parecía presuntuosa por lo de rebuscar palabras cultas.
Tal era en 1846 ó 47, años en que la conocí, la mujer que en la crónica casera de la época de la independencia fue bautizada con el apodo de la Protectora, y cuya monografía voy a hacer a la ligera.
Rosita Campusano nació en Guayaquil en 1798. Aunque hija de familia que ocupaba modesta posición, sus padres se esmeraron en educarla, y a los quince años bailaba como una almea de Oriente, cantaba como una sirena y tocaba en el clavecín y en la vihuela todas las canciones del repertorio musical a la moda. Con estos atractivos, unidos al de su personal belleza y juventud, es claro que el número de sus enamorados tenía que ser como el de las estrellas, infinito.