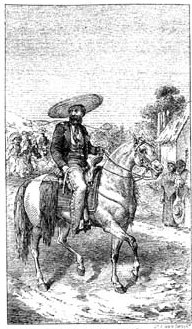—166→ —167→
Cuando los pollos salieron del café, buscaron campo y se fueron al jardín del zócalo.
Arturo tomó la palabra y, poniendo gruesa la voz, dijo de este modo:
-Pío, es necesario que nos matemos.
-Nos mataremos -contestó Pío Blanco.
-Pero señores -exclamó Pío Prieto-, veremos si el asunto puede arreglarse de otro modo.
-Sólo con la muerte de uno de los dos -insistió Arturo.
-Supuesto que por una... chiquilla, quiere Arturo batirse, yo le daré gusto, pero la chica no vale la pena.
—168→-¡Miserable! -exclamó Arturo tomando una actitud de tenor sfogatto.
Pepe y Pío Prieto se interpusieron.
Pío Blanco tenía calma, tal vez por la convicción de su falta, pero no se retractaba.
En seguida Arturo prorrumpió en asquerosos denuestos, en insultos soeces, en palabras inmundas y quería comerse a Pío Blanco. Le escupió a la cara.
Pepe contenía a Arturo.
Pío Prieto procuraba inducir a Pío Blanco a que arreglara el asunto ofreciendo no volver a ver a Concha; pero Pío Blanco no transigía y Arturo estaba cada vez más furioso.
Aquel altercado en la mitad de la noche llamó la atención de los guardas, quienes a paso acelerado se dirigían ya hacia los pollos; pero éstos, para quienes un guarda-faroles era un gavilán, se escurrieron bonitamente tomando en silencio la dirección de las calles de Plateros.
Media hora después los cuatro pollos estaban en la colonia de los Arquitectos.
Arturo como a cincuenta pasos de Pío Prieto y de Pepe, que arreglaban, como padrinos, las condiciones del duelo, y Pío Blanco estaba a otros cincuenta pasos distante en dirección opuesta.
Después de una larga conferencia, Pepe se volvió a donde estaba Arturo y Pío Prieto a donde estaba Pío Blanco, y en seguida volvieron a reunirse; esto se repitió varias veces hasta que quedó definitivamente arreglado —169→ que por ser de noche, y aun cuando la luna alumbraba espléndidamente, se colocarían los contendientes a veinte pasos de distancia y a una señal avanzarían y dispararían a voluntad con el revólver.
El desafío
Pepe y Pío Prieto colocaron a Arturo, y avanzando después veinte pasos señalaron el lugar para que se colocara Pío Blanco.
Después Pío Prieto y Pepe se apartaron a un lado y sonó una palmada.
Ninguno de los contendientes se movió; sonó otra palmada.
Arturo avanzó de prisa y Pío Blanco apuntó; Arturo iba a pararse para disparar cuando se oyó el tiro de Pío Blanco y Arturo cayó disparando su pistola.
Pío Blanco permaneció en guardia.
Pío Prieto y Pepe se acercaron corriendo a Arturo, lo tocaron... ¡tenía atravesado el pecho!... Pepe al levantarlo sintió la sangre en la espalda.
-Me muero -murmuró Arturo con voz débil.
-¿Qué hacemos? -dijo muy afligido Pío Prieto.
-¿Está muerto? -preguntó Pío Blanco acercándose.
-Morirá pronto -le contestó Pepe.
-Fue una calaverada haber hecho las cosas de este modo -dijo Pío Prieto-; pero aquí tengo amigos, tocaremos allí -añadió señalando una puerta al fin de una tapia.
-Pero haremos un escándalo -objetó Pepe.
-No importa, Arturo se muere.
Pío Blanco fue a tocar. Por fortuna contestaron pronto.
—170→-¿Quién?
-Soy yo, Victoriano -dijo Pío Prieto-; abre que importa.
-¿Es usted el niño Pío?
-Sí, yo soy, abre.
Pepe y Pío Prieto venían cargando a Arturo. Victoriano era el cuidador de una de las casas de campo de la colonia.
Se instaló al herido en la pobre cama, caliente aún, de Victoriano, y Pepe salió en busca de un médico; entre tanto Pío Prieto y Pío Blanco aflojaron los vestidos a Arturo, que había caído ya en la postración de la muerte.
Victoriano propuso a los pollos que vendaría al herido, y así lo hizo rompiendo una sábana. Victoriano había sido soldado de la ambulancia, de manera que la venda, aunque inútil, estaba al menos bien puesta. En seguida puso lienzos mojados sobre las dos heridas que no cesaban de sangrar.
Hora y media después se oyó el ruido de un coche; venían en él Pepe y un médico.
Arturo no había vuelto a hablar; su cuerpo sólo producía un sonido estertoroso y lento.
El médico movió la cabeza, tocó el pulso, se volvió hacia los pollos, que estaban descoloridos, e hizo una señal desconsoladora. Pocos momentos después expiró Arturo, a la sazón que en el horizonte se destacaba una zona sonrosada y por todos los ámbitos de la ciudad cantaban los gallos.
—171→El médico se despidió y Pepe y los dos Píos se quedaron viéndose por largo tiempo sin proferir una sola palabra. Los pollos estaban apurados.
En su carácter de tempraneros los pollos habían cumplido su misión, ya habían entrado en singular combate; pero aquel muerto hablaba elocuentemente con su silencio.
Un muerto siempre es una cosa muy seria, aun entre los pollos.
Arturo, el espigado, el simpático, el elegante, yacía exánime.
¿Qué harían con aquel cadáver? ¿Quién se encargaría de llevar la fatal noticia a la familia del muerto? ¿Qué partido tomaría el asesino?
Veamos de qué manera resolvían los pollos estas importantes cuestiones.
Desde que Dumas inundó la América española de novelas, sembró con buen éxito algunas frases que recogieron los pollos.
Ésta es una de ellas: ¿Y bien?
Era preciso que después de la perplejidad un pollo rompiera el silencio de este modo, así es que Pío Prieto exclamó:
-¿Y bien?
Pío Blanco contestó:
-¡Ps!
Y Pepe se encogió de hombros.
-Sí -respondió Pío Blanco.
—172→Los pollos estaban lacónicos; su verbosidad se plegaba ante el cadáver.
El pollo de buena ley, el pollo de estos tiempos que corren, el pollo que mata y se suicida, y enamora y seduce y se embriaga, tiene todavía su fibra patética delante de los muertos.
Parece que no hay cadáver que no tenga el dedo en la boca diciendo: ¡silencio!
Los pollos estaban hablando quedo, como si temiesen que los oyera Arturo.
No hay quien no respete la soñada sensibilidad del tímpano auditivo de un muerto.
Vivid, sentid, y el mundo sin consideración os atronará los oídos aun cuando os lastime; pero tan luego como estéis en la imposibilidad de oír, guardarán silencio los que os rodean, os cuidarán de las moscas, y no moverán vuestro cuerpo yerto sino con exquisito cuidado; ya no hablarán mal de vos, como si temieran que abrierais un ojo, que es la chanza más pesada de un muerto.
Los pollos hacían todo esto chupando cigarros. El cigarro es la mamadera de las grandes situaciones.
El hombre, como siente y como piensa, fuma. Se aflige, se mortifica, se avergüenza, y fuma.
No sabe qué hacer, y fuma.
Tiene mucho que hacer, y fuma.
Mira a un muerto, y fuma.
El cigarro es un problema sin solución.
El hombre, para quien han sido, son y serán humo muchas —173→ cosas, se familiariza con el humo. A la pobre inteligencia humana le queda mucho que averiguar, tiene delante siempre lo indefinido, lo abstracto, lo desconocido, y pasa por el mundo dejando sin solución la mayor parte de lo que ve.
Por eso fuma el hombre; tal vez esa nubecilla que tanto se empeña en hacer permanente delante de sus ojos es la significación de todo lo que ignora.
Los pollos fumaban con tesón y, como dicen los fumadores, coleaban, lo cual quiere decir, en el tecnicismo de este gran negocio de la humanidad, encender un nuevo cigarro en el cabo del anterior.
Pero humo no era lo que allí se necesitaba; y los pollos entretanto no tomaban ningún partido.
Dejando al muerto, salieron de la habitación a buscar en el fresco ambiente de la mañana la anhelada inspiración.
-Decididamente -exclamó Pío Prieto con aire magistral-, Pepe irá a llevar la noticia.
-¿Yo? -dijo Pepe.
-Sí; entretanto yo me quedo aquí y Pío Blanco se esconde.
-¡Esconderme! -dijo Pío Blanco con una entonación propia de don Sancho el Bravo.
-Sí, esconderte -insistió Pío Prieto-; has matado un hombre.
-Pero en buena lid, como caballeros.
—174→-Lo cual no impedirá que te aprehendan, porque las leyes no entienden de buenas lides.
-Pues no me escondo; en tal caso me denunciaré a la justicia, y sufriré las consecuencias.
-No seas tonto, ocúltate mientras arreglamos las cosas y después veremos.
-No señor, mi partido está tomado. Abur, caballeros -dijo Pío Blanco calándose el sombrero hasta las cejas.
-¡Oye! ¡Oye! -le gritaron Pepe y Pío Prieto.
Pío Blanco desapareció.
Pío Prieto y Pepe se descartaron por lo pronto de una dificultad; quedaba en pie la del muerto.
Pepe por fin fue el encargado de dar la noticia.
Pío Prieto se quedó cuidando el cadáver. Éste es un cumplimiento a que todos los muertos son acreedores, y es tan estricto el ceremonial en este punto, que hay ricos que pagan veladores que hagan durante una noche los honores al muerto.
Esta antesala postrera es indispensable.
Pío Prieto cumplía por su parte, justo es decirlo, con toda la hombría de bien y con toda la circunspección que el caso requería.
Delante del muerto fue cuando aquel pollo comenzó a horrorizarse, al grado de proponerse seriamente no hacer el amor sino a pollas libres.
Pío Blanco estaba a eso de las ocho de la mañana bajo el portal del palacio municipal. Acababa de preguntar a un policía por el señor juez en turno.
—175→-No ha venido -le habían contestado, y Pío Blanco se puso en atalaya.
Poco después de las ocho llegó el juez, que lo era el señor licenciado don Manuel Flores Alatorre; el pollo lo siguió de cerca, subió los dos tramos de la escalera y después el tercer tramo, que conduce al vestíbulo de la alcaidía y del juzgado.
El escribano de actuaciones, dos escribientes y dos querellantes estaban esperando al señor juez, quien después de saludar se encaramó en su plataforma y tomó asiento delante de su mesa de despacho.
Pío Blanco había quedado de pie a la puerta, sin que nadie se apercibiera de él, hasta que subiendo a su vez a la plataforma dijo al juez:
-Señor juez en turno, tengo un asunto reservado y de la mayor importancia.
-En ese caso -dijo el juez-, sírvase usted pasar a este gabinete.
Y condujo a Pío Blanco al gabinete contiguo.
Cuando el juez hubo cerrado la puerta, Pío Blanco habló de esta manera:
-Señor juez, anoche he tenido un lance de honor y he muerto a mi adversario.
Esta introducción requería una exclamación, o cuando menos un movimiento, de parte de una persona que no fuera un juez de lo criminal, de manera que la imperturbable fisonomía del juez apenas se contrajo.
-¿Y quién era el contrario? -dijo el juez.
-Mi amigo Arturo L... ha muerto, señor juez; él lo quiso, él provocó el lance, pero yo, que soy un caballero —176→ y que respeto la ley, vengo a presentarme para que se me castigue.
Pío Blanco esperó que el juez hablara, seguro de oír un panegírico elocuente acerca de aquella conducta que al pollo le parecía heroica, casi novelesca.
Pero el juez manifestó la misma indiferencia y, después de haber escuchado con mucha atención, mandó extender en forma las primeras diligencias, y dos horas después Pío Blanco se encontraba formalmente preso.
A las diez de la mañana comenzó a circular por todas partes la fatal noticia; la familia de Arturo estaba inconsolable, y como el pollo muerto pertenecía a una clase elevada de la sociedad, el ruido fue mayor y mayores las demostraciones y el movimiento en los altos círculos.
Entraron en escena media docena de pollas encopetadas como acreedoras a pasados guiños y galanterías. Quién de ellas recordaba cierta danza, aquélla una declaración amorosa, la otra un bouquet (entre pollas sería muy prosaico decir ramillete). Finalmente, las pollas cumplían con el deber de los honores póstumos, y sin disputa aquéllos fueron los momentos en que el pobre Arturo gozó de mejor reputación en toda su vida.
Un periódico dio al día siguiente la noticia, y la reprodujeron los demás, algunos con tal o cual moraleja; en la tarde se verificó el entierro en el panteón de San Fernando, pues en concepto de toda la familia hubiera sido una verdadera calamidad que el cuerpo se hubiera sepultado —177→ en Santa Paula, panteón desprestigiado y poco elegante.
La causa siguió sus trámites y Pío Blanco pasó a la cárcel de Belén.
Pío Blanco, convertido en héroe de calabozo, acabó de perder en el encierro el aire de encogimiento y de debilidad, propio de su edad, y se convirtió en un hombre avezado a las penalidades. Como se trataba de un pollo fino se ablandó el alcaide, y el separo de Pío era invadido frecuentemente por una bandada de pollos que formaban corro, improvisaban almuerzos y llevaban dulces, pasteles, puros y botellas de cognac al preso.
Éste era visto por sus compañeritos con una especie de consideración respetuosa que ellos mismos se prescribían; y ese sentimiento no era la consideración, ni mucho menos el interés, que inspira la desgracia, sino que ¡cosa rara! había algo de envidia en los pollos; algunos de ellos, cuando salían de visitar al preso, casi deseaban encontrarse en igual posición y ser el objeto de las miradas, de las conversaciones y de los cuidados de los amigos.
Por supuesto que no había uno sólo de aquellos pollos que no aplaudiera la conducta de Pío Blanco, porque los que la reprobaban, quiere decir, los amigos de Arturo, no visitaban al preso.
Pío Blanco llegó a convencerse de que había hecho una gracia.
Dos pollos, los más chicos, casi recién emplumados y condiscípulos de Pío Blanco, hablaban así:
—178→-¡Canario! -dijo uno con voz de monaguillo-, ya Pío Blanco es todo un hombre, ha tenido un desafío.
-Se ha batido -interrumpió el otro pollo.
-Y ha matado a su adversario.
-Este duelo no acabó como yo he oído decir que acaban muchos, en la fonda.
-Ya se ve.
-Será cosa en lo de adelante de no hablar recio a Pío Blanco.
-Ya tiene fama de valiente.
-¿Y qué le harán?
-¿Cómo qué? Nada; ya sabes que estos negocios suelen ser largos, pero siempre se sale bien.
-He oído decir que mudarán de juez.
-Será mejor.
Y los pollos entraban y salían a la prisión, y Pío Blanco era sin cesar el objeto de las atenciones y los cuidados de sus amigos.
Pedrito había sido de los primeros en visitar a Pío Blanco; pero al día siguiente Pedrito, Pepe y Pío Prieto estaban presos también.
Concha por lo tanto no tenía adónde volver los ojos.
¡Pobre Concha!
Concha había entrado al mundo como una alimaña que se hubiese metido quebrando el vidrio de una ventana; había roto el cristal de su pureza.
Después de esta atrocidad la mujer tiene dos caminos; todas los saben y todas los ven claro.
—179→Concha lo sabía también, y tanto lo sabía que sumó.
-Pío Blanco nada tiene -pensó.
Esta frase la pronuncia la mujer haciendo una suma en la que el corazón es un guarismo.
Cuando la mujer piensa así, su operación aritmética siempre le da un buen resultado.
Concha estuvo sola nueve días.
Al décimo se encerró en su tocador y comenzó a vestirse sus mejores prendas.
Se puso un vestido de gro negro adornado con blondas, terciopelo y abalorios, y ajustó a su cuerpo un elegante saco de terciopelo negro, se cubrió la cabeza con un velo, tomó una sombrilla, un devocionario, un magnífico pañuelo y salió a la calle.
Concha iba a misa, era domingo.
A las once atravesaba las calles de Plateros, y caminaba después entre dos filas de curiosos colocados bajo los árboles del atrio de Catedral.
Produjo, como era natural, un grande efecto; cada corro refrescó las especies, las palabras «ésa es» pasaron de grupo en grupo; la heroína del duelo de Arturo se exhibía al través de un velo negro, velo que daba realce a la hermosura de Concha, según la opinión de algunos pollos.
Concha se arrodilló y oró.
Dios recibe las oraciones de los justos y de los pecadores.
—180→ —181→
Concha salió de misa.
Las puertas del templo dieron paso a una multitud compacta que se extendía como la mancha del aceite, como una oleada, e invadía la calle de árboles del atrio.
Estos árboles cubrían a muchos pájaros. Reclinados en un tronco a manera de tábanos estaban dos solterones de a cincuenta abriles, asiduos concurrentes a aquel lugar todos los domingos de diez a una; más allá estaban cuatro pollos, después algunos colegiales ataviados con prendas de Godard y de Salin; algunos empleados de —182→ la nueva época acreditando en su compostura la exactitud de la quincena; algunos cronicones apoderados de una banca y rodeados de jóvenes que estaban aprendiendo a vivir en ese carnet de ciertas charlas que realmente son un libro abierto, pero cuyas páginas no son de lo más edificantes.
De este grupo, que era de los más numerosos, se desprendió bruscamente un general, hombre de más de cuarenta unos, con la barba gris y con cierto aspecto de aseo, de elegancia y aun de refinamiento. Este general era el coronel protector de Pedrito.
Con una rapidez eléctrica se difundió una sonrisa maliciosa en todo el grupo, todos volvieron la cara para ver alejarse al general.
Concha acababa de pasar.
Todo el grupo los siguió con la vista, y Concha y el general se perdieron por las calles de Plateros.
Concha había notado que alguien la seguía, pero no volvía el rostro; varias veces se paró fingiendo contemplar esa multitud de curiosidades y objetos de lujo que forman pequeños museos detrás de un cristal en las calles de Plateros y San Francisco. A veces notaba Concha que los pasos que iban resonando detrás de ella cesaban. Ya no le cabía duda, la seguían.
-Si vuelvo la cara -pensó Concha-, esta acción deberá traducirla mi perseguidor de este modo: «ya sabe que la sigo», y esto cuando menos es entornar la puerta; fingiré que no le veo.
Entra en escena un gallo de pelea
—[183]→La mujer, como no tiene alas, está muy mal parada siempre que hay cazador en el cercado. Si la mujer supiera volar, o por lo menos correr, podría decirse en amor que al mejor cazador se le va la liebre. Pero la mujer empieza por no saber qué hacer cuando la persiguen.
Siempre cree acertar, y siempre yerra.
Siempre cree defenderse, y se entrega.
El general conoció que Concha disimulaba y dijo: «¡bueno!», con la misma satisfacción con que un cazador diría «no me ha visto la res».
Concha creyó que su disimulo era tan perfecto que nadie se apercibiría de que disimulaba, y creyó esto con tanta más razón cuanto que extrañó los pasos.
Era que el cazador estaba sobre la pista; y habiendo dado un paso adelante, procuraba quedarse atrás.
Por lo visto, el general era buen cazador.
Concha no volvió a sentir los pasos y se vio tentada de hacer una solemne contramarcha.
¿Qué deseaba en aquellos momentos Concha? ¿Que la siguieran o que la olvidaran?
Nosotros no lo sabemos, ni Concha tampoco.
He aquí la suerte de una mujer pendiente de un cabello.
Concha se sintió halagada de que la siguieran, y la idea de serle indiferente a aquél, quien quiera que fuese, ofendía su vanidad de mujer, y de mujer engalanada.
Cuando la mujer acaba de trazar en el tocador el renglón de la compostura, lo coloca, como los impresores, —184→ entre dos manecillas; de aquí nace que la mayor ofensa que podéis hacer a una mujer compuesta es no verla.
Concha, como hemos dicho, se había engalanado, había comenzado por calzarse unos pequeños botines de raso negro, adornados con cuentas y encajes, se había ataviado competentemente, no la faltaban ni el lujoso libro de misa ni el magnífico pañuelo, ni el velo, esa indecisión encantadora y provocativa, esa interposición seductora que se llama velo, y detrás del cual la mujer os asecha y os hostiliza con ventaja y premeditación.
Las mallas del punto negro os ofrecen la hermosura como el follaje de las florestas os presenta el horizonte tornasolado de la tarde.
Vuestra ilusión entonces, aunque no seáis pintor, completa las líneas que el velo deslíe en un vapor formado de hilos negros.
Cuando Concha echó de menos los pasos pensó en todo esto; le parecía que sus botines estaban irreprochables, porque en «El botín de los novios» saben calzar admirablemente; juzgaba además que aquel saco de terciopelo negro lo había confeccionado Celina, y pensaba, en fin, que el más exigente de los genios del gusto y de la moda la encontraría vestida con toda la elegancia y coquetería apetecibles.
Concha cambió de repente de opinión, como si la veleta de su sexo hubiera recibido el aletazo de un viento contrario, y dijo para sí:
-¡Qué sé yo qué pobre diablo será el de los pasos! —185→ Vale más no volver la cara, porque sería desgarrador encontrarme con un palurdo o con un viejo; por otra parte -pensó entrando en una nueva serie de ideas de distinto género-, ya no debo amar a nadie, Arturo ha muerto, Pío Blanco...
Al llegar aquí Concha se ruborizó.
-Pío Blanco está preso, mi hermano también, y sería yo una loca si pensase... Decididamente voy a ser una mujer juiciosa y Dios me ayudará.
Y como si todo esto fuera lo que Concha sentía más vivamente, creyó tomada su última resolución y anduvo más de prisa.
Al cabo de un rato sintió los pasos y después la voz de una persona que casi al pasar junto a Concha dijo:
-Adiós, general.
-¿Será general? -pensó Concha con la velocidad del rayo.
Un soldado inválido se acababa de parar, cuadrándose al frente y dirigiendo la vista en dirección del perseguidor de Concha.
-Sí es -pensó ésta, y experimentó cierto ofuscamiento, sus ideas se confundieron, y en aquellos momentos no predominó en su ánimo resolución ni pensamiento alguno.
El principio de toda caída es ese desvanecimiento siniestro.
Todos los malos pasos son precedidos de un sopor que parece ser el aliento de la fatalidad.
Concha entró en su casa como si acabara de sucederle —186→ algo, y en realidad no tenía más enemigos que su pensamiento y el ruido de unos pasos.
En la senda de lo indeterminado y de lo porvenir, la mujer lleva sobre el hombre la ventaja de los presentimientos.
Concha entró en su lindo dormitorio; ya estaba aseado, había desaparecido ese desorden del campo de batalla, los cofres habían vuelto a cerrarse, los botes de pomada habían vuelto a guardar bajo el tapón su volátil esencia, no sin haber impregnado la atmósfera del retrete, comunicándole no sabemos qué de sensual y de confortable.
Concha, antes de arrojar el velo, dirigió una mirada al espejo. Así la había visto el general, con velo; en seguida lo arrojó y se dejó caer en un magnífico confidente de brocatel azul, y así permaneció un largo rato.
El pensamiento de Concha pasaba por una de esas oscuridades indefinibles que son una parálisis.
Ni ella misma sabía en qué pensaba.
Se podía decir, propiamente, que estaba desprevenida.
El cuerpo de la criada se dibujó en la puerta.
-Buscan a usted -dijo.
Concha se estremeció, tuvo miedo, tembló y no supo qué contestar.
Había algo en la fisonomía de Concha que la criada tradujo por una sonrisa, y desapareció.
Un momento después el general estaba delante de Concha.
Concha iba a pararse, pero se le doblaron las piernas.
—187→El general saludó con suma gracia.
Concha estaba sintiendo esa impotencia parecida a la de ciertos sueños, ese embargamiento irresistible del susto que detiene la secreción de la saliva y que impide toda acción.
El general se sentó junto a Concha.
-Perdone usted, señorita, mi atrevimiento; pero estoy locamente enamorado de usted.
-Pero, caballero -dijo Concha con extrañeza.
-Conozco que debe usted culparme; pero lo hecho no tiene remedio.
Conozco que la posición de usted es muy delicada, y que, después de los acontecimientos desgraciados de que todos nos lamentamos, quedaba usted expuesta a ser la burla de algún mal caballero.
Yo vengo a ofrecer a usted no sólo mi corazón, sino el aseguramiento de su porvenir. Tiene usted un hermano, de cuya suerte me he encargado ya.
Hay un resorte noble y poderoso en el corazón de la mujer que la hace superior a toda seducción.
Concha sintió que se rebelaba algo en su interior, como la dignidad suprema; y la pobre hija de doña Lola y don Jacobo, la polla humilde se revistió de la altivez de la dama y, colocada en ese pedestal a que tienen derecho todas las mujeres que defienden su pudor, lanzó una mirada de sublime orgullo al general.
El general bajó los ojos, porque también en el corazón del hombre hay, en todas las circunstancias de la vida, —188→ un resorte sensible que cede ante el derecho y ante la justicia.
El gran señor, el opulento, el novelesco general, se había sentido humillado ante aquella mujercilla débil.
Hubo un momento de silencio.
El general procuraba rehacerse.
Concha estaba conociendo que había obrado bien.
Concha tenía su causa a su favor, y se sentía con fuerzas para luchar.
El general hizo lo que todos los calaveras, abandonó el terreno legal para armarse de osadía y cinismo.
-Confío -prorrumpió al fin- en que los escrúpulos desaparecerán en breve.
-¡Los escrúpulos! -repitió desdeñosamente Concha.
-Estoy dispuesto a todo.
-En ese caso...
Y Concha dirigió una mirada a la puerta.
-Menos a marcharme -se apresuró a decir el general.
-¡Ah! -dijo Concha con profunda ironía.
-Sea usted razonable y hablemos como buenos amigos; la amo a usted.
-¿Desde cuándo?
-Hace un siglo.
-No soy tan vieja.
-El amor no envejece.
-¿Y los militares? -preguntó Concha fijando sus ojos expresivos en los cabellos del general.
-Son siempre jóvenes.
—189→-Pero no siempre ganan.
-Peleando...
-Aquí pierde usted, señor general.
-¿Qué?
-El tiempo.
-¡Quién sabe!
-Es usted presumido.
-El amor es tenaz.
-Como los viejos.
-Vamos, hermosa Concha, veo que he logrado volver a usted su jovialidad.
-¿Porque me río?
-Sí.
-Es que no debo tomar por lo serio ninguna burla.
-Yo no me burlo.
-Se divierte usted, caballero, y como no me ha bastado indicar a usted que debía marcharse, me veo precisada a tolerar su visita.
-Yo procuraré que llegue a serle a usted agradable.
-Es difícil.
-Poniendo todos los medios así lo espero; por ejemplo, si le repito que es usted una mujer encantadora, cuyos ojos...
Concha miró al general.
Se había movido en Concha otro resorte.
El amor propio de la mujer está siempre entre ella y su virtud.
El general vio desfilar sus avanzadas.
—190→Acercó su silla.
Concha recogió la orla de su vestido negro.
-Conchita -dijo el general como si rectificara sus posiciones-, me encantan los desdenes de usted.
Concha miró al general.
-Y sus ojos -añadió éste.
Concha los cerró.
El general acercó más su silla, y como Concha no lo vio, porque tenía los ojos cerrados, no recogió la orla de su vestido negro.
-Aseguro a usted, Conchita, que vamos a pasar una tarde muy divertida.
Concha intentó levantarse.
-Es inútil -dijo el general.
-¿Inútil? -preguntó Concha con extrañeza.
-Me he permitido proporcionar a la criada de usted la inocente diversión del teatro; se da el Jorobado, y la pobre muchacha va a estar muy contenta. El Jorobado es muy bonito.
-¿Sí?
-Es de Juan Mateos.
-Ya lo sé.
Hubo una pausa.
-Quiere decir, caballero -dijo Concha de repente-, que usted ha tomado posesión de mi casa sin mi consentimiento, y ya dispone usted hasta de mis criados.
-Pido a usted mil perdones.
—191→-¿Y me deja usted sin una persona que me sirva la mesa?
-Aquí estoy yo.
-Muchas gracias.
-Soy hombre prevenido.
-¡Pero qué es lo que oigo!
-Que me he permitido el placer de que comamos juntos.
-¡Pero caballero!
-Pido de nuevo perdón; pero ya está aquí la comida.
-¡Hola! -dijo en seguida en voz alta, y como en una escena de comedia aparecieron dos criados del Hotel de Iturbide con una gran charola y trastes.
-Aquí -dijo el general acercando a Concha la mesa redonda.
-Pero...
Los criados saludaron ceremoniosamente y comenzaron a colocar los platos y los cubiertos.
Concha estuvo a punto de violentarse; pero conoció que era dar un escándalo inútilmente, se sintió humillada y le pareció que aquel hombre llevaba su audacia a un término increíble; bajó los ojos, los ocultó entre su pañuelo y se puso a llorar.
Los criados, después de haber colocado el primer servicio, se retiraron.
-Es muy triste que se ponga usted a llorar en los momentos de tomar la sopa -dijo el general-. Es necesario —192→ que tenga usted más calma y que se preste usted a entrar en amena conversación.
Concha mordía su pañuelo, conteniéndose para no estallar.
-Caballero -dijo al fin levantándose-, me veo precisada a decir a usted que está abusando cobardemente de mi aislamiento y de mi posición; pero, por desvalida que parezca, todavía me considero con la entereza suficiente para echar a usted en cara su proceder y para suplicarle que se retire.
-Van a notar los criados lo que aquí pasa.
-Lo deseo así.
-¡Qué dirán!
-Me ampararán si los llamo.
-Es difícil, están gratificados.
-Para servir, pero no para ser infames.
-Conchita, es inútil toda resistencia. En último resultado, después de comer o somos dos buenos amigos, o me despediré de usted para siempre.
-Es que ni por un momento consentiré en que esta escena se prolongue.
-Celebro que haya usted tomado esa resolución, porque el cambio me será favorable.
-Ya basta -dijo Concha golpeando el suelo con su pequeño pie-. Ordeno a usted que salga.
-Tengo el sentimiento de desobedecer a usted.
-¿Pretende usted acaso conquistar mi aprecio por medio de una conducta tan extraña y tan inconveniente?
—193→-Precisamente.
-Hasta ahora no se ha hecho usted acreedor más que a...
-¿A qué?
-¡A mi odio!
-Ya es un paso. Si usted se estuviera riendo, me vería tentado de plegar mis banderas; pero empieza usted por odiarme, y el odio es una de las puertas del cariño.
-No he de amar a usted nunca.
-Usted se engaña...
-Detesto a los hombres fatuos.
-Pero la fatuidad es un defecto que desaparece en la primera transacción, y sobre todo, Conchita, todo lo que estoy haciendo es incoherente, descabellado, torpe, si se quiere, pero usted tiene la culpa.
-¡Yo!
-Usted me ha enloquecido con sus ojos, y por la primera vez en mi vida siento en mí los efectos de una verdadera pasión. Si yo perdiera la esperanza de ser amado por usted, me suicidaría.
-¡Qué horror! -dijo Concha en tono de profundo sarcasmo.
-Búrlese usted de mí, pero no hará más con esto que exacerbar mis sentimientos; desprécieme usted, pero no conseguirá más que poner a prueba mi constancia; porque lo que pasa aquí no es una burla, no es un entretenimiento, es una resolución irrevocable, porque nace de —194→ mi profunda convicción y de mi amor, de un amor que he sentido desde que la vi a usted por la vez primera.
-¿Dónde? -preguntó Concha sin reflexionar en lo que hacía.
-En el teatro -contestó el general reanimado con la pregunta de Concha-; aquella tarde iba usted vestida de azul, estaba usted encantadora, y desde entonces no he podido olvidarla, la he seguido a usted por todas partes, he rondado al pie de su balcón y me había conformado con ver a usted de lejos y con amarla en secreto; pero cuando he sabido la desgracia de usted y he contemplado su situación, me he decidido a dar este paso, a arrostrar hasta con su cólera, pero para poderla decir que no está usted sola en el mundo, que hay un hombre que vela por usted y que la protegerá y la cuidará en todo tiempo; y si mis palabras en nada logran conmover su corazón, me conformaré con ser su protector, su padre, su escudo, aunque usted no llegue a amarme nunca; no osaré por otra parte colocarme en otra posición ni recibir de su cariño o de su desprecio más que lo que la voluntad de usted me otorgue libremente. Si algún día llega usted a tener piedad de mí, lucirá ese día para mí como la aurora de mi felicidad, y si jamás llego a tocar esa dicha me resignaré con mi suerte, pero tendré el consuelo de amar a usted como nadie la ha amado en el mundo.
En seguida reinó en la habitación un silencio solemne.
Concha estaba leyendo en un gran libro, dejando atrás la historia de Arturo como un prólogo inédito.
—195→El general había sabido dar a su voz esa entonación conmovedora de la pasión, y no en vano la oratoria cuenta más triunfos que la verdad y la justicia.
Los actores de la comedia humana se disputan, como los pájaros, la supremacía en las inflexiones de la voz.
La elocuencia de los sonidos está elevada al rango de arte divino.
¿Qué mucho que los cómicos sociales enumeren los triunfos de sus cadencias, de sus entonaciones y de su juego de garganta?
Concha estaba abismada, y toda la perniciosa influencia de la vanidad y el orgullo la orillaban a una caída segura.
Después de una larga pausa Concha exclamó:
-¡Estoy sola en el mundo!
-No, Concha, no está usted sola desde el momento en que ha sabido inspirarme una pasión que no acabará sino con mis días.
Los criados de la fonda se presentaron de nuevo trayendo la comida.
Concha, al levantar la cara, encontró la mirada suplicante del general.
Uno de los criados destapó la sopera.
El general, viendo que Concha no se sentaba, hizo una seña a los criados para que se retirasen.
Cuando estuvieron solos el general continuó:
-Ruego a usted de nuevo, Concha, que acepte usted —196→ este asiento, me someto a sus fallos, estoy pronto a obedecer. ¿Nos sentamos?
Concha se dejó caer en la silla.
-¡Gracias! -dijo el general con una efusión de ternura increíble.
Los criados se acercaron para hacer platos.
Concha fingía comer.
El general había abierto una brecha; el gallo había luchado como valiente.
—197→
Las primeras diligencias judiciales acerca de Pío Blanco habían dado ya lugar a que por la secuela de la causa se viniera a resolver la importante cuestión de la pena.
Al llegar las cosas a este punto, los pollos alegres se tornaron en asustadizos, porque un rum rum fatídico había resonado como el graznido del gavilán sobre la cabeza de los pollos.
Este rum rum era esto: la última pena.
Pío Blanco empezó a verlo todo negro delante de sus ojos.
—198→El primer día del rum rum Pío Blanco no comió pastelitos, ni bebió copas, ni estuvo decidor.
Le dolía la cabeza.
La muerte tiene irremisiblemente su lenguaje, su expresión políglota; hasta los pollos la comprenden.
Y nos proporcionan la honra de llamar a un pollo reo de muerte un pollo frito, valiéndonos de una de las frases que hemos oído (y no es cuento) en boca de los mismos pollos: «estoy quemado, estoy tostado, estoy frito».
Pío Blanco, según él mismo decía, estaba frito.
La negra imagen de la muerte cariacontecía al pollo insustancial; pensaba, por la primera vez en su vida, en algo muy serio, se figuraba ahorcado, sacado a la vergüenza, escarnecido.
En tal grado de abatimiento y desazón lo encontró una de sus cotidianas visitas.
-¿Qué tienes, Pío? Te veo triste -le dijo el pollo recién venido, que era en efecto otro barbilindo como Pío Blanco.
-Nada -contestó éste.
-¿Cómo nada? Estás triste.
-Es cierto.
-¿Pero qué motivo?
-Anda el rum rum de que me sentencian a muerte.
El barbilindo entonó una carcajada en octava alta.
La carcajada del pollo tiene algo de la escala cromática.
Por otra parte, es muy difícil que un pollo se ría solo.
Pío Blanco rió también.
—199→¡Qué hermosa es la edad de la risa! La risa es el pío de los pollos, y todos los pollos pían al mismo tiempo.
-¡No seas estúpido! -continuó.
(El carnet de donde está tomada esta historia conserva el tipo original del lenguaje expresivo de los pollos, que no es para libros. Nota del autor.)
-¿No consideras -continuó el barbilindo de la escala cromática- que la horca es para los mecos?
(En el caló del pollo meco es pobre. Ésta es otra nota del autor.)
-Sí -replicó Pío Blanco-; pero dicen que el juez es muy malo.
-Por malo que sea, ¿crees que siendo yo sobrino del gobernador?... ¡Bah! ¡Bah! ¡Pues no faltaba más! Yo te garantizo que no te hacen nada. La levita, chico, es una garantía social; ¿a cuántas personas decentes has visto ahorcar?
-Eso no impide que pudiera yo ser la primera.
-No estás solo en el mundo, tienes amigos, tienes relaciones. No hay más que ver tu prisión convertida en tertulia, no hay más que oír las conversaciones de las muchachas en Bucareli, en el teatro, en todas partes, para convencerse de que entre el reo de muerte y tú hay una distancia considerable.
-Por otra parte... -continuó el pollo tomando ese aire solemne peculiar de este bípedo, ese aire de personaje en ciernes con el que el pollo toma actitudes cómicas, hilvana —200→ frases pomposas y sazona su conversación con una que otra blasfemia de piloto o de carretero.
Este pollo estaba retratable, se había puesto a horcajadas en la silla, apoyando los brazos en el respaldo, y prosiguió de esta manera:
-Por otra parte, chico. Si tú has matado a Arturo, fue en un lance de honor del que nadie está exento, y en probando que fuiste provocado y conducido por honor al sitio del combate, te salvas irremisiblemente.
-Tienes razón; y por otra parte, yo creo que no hay ninguna ley que obligue a un hombre a ser cobarde.
-Ya se ve que no la hay.
-Él tuvo la culpa.
-Mira, en eso hay su más y su menos.
-¿Por qué?
-Porque tú le enamoraste a Concha.
-Parvedad de materia, chico; él me había enamorado antes a otra y no me quejé ni la eché de guapo; bien es que no consiguió nada.
-¿Y tú?
-Ya sabes, chico, ya me conoces.
-¡Pobre Arturo!
-Puedes creer que lo siento y te aseguro que yo no creí matarlo; el tiro de mi pistola lo disparó el diablo, porque yo no me acuerdo haber apretado.
-Lo que yo creo que sucedió fue que tú, asustado, estiraste por un movimiento nervioso.
—201→-Eso ha de haber sucedido. ¿Conque tú crees que no me condenarán?
-Estoy seguro. Ya sabes que cierta persona muy amiga nuestra está en el negocio, y sobre todo, ¿sabes a quién vas a deber tu salvación?
-¿A quién?
-A Andrea.
-¿Es posible?
-Es infatigable en sus empeños, y la pobre está tan afectada que no habla de otra cosa.
-Pues no ha venido a verme más que una vez.
-Como tu cuarto está siempre tan concurrido.
-No debo quejarme.
-Como que no se habla de otra cosa en todo México.
-Mira que lindo bouquet (un pollo nunca dice ramo) me han regalado las González.
-¡Hola! -dijo el pollo mirando de reojo un lindo ramo de pensamientos, heliotropos y violetas.
-¿Y lo has descifrado?
-Naturalmente, ya sabes que las González son fuertes en el lenguaje de las flores, y yo...
-¿Y qué has sacado en limpio? ¿Qué es lo que dice ese bouquet?
-Dice: «Pensamos en tu amor, joven modesto».
-Pensamos -repitió el pollo visitante- lo comprendo por los pensamientos. «En tu amor»...
-Por el heliotropo morado y blanco -interrumpió Pío Blanco.
—202→-Modesto por las violetas; pero la palabra joven no la comprendo.
-Mira este clavel rojo en botón que está en el centro de las violetas.
-Es cierto.
-Ésa es una de las conquistas que pensaba hacer.
-¿Y ya no lo piensas?
-¿Pero qué quieres que haga en este maldito cuarto?
-Pronto saldrás, y te ofrezco acompañarte a hacer tus primeras visitas para ser testigo de la emoción que vas a causar, porque después de todo, chico, un lance como el tuyo le hace subir a uno en la estimación de las gentes.
Llegaban aquí cuando se abrió la puerta de la habitación y aparecieron el alcaide, el escribano y un escribiente con dos soldados.
Venían a llevar a Pío Blanco ante el juez para dar nuevas declaraciones.
Pío Blanco se puso descolorido y salió, custodiado hasta llegar a la presencia del juez.
Apenas salió Pío Blanco de su habitación y fue percibido por los presos del patio, se levantó un murmullo sordo y llegaron distintas a los oídos del pollo algunas frases por este estilo:
-Oye, tú, ¿qué levita-ba?
-Pues será lo roto.
-¿Pos qué también?
-¡No digo! ¡Cuantimás!
Pío Blanco se puso encendido como el botón de clavel —203→ de su gran bouquet porque comprendió la intención de aquel caló insultante.
En seguida compareció ante el juez.
Pío Blanco estaba en verdadero punto de pollo frito.
Aquel aspecto imponente y severo del ceremonial, aquellas figuras grasientas y repugnantes de los empleados del juzgado y de los adláteres, tinterillos, apoderados y reos, más o menos taciturnos e indisplicentes; algunas mujeres de mala vida en acecho en los corredores y avenidas de los juzgados; el ruido incesante de los presos que vagan en los patios; el trajín de los destinados a la limpieza; el cerrar de puertas y cerrojos; el golpeo seco de los fusiles de los centinelas y escoltas de los reos que se cruzaban en varias direcciones, y ese conjunto de sonidos sólo peculiares del lugar donde la ley reúne al criminal y a la justicia, todo produjo en el ánimo de Pío Blanco una emoción indescribible.
Se nos había olvidado presentar a Pepe a nuestros lectores, y vamos a cumplir con esta prescripción de la buena crianza.
Pepe era uno de esos pollos que brotan de la noche a la mañana, como la flor de San Juan; de esos pollos que empluman en chiribitil y se exhiben el día menos pensado, ingresando sin ceremonia a la carpanta.
Por lo que a nosotros toca, diremos que Facundo se lo encontró un día en el jardín del Zócalo cuando este jardín llevaba poco tiempo de plantado.
He aquí las circunstancias de su conocimiento.
—204→Una masa compacta de curiosos avanzaba precipitadamente, disputándose ver algo de lo que pasaba a un señorito elegante que sostenía acaloradamente un altercado con dos guardas diurnos.
Era un pollo cuyas mejillas aparecían color de cresta, en virtud del bochorno que estaba sufriendo.
El pollo era Pepe.
Tenía en la mano un cuerpo de delito.
Este cuerpo de delito era una flor.
-Yo no la he cortado -decía Pepe.
-¿Y a mí qué? -le contestaba un diurno ex-carbonero-, ésa es la orden del señor Trigueros.
-Pero esto es una injusticia.
-Después se quejará con quen corresponda -decía el otro diurno ex-veterano.
-Que se lo pongan -agregó un policía de a caballo recién metido a hombre de bien.
-Que se lo pongan -repitió un muchacho.
-¡Que se lo pongan! -gritaron cien voces en coro, y el grupo ansiaba ver la repetición del espectáculo, que algunos días había sido ya la diversión de los transeúntes.
Pepe dirigía en vano sus miradas inquietas en derredor de sí, buscando una alma caritativa que lo pudiera librar del tormento que le amenazaba; pero los diurnos, que para testarudos nacieron, hacían gala de su rigor y de su celo por el cumplimiento de la ley.
Varias veces se acercó Pepe al oído de sus verdugos ofreciéndoles una propina; pero no había remedio, aquellos —205→ caribes no se dejaban seducir, pues su firmeza era el resultado de estas tres cosas:
En primer lugar eran indios; en segundo lugar tenían armas; y en tercero, se trataba de un ser indefenso; de manera que de las bruscas negativas pasaron sin dificultad a las vías de hecho.
La negra mano de uno de los diurnos tenía asido el brazo espigado del pollo, mientras el otro ejecutor le colgaba a Pepe, a guisa de escapulario, una tablita blanca con este letrero: «Por destructor».
Apenas sintió Pepe Pardo el sambenito se reveló y empezó a retorcerse y a sacudirse entre los dos guardas, que le ajaban los cuellos y los puños de la camisa, daban al traste con el chic del peinado y la corbata, y hacían del pobre pollo la más descompuesta y ridícula figura que puede imaginarse. El concurso reía con un buen humor admirable, porque todo aquello, en último resultado, no era más que una escena cómica sin trascendencias; los gritos de la multitud crecían por momentos, y aquel rumor estrepitoso de risas iba trayendo a un centro como hormigas a muchos transeúntes, a los concurrentes al atrio de Catedral, a los cocheros del sitio, que formaban el mosquete más imponente y mordaz, a los cargadores, a los vendedores de golosinas y a todo el mundo.
Los empleados en el ministerio de la guerra abrieron algunos balcones, los centinelas de palacio llamaron al cabo cuarto para denunciarle al pelotón de gente, conforme a ordenanza; los empleados del gobierno del Distrito —206→ abrieron también sus balcones, y ansiosos salían a contemplar la práctica de la providencia gubernativa con esa satisfacción propia del que dicta, escribe, lleva o comunica las órdenes superiores, y por lo tanto está colocado sobre las víctimas.
Codeando, empujando y abriéndose paso con mil trabajos al través de aquella masa compacta de curiosos, caminaba Pío Prieto en socorro de su desgraciado amigo Pepe, hasta que logró colocarse a su lado.
-No seas bárbaro, Pepe -le dijo Pío cuando estuvo a su alcance-; tú no sabes la Biblia.
Y tomándolo del brazo se disponía a marchar con él en medio de la escolta, que ya era de ocho guardas de policía; pero viendo que se resistía, le quitó el rótulo del cuello y se lo plantó Pío con aire de triunfo, y comenzó a andar, llevando del brazo a su amigo en medio de un aplauso general y de la risa de los concurrentes.
Pío, con esa vivacidad y desenvoltura propia del pollo, se contoneaba, hacía cucamonas y reía con los curiosos, procurando dar a aquella escena el carácter de un verdadero juguete.
Pepe respiró y comprendió cuán torpe había sido en resistirse.
Los pollos dieron cabales las dos vueltas prescritas en la orden en torno del jardín, y devolviendo el cartel a los guardas les dijo Pío:
-Ea, muchachos, a ponérselo a otro, porque ya me cansó esa tabla. ¡Adiós, hijitos!
Por destructor
—[207]→Un nuevo aplauso acabó de acreditar a Pío y de lisonjear su vanidad de calavera.
La reunión se disolvió, y Pío Prieto y Pepe se dirigieron acto continuo a la pastelería de Plaisant a tomar un ajenjo, licor muy a propósito para aturdirse después de las pasadas emociones.
Pepe Pardo era hijo de un sastre de Morelia; a los catorce años, y en virtud de esa ley de que hemos hablado que mejora las generaciones, encontró un día muy prosaico el dedal y muy oscuro el porvenir; comprendió que en Morelia, siendo hijo de Pardo el sastre, no podía aspirar a nada; y hurtando un día a su padre cincuenta pesos, declaró su independencia, y se echó a andar por esos mundos de Dios.
Oscuro, pobre y desarrapado, llegó a México, y hubiera descendido hasta la última degradación si un señor muy caritativo no le hubiera proporcionado una plaza de dependiente; y si hemos de creerlo a él mismo, no conoció a su madre, ni tuvo jamás noticias suyas.
Pepe Pardo vivía, pues, como el pez en el agua. Como no sabía hacer otra cosa que medir, era dependiente de una casa de comercio, en la que sus patrones no creían haber encontrado en Pepe otro Cicerón.
—208→ —209→
Faltaríamos a las reglas de estricta justicia si nos dejásemos en el tintero ciertos apuntes relativos a las pollas de alto copete, supuesto que nuestra pluma se ha deslizado ya en el terreno de las observaciones con respecto a las pollas de baja estofa.
Sara y Ernestina nos han ministrado a su vez el material de este capítulo, y comenzaremos por describirlas.
Sara estaba clorótica.
Ernestina también.
La raza meridional se despide dejando por recuerdo esta generación enclenque de productos gallináceos cuya constitución médica es la anemia.
—210→Esta degeneración peculiar de los grandes centros de población se hace más palpable en México a merced de las condiciones climatéricas que se apresuran a preparar una raza liliputiense, y eso con la imprescindible ayuda de las píldoras de Blancard, del hierro de Quevenne, de la bola de Nancy y del aceite de hígado de bacalao.
El último ser del reino animal exhausto y débil pide ya socorro al reino mineral siempre fecundo.
Una de las grandes cuestiones que han preocupado siempre a la humanidad es ésta:
La manera de ser.
Y la política, la moral y la filosofía nunca han descansado en la ímproba tarea de arreglar nuestro viaje por el planeta.
Pero hoy la ciencia tiene que ocuparse preferentemente en asunto de más vital importancia; y clama sobresaltada: Esperad, porque no hay sujeto.
Están desertando las niñas de las filas de la pubertad; la precocidad de la inteligencia, el desarrollo moral, están cortando todos los botones del jardín y nos vamos a quedar sin flores; ¡esperad!
Las pollas se dan prisa y la sangre de estos pimpollos escasea, languidece, se agota; ¡esperad!
Esperad a que el carmín de los quince colore las mejillas.
Escabasse contesta con la vigésima importación en el año de cien cajas de colorete extra-fino.
—211→La palidez amarillenta, serosa, de la anemia aún no desaparece; esperad.
Cien avisos de cremas al bismuto, de blanco de perla y de cascarilla de La Habana se ríen con su brevete de invención de la ciencia médica.
Esperad aún, los cabellos caen como el pasto sin riego, esperad a que se fortalezcan, porque habiendo sangre...
Dos mil muertas se agitan en sus tumbas echando de menos sus cabelleras, que se quedaron en el mundo para dar más guerra de lo que las mismas propietarias pudieran imaginarse.
Las que se van han adquirido la costumbre de dejar sus cabellos a sus sucesoras; no hay que apurarse por cabellos.
Esto no tiene remedio.
Sara y Ernestina crecían así, luchando, elaborándose, completándose, la cabeza con crepé de muerto, la tez con aquarella, la estatura con tacones, el cuerpo con cojines y la sangre con hierro.
Como eran ricas, tenían médico y además maestro de piano.
Sara y Ernestina cantaban y tocaban.
Pero las bases y condiciones constitucionales de la cantatriz faltaban a las pollas. En aquellos pulmones no había aire, el fuelle estaba comprimido y era insuficiente, y Ernestina cantaba una Traviata para taparse los oídos. Su voz convencional no atacaba las notas, las atrapaba, modulaba pujando, subía chillando, respiraba jadeando, y —212→ bajaba graznando; pero cantaba la Traviata según todos los vecinos y según ella misma.
Sara solía acompañarla al piano y algunos pollos solían formar la claque.
De las tres bellas artes, la música es la que hace más víctimas.
Se puede uno librar de un mal poeta y de un mal pintor, pero de un mal músico jamás.
Al pintor y al poeta los elude la voluntad, pero si un mal cantor se os para enfrente, armaos de resignación; sus ensayos y sus gallos y todos sus mortales esfuerzos pertenecen a todo el que tenga oídos.
El cantante no puede ocultar el borrador.
Los vecinos de un músico apechugan con los borradores y con las copias en limpio.
Por este grave inconveniente Facundo abandonó la música; tuvo a tiempo compasión de su auditorio.
Ernestina no abandonó la música, al contrario, después de la Traviata puso el vals de Ascher.
El papá y la mamá de Ernestina pasaban unos ratos deliciosos. No sabían música por supuesto.
Sara y Ernestina eran primas; pero tan iguales como si lo fueran de guitarra, tenían la misma voz, el mismo cuerpo, el mismo pie, tomaban las mismas píldoras, se bañaban juntas en la Alberca Pane y en Chapultepec y se querían mucho.
En cuanto a higiene, como el médico les había recomendado muchas cosas buenas, iban a la Alameda al clarear —213→ de las diez, se desvelaban y comían poco, oían misa de doce en Catedral los domingos, y en cuanto a instrucción, sabían hasta de memoria las Confesiones de Marion Delorme, las gracias de Ana de Austria y todo lo que se aprende de historia en las novelas de Ponson du Terrail.
Sara y Ernestina estaban amenazando a la sociedad con convertirse de un día a otro en madres de familia; por lo demás, eran caritativas, habían vestido a Concha según sabe ya el lector.
Estas dos pollas finas tenían muchas amigas, muchos pretendientes, muchas visitas y muchos deseos de no quedarse para vestir santos.
El médico llegó a juzgarlas tan faltas de sangre que las obligó a desayunarse a la puerta de un matadero con sangre caliente de borrego, medicina en boga y por medio de la cual los hijos de Esculapio piden al ganado lanar lo que la raza gallinífera pierde cada día.
Todo lo cual no impedía que Sara y Ernestina fueran dos pollas de moda, concurrentes asiduas a todas las funciones gratis, a todas las comedias de aficionados y a todos los bailecitos.
Una nube de pollos las rodeaba, y cada uno de ellos ponía su grano de arena en el curso teórico de amor; pero cada uno de ellos estaba muy lejos de formalizarse en tales asuntos.
La noticia de la muerte de Arturo cayó en aquella parvada como un pellejo de carne.
-¿Qué dice usted? ¡Qué desgracia, Alberto! -decía Ernestina-. —214→ ¡Pobre Arturo, tan joven, tan elegante y tan simpático!
-Qué quiere usted, hija -contestó Alberto con resignación de general en jefe-; los hombres estamos en el mundo para eso, ¡qué diablo!, un lance cualquiera lo tiene, yo me he batido dos veces.
-¿Es posible?
-¡Vaya!
-¿A ver?, cuente usted eso.
-Tenía yo una chica, y cierto fastidioso me la quiso birlar en mis barbas; y no hubo más, nos batimos.
-¿Y qué?
-Nada; después supe que nuestros padrinos habían cargado las pistolas, retacándolas, para que subieran los tiros, y no nos hicimos nada.
-¡Ah! ¡Así qué gracias!
-Pero es que nosotros no lo sabíamos, y lo que es yo le confieso a usted que tuve mi cacho de cuidao.
-¿Y Sara? -continuó el pollo para cambiar de asunto.
-Le ha dado un ataque de nervios espantoso.
-¿Por la muerte de Arturo?
-Sí.
-¿Qué, lo quería?
-Vea usted, Arturo... ya lo conocía usted, era muy enamorado y a Sara le decía unas flores que... oiga usted... se iban haciendo peligrosas... Figúrese usted que se trataban de esposos.
-¿Cómo?
—215→-Sí; entraba Arturo y le decía a Sara: «¿Qué haces, esposa?».
-«¡Esposo, buenas noches!», contestaba Sara, y así era siempre, y luego con una gracia que se despedía diciendo: «¡Esposa, adiós, bendita seas!».
-¡Hombre! -exclamó Alberto-, ¡qué bonito! Voy a aceptar esa frase; con que... ¡Adiós, esposa, bendita seas! ¡Bueno! Yo tengo dos o tres amigas a quienes les digo «esposa» y esta noche voy a despedirme así: ¡Adiós, esposa, bendita seas!
-Arturo decía que eso se lo aprendió a Zorrilla.
-¿Con que decía usted que a Sara le dio ataque de nervios?
-Sí.
-¿Y cómo estuvo eso?
-Figúrese usted que le dan la noticia de sopetón y lo primero que hizo Sara fue caer como herida de un rayo.
-¿Y cómo cayó?
-En los brazos de su primo; vea usted qué fortuna, que si no hubiese estado allí ese joven, de seguro se mata Sara.
-¿Y luego?
-Eso fue retorcerse y voltear los ojos en blanco; vamos, una convulsión espantosa; vino el médico y Sara privada, y esto fue trabajo; por aquí sinapismos, por allí baño de brazos, álcali y frotaciones con cepillo; y vamos, la escena fue terrible.
-¿Pero, se le pasó?
—216→-Sí; pero todavía sigue tomando el valerianato de amoniaco; ¡pobre Sara!
-Sí, ¡pobre Sara! ¿Y usted?
-Yo soy fuerte, me he enfermado también, pero no como Sara.
Todos los pollos en aquella casa se vistieron de luto y de la noche a la mañana y de la mañana a la noche no cesaban de hacer comentarios sobre la catástrofe, y algunos barbilindos, sacando partido de las circunstancias, consideraron como muy favorable la de tener necesidad de consolar a las pollas afligidas.
Consolar es siempre una misión grata que se desempeña con gusto, especialmente cuando se trata de consolar pollas.
Uno de los principales triunfos de las virtudes es que los vicios les usurpan su forma para cubrirse; Alberto, por ejemplo, al saber la muerte de Arturo, pensó en sustituirlo en el cariño de Sara; pero enamorarla durante el duelo hubiera sido torpe, de manera que Alberto se ciñó a consolarla, y tras de esta obra de misericordia tejía el pollo su red.
—217→
Teníais muchísima razón, monsieur Honorato de Balzac, hombre privilegiado, profundo filósofo, gran conocedor de la sociedad, vos que con vuestro escalpelo literario disecasteis el corazón humano; vos que con vuestro talento superior supisteis introduciros en el mundo espiritual y revelar al mundo pensador los tenebrosos y complicados misterios del alma; teníais razón en pararos a meditar mudo y absorto, y de abismaros en la contemplación de este dédalo de misterios que se llama corazón humano. Prestadme algo de vuestra sublime inspiración, un ápice de vuestro ingenio, una sola —218→ de vuestras penetrantes miradas, para contemplar a mi vez a mis personajes, pobres creaciones engendradas en la noche de mis elucubraciones y de mis recuerdos.
Yo también suspiro por el mejoramiento moral, yo también deseo la perfectibilidad y el progreso humano; y, escritor pigmeo, lucho por presentar al mundo mis tipos, a quienes encomiendo mi grano de arena con que concurro a la grande obra de la regeneración universal.
De tan alta consideración son las razones que me han obligado a escribir mi Ensalada de pollos.
Los pollos son la generación que nos sucede, la semilla que ha de fructificar mañana, y la que atestiguará ante la posteridad que los barbados de hoy no pasábamos de gallos tolerantes y olvidadizos para con la preciada prole, esperanza nuestra.
Nuestros pollos están emplumando a toda prisa, su canto es ronco con uno que otro falsete exprimido y chillón, y caminan sin detenerse en esa senda oscura, objeto de nuestras graves reflexiones.
Blanco, Prieto y Pardo están sueltos, están en libertad; sucedió lo que nos pensábamos, lo que pensaban los amigos del homicida.
Vamos a entrar en el relato de hechos de un orden superior, en pos de los pollos de esta ensalada. Al grano, porque el grano es necesario para los pollos.
Pío Blanco, Pío Prieto, Pepe y Pedrito, cuya pista habíamos perdido, están juntos.
Ocupan un simón, ¡terrible síntoma!, este simón atraviesa —219→ a eso de las ocho de la mañana la plazuela de San Pablo.
Los pollos están vestidos de domingo, pero con traje de campo.
Dentro del simón va una caja de vino, otra de puros y algunas latas de pescados en aceite.
Toman la dirección de la calzada de la Viga y llegan a la orilla del canal, que por ser la orilla y embarcarse allí los paseantes se llama el embarcadero.
Arrástranse perezosamente en el fango más de veinte canoas planas, cada una de las cuales tiene en su proa un marinero de agua dulce, de raza indígena pura, y que de náutica y océanos saben tanto como de latín; aquellos pilotos medio desnudos ofrecen en tumultuosa algarabía, sus embarcaciones al aproximarse el coche que conduce a los pollos.
Éstos volaron, más bien que saltaron, de la caja del coche al suelo.
El pollo suele omitir los escalones, los estribos, los pasamanos, los barrotes de las sillas y otras comodidades, porque su genio inquieto le da algo de aéreo; son ágiles y la mayor parte de ellos gimnastas.
Había dos especies de embarcaciones: unas, las que conoció Guatimotzin, sin la más ligera reforma, quiere decir, con toldos de carrizo y petates y sin asiento; y otras con toldo de madera forrado de hojadelata y con asientos.
Los pollos eligieron una de estas últimas llamada la Capitana, porque a aquellas canoas puede faltarles quilla, —220→ timón y hasta asientos, pero no les falta el nombre grabado en uno de sus costados.
El patrón de la Capitana comenzó a aderezar su embarcación con toda la gravedad de un buen servidor que se propone recibir a sus amos dignamente. De un pequeño cajón sacó unas sucias cortinas de brin que colgó a los lados del toldo, y vistió los asientos de las bancas con unos guarda-polvos de indiana; extendió un petate y en seguida enarboló la bandera nacional, de media vara cuadrada, sobre el toldo de la canoa.
La Capitana estaba empavesada.
Los pollos se precipitaron al interior empujándose y echándose agua unos a otros.
Al fin, cansados, quedaron en paz por un momento; pero bien pronto el ruido de un coche los hizo salir de la canoa y saltar a tierra.
-Ellas son -dijo Pío Blanco.
Efectivamente, venían en un coche cuatro amigas de los pollos.
Éstos se apresuraron a recibirlas.
-Buenos días, Concha -dijo Pío Blanco a una de las recién venidas-, ¡qué guapa vienes!
-¡Hola, Lupe! Qué bien te está esa red de estrellitas, pareces un cielo de Nacimiento -dijo Pedrito a otra de las convidadas.
Éstas bajaron ostentando toda la exuberancia de sus abultadísimas faldas de muselina de chillantes colores, y —221→ comenzaron a colocar en la canoa canastos y bultos, que contenían las provisiones de un almuerzo.
A pocos momentos partió el coche hacia la ciudad, el barquero desatracaba su embarcación, y bien pronto las cuatro parejas hendían tranquilamente las aguas del canal que conduce a Santa Anita y a Ixtacalco.
-Concha, tú eres el bello ideal de mis ensueños -decía Pío Blanco ofreciendo un vaso de cognac que alternativamente pasaba de mano en mano-. Bebe, Concha, y bebamos todos para olvidar las pasadas desventuras. Yo concibo en ti -dijo después de una pausa, a la mujer perfecta, a la mujer en la plenitud de su libre albedrío. ¡Bendita seas!
-Explícame eso -dijo Concha.
-Es muy sencillo: odio las trabas, aborrezco la ley, detesto la prohibición, no reconozco en ningún hombre el derecho de coacción, soy libre por excelencia.
-Eso es porque tienes sangre de pájaro -dijo Pío Prieto.
-Tal vez, y como creo en la trasmigración, siento en mí que he sido faisán.
-¿A quién le ocurrió eso de la trasmigración? -preguntó Pedrito.
-A un tal Pitágoras -dijo Pío Blanco.
-Era hombre de talento -exclamó Pedrito.
-Lupe ha de haber sido paloma -dijo Pío Prieto.
-¿Y yo? -preguntó Andrea dirigiéndose a Pío Blanco.
-Tú, Andrea, tú eras una alondra.
—222→-¿Qué animal es ése?
-La golondrina -gritó Pepe.
-Propongo un brindis por la libertad del preso -dijo Pepe.
-Sí, sí, por Pío Blanco -repitieron Pío Prieto y Pedrito.
-Por los valientes -dijo Pepe.
Y bebieron todos alternativamente hasta consumir el vaso de cognac.
Pío Blanco era entre los pollos el que gozaba de más reputación, y aun le veían con cierta consideración, reconociendo la superioridad de su ingenio y de su fuerza.
Pío Blanco hacía magníficas planchas en el trapecio, jugaba a 7 y 9 en los bolos, les daba una bola en el billar a los otros pollos, bebía más, fumaba puro, tenía más poblado el bigote, tenía varias novias, hacía versos y había matado a Arturo; razones todas por las cuales Pío Blanco llevaba la voz y sus decisiones eran admitidas casi como una orden, sin apelación.
Concha era la más bonita de las cuatro damas de aquel festín y su amistad con Pío Blanco era más antigua.
La canoa acababa de atracar en Santa Anita y le salieron al encuentro varias indias vendedoras de flores y de lechugas.
Pepe tomó cuatro coronas de rosas y las ofreció a las señoras, quienes sin ceremonia coronaron sus sienes al ruido de las aclamaciones y los aplausos de los pollos.
—223→Después de una corta espera la canoa siguió bogando a lo largo del canal con dirección a Ixtacalco.
Este pueblo, que es uno de los paseos favoritos de los habitantes de la capital y objeto de expresas visitas para los forasteros, conserva inalterable su aspecto desde tiempo inmemorial. La poderosa mano de la civilización lo respeta como un monumento raro, y no parece sino que está destinado este pueblo a esperar a orilla del canal a las generaciones venideras, a que vengan a contemplarlo como prenda arqueológica. Este pueblecito indígena por excelencia atestigua la imperturbabilidad de sus aborígenes, y su muda protesta contra la civilización europea.
No pasa día por Ixtacalco.
Se parece a esas personas a quienes deja uno de ver diez años, al cabo de los cuales sorprende no encontrarles ni una cana más ni un diente menos.
Ixtacalco es refractario al progreso.
Hasta sus árboles parecen estacionarios; son casi todos sauces, de la misma familia, escuálidos y en forma de escobas; parecen una serie de admiraciones colocadas a los lados de las chozas que vieron nuestros antepasados.
Pero Ixtacalco es solicitado también desde tiempo inmemorial por los amantes; es el lugar de las citas amorosas y en el que se ha celebrado el cumpleaños de las nueve décimas partes de los habitantes de México.
No sabemos qué tiene de atractiva aquella soledad y aquel silencio que distinguen a Ixtacalco; no parece sino que las legumbres y las amapolas gustan de la soledad —224→ como los poetas. Aquél es el reino de las lechugas, el emporio de los rábanos y las coles.
Sus jardines son a los de la ciudad lo que los almacenes a las tiendas al menudeo.
Aquellos jardines singulares han considerado las flores como artículos de comercio y, huyendo de las variedades y los matices, emprenden la grave tarea de sembrar una fanega de amapolas, o tiran un almud de semilla de espuela de caballero o una cuartilla de mercadela.
No forman ramilletes, sino tercios de flores, y representa una renta respetable el consumo de zempazochitl, de chícharo de olor y de otras flores cuyas especies no pasan de seis.
Las familias indígenas que pueblan aquel gran pantano convertido en hortaliza y almacén de flores no viven más que del producto de su cosecha.
Las aguas que dividen la multitud de cuadriláteros de tierra, que como otras tantas manzanas forman una ciudad de flores, legumbres y sauces espigados, ministran a los rústicos habitantes cultivadores una pesca abundante de pescaditos, ajolotes, acociles y ranas.
Los que visitan a Ixtacalco tienen el deber de recorrer las chinampas, de coronarse de flores y de saborear las aceitosas hojas de la lechuga.
A fuer de imparciales recordamos que algunos empresarios modernos han fabricado salones circulares a manera de palenques, destinados a las familias, que los toman en alquiler para días de campo.
—225→Estos salones han visto mucho, hacen bien en no hablar, pero saben más que un libro.
En estos salones se baila, se come y se ama.
En uno de ellos acababan de instalarse nuestras cuatro parejas.
—226→ —227→
Retrocedamos un poco.
Muy poco tiempo tardó Concha en dejar de ver las cosas color de rosa; y contra todo lo que se esperaba, iba siendo más desgraciada cada día.
Concha no se quejaba más que de su suerte.
A su suerte le echan muchos la culpa de lo que les sucede.
Ésta es una salida fácil y en la que buscan un consuelo los desgraciados.
Lo difícil es echarse uno la culpa a sí mismo, cosa que —228→ ni por las mientes les pasa a la mayor parte de esos desgraciados.
Concha no había hecho más, en todo caso, sino dejarse llevar de los acontecimientos.
-Privada me robaron -decía-; yo no pude oponer resistencia; Arturo no se podía haber casado nunca conmigo; después se metió el general a mi casa, y yo no pude hacerlo salir. ¿Qué culpa tengo de todo esto? Es mi mala suerte.
-Amé a Arturo; yo debía haber amado al sastre o al de la guitarra; pero ésa fue mi suerte.
-No debí salir de mi casa, pero mi suerte...
-No debí haber admitido al general; pero el general es tan pegoste y tan porfiado... mi suerte, en todo mi suerte, ¡qué hemos de hacer!
¡Heroica resignación!
Los prosélitos de esta fácil y expeditiva resignación hacen su viaje por este mundo dando traspiés de desgracia en desgracia, todo por su mala suerte.
También doña Lola estaba resignada con su suerte, según ella misma decía. Se le había lanzado don Jacobo a la revolución por su mala suerte; pero en cambio se le había aparecido don José, que era su paño de lágrimas.
De todos modos, Concha no estaba contenta con su suerte, porque hubiera querido que el general hubiera sido un ángel; pero era una bestia feroz, un oso blanco.
Le había salido celoso como Otelo, no la dejaba ni a sol ni a sombra.
—229→Arturo era más confiado, como niño al fin; pero el general, el general la tenía mártir, y representó dos veces al día El tigre de Bengala durante cinco meses.
Concha lloraba también dos veces al día, y algunos días dejaba de llorar dos horas en veinticuatro.
No cesaba Concha de quejarse de su mala suerte.
Cuando Pío Blanco salió de la cárcel fue cuando Concha empezó a consolarse de nueva cuenta; es cierto que Pío había matado a Arturo, pero en cambio la consolaba ahora de las barbaridades del general.
La primera visita de Pío Blanco al salir de la cárcel fue para Concha.
Esto era una fineza.
Y todas las demás visitas tenía el pobre de Pío que hacerlas escondidas del general, todo por no causarle un disgusto a Concha.
Cada una de estas otras cosas era otra fineza.
En lo único en que Concha tenía suerte era en las finezas que hacían con ella.
La última fineza de Pío Blanco fue la de dar un día de campo sólo por Concha, sólo por distraerla, por librarla un día siquiera de la ferocidad del general, por verla reír y gozar con el campo, con la canoa, con las chinampas y con todo lo del paseo. Irían amigos de confianza como Pío Prieto, como Pepe Pardo y, sobre todo, Pedrito, que era tan buen chico.
Cada uno de estos tres pollos había de llevar una señora, y Pío a Concha, total: ocho personas.
—230→Había una persona que supiera mejor la historia de Concha que Concha misma; esta persona era Casimira. Desde que Concha se emancipó, Casimira no se ocupó en más que en seguirle la pista, y en tener al tanto a doña Lola, por el fidedigno conducto de toda la vecindad, de todo lo que hacía Concha.
La víspera del día de campo de Pío había interrumpido un diálogo de doña Lola y don José un acontecimiento notable.
Acababa de entrar al patio de la casa de doña Lola un hombre a caballo preguntando por la esposa del coronel Baca.
-No vive aquí -gritó Casimira-, aquí no vive la mujer de ningún coronel, aquí todas semos pobres.
-Niña, aquí ha de ser -insistió el jinete.
-Que no, le digo... ¡Esposa de coronel! Ni para un remedio.
-Se llama doña Lola.
-¿Doña Lola?
-Sí.
-¿Y su marido?
-Pues don Jacobo Baca.
-¿Ya es coronel?
-¡Pues no!
-Entonces, aquí es, hombre de Dios, eso es hablar en castellano. Si ya es coronel don Jacobo entonces... ¡Doña Lola! ¡Doña Lola! -se puso a gritar Casimira-. ¡Doña Lola! Ya don Jacobo es coronel, y la vienen a llamar a —231→ usted de su parte. Suba usted, señor -agregó dirigiéndose al jinete-, allá en el corredor de arriba, en la vivienda del rincón.
El jinete se apeó y subió a ver a doña Lola.
-Un ojo con mi caballo, señorita, por vida de lo que más estime.
-No tenga usted cuidado, que aquí nada se pierde, toda es gente segura y de muchos años; no faltaba más sino que se perdiera algo en la casa de Nuestra Señora de la Luz, ¿no vio usted el letrero al entrar?
-Qué tal -continuó Casimira dirigiéndose al grupo de vecinos que rodeaba ya el caballo-; hizo bien don Jacobo; yo de hombre haría lo mismo; no hay como la revolución para salir de pobres. ¡Coronel! ¡El señor coronel! ¡Ja, ja, ja!, con razón le dije a ese hombre que no era aquí la casa; ¡quién había de pensar! Por eso me gustan los liberales, y éste es chinacate legítimo que se le conoce a legua; ¡miren qué buen caballo; quién sabe de quién serías tú, animalito, y cuántas muertes deberá el héroe que te trepa! ¡Que viva don Jacobo! Oigan vecinas, vamos a felicitar a doña Lola y a obligarla a que nos dé tamales y atole de leche, como albricias de la buena noticia.
-No, mejor chongos -dijo una vecina.
-Mejor mole de guajolote -agregó otra.
-¡Eso es! Cada uno va pidiendo, no se puede decir nada; ¡hambrientos!
-Hambrienta tú, que quieres tamales luego luego.
-Es justo.
—232→-Cállense, que ya baja el del caballo.
-Y es buen mozo -dijo muy quedito una vecina.
-Muchas gracias, señorita -dijo el jinete a Casimira-. Ahí está ese para nieve -y la dio un peso.
-¡Ah, qué señor! -dijo Casimira haciendo desaparecer completamente su pupila izquierda, pretendiendo hacer una coquetería.
-Mi medio -dijo un muchacho animado al ver que daban.
El jinete repartió pesetas y medios a todos los curiosos, montó a caballo y dio las buenas tardes. Aquel enviado extraordinario hizo un efecto mágico en la vecindad.
Doña Lola recibía por primera vez una carta de su marido y por primera vez también recibía dinero. El enviado había informado a doña Lola que el coronel Baca era muy valiente y que ya mandaba una fuerza que merodeaba por Ajusco, bajaba a Tlalpam y solía recorrer los pueblos de Xochimilco y Mexicalcingo.
Lola y don José, cuando se hubieron repuesto de la primera sorpresa, se pusieron a leer la carta de don Jacobo, que decía así:
«Monte de Ajusco, etc.
»Mi querida esposa de mi cariño: Mealegraré que al recibo desta te ayes con salud en companía de nuestros ijitos y compadre don José esta solo sereduce. a que como andamos ya cerca con la fuerza por orden del cuartelgeneral —233→ y como siempre triunfaremos telo paso avisar paque un dia vengas a Xochimilco y te pueda ver y a mis ijitos de mi corasón ay te mando eso para ti son sin cuenta pesos que los disfrutes mea legraré.
»Tu esposo que ver tedesea.
»C. Coronel Jacobo Baca.»
-¡Qué dice usted, compadre de mi alma! -exclamó doña Lola al acabar de deletrear la carta y dándose una palmada en el muslo derecho que hizo estremecer a don José.
-¿Qué dice usted no más? Yo me alegro por mi compadre.
Don José y doña Lola se quedaron viéndose uno al otro.
Después de aquellas dos exclamaciones ninguno de los dos se atrevía a indicar el giro que debería tomar la conversación, hasta que después de un largo rato don José dijo:
-¡Con que coronel!...
-¡Coronel! -repitió doña Lola abriendo los ojos y encogiendo los hombros-. ¡Coronel!
Volvió a reinar el silencio, durante el cual don José jugaba con la carta que tenía en las manos.
-¿Con que usted cree, compadre, que triunfará la revolución?
-Vea usted... los papeles públicos... ésos de los periódicos dicen que no y que no; pero la revolución siempre triunfa, y mi compadre lo dice de su puño y letra, y como ya es jefe...
—234→-Jefe, sí señor, y muy jefe; ¿cuánto tienen los coroneles?
-Vea usted, en campaña... asegún.
-¡Ah!... -exclamó convencida doña Lola y al cabo de un rato continuó-. ¡La vuelta de don Jacobo!
-Eso, comadre, eso, la vuelta.
-Porque en fin...
-Eso es lo que yo digo.
-Y lo de Concha.
-Usted dirá... lo de Concha.
-Y lo de Pedrito.
-Lo de Pedrito; pero al fin es hombre.
-Cierto, es hombre y los hombres... donde quiera.
-¡Ay, doña Lola!
-¡Ay, don José!
Don José suspiró.
Doña Lola también suspiró, agregando:
-¡Ya ni compadres nos decimos! ¿Qué dice usted?
-¡Cabal! Yo le dije a usted: «Ay, doña Lola», y usted me contestó: «Ay, don José», y es que como nos ha cogido de sopetón la noticia.
-De sopetón... que ni quien se la esperara.
-¡Albricias, albricias! -gritaba Casimira subiendo la escalera haciendo mucho ruido y seguida de algunas vecinas y de todos los muchachos de la vecindad.
Esta irrupción dio término a la perplejidad de doña Lola y don José.
¡Ay doña Lola! ¡Ay don José!
—[235]→Los cincuenta pesos estaban todavía sobre la mesa.
-Aquí hay para tamales, doña Lola; nos va usted a convidar a tamales porque ya es usted coronela. ¡Muchachos, que viva la coronela!
-Vamos, vamos, Casimira -se atrevió a decir don José-, es necesario no armar escándalo por eso.
-Como usted es tan callado quiere que todo se haga quedito; pero no señor, es necesario festejar esta noticia, ¿no es verdad, doña Lola? ¡Como que ha de estar usted contentísima! Yo también tengo mucho gusto porque no volverá usted a pedirme mis planchas prestadas. Don José -agregó Casimira dirigiéndole una mirada diabólica-, ya viene el amo.
Don José se mordió los labios.
Doña Lola no se deshizo de sus importunas visitas sino después de haberles ofrecido una tamalada.
—236→ —237→
El viejo del rancho de las Vírgenes, como recordará el lector, había juzgado propicio el temporal porque estaba seguro de que no lo inquietarían durante la noche.
María y Rosario continuaban haciendo sus preparativos de marcha, y Pepe y Rafael no habían vuelto del campo.
Por lo que respecta a la guerrilla de Capistran debemos decir algunas palabras.
Capistran no se llamaba Capistran; tenía otro nombre que había juzgado prudente hacer olvidar.
Capistran no luchaba precisamente por la patria, por —238→ más que la patria se empeñara en contarlo en el número de sus fieles servidores, merced a los registros oficiales del ministro de la guerra.
Capistran se había acogido a la gracia de indulto o la gracia de la revolución, que es lo mismo.
Su vida pasada había llegado a ponerlo en este predicamento:
Ahorcado o liberal.
Por lo visto no vaciló y defendió la libertad.
El gobierno lo admitió como ficha por no verlo convertirse en su contrario.
Ésta es una de las gloriosas transacciones de la guerra civil.
Capistran pasó de reo a héroe, y decía muy ufano y muy para sí: «mi vida está en la bola», y procuraba a toda costa que esta bola de fuego y sangre fuese la bola de nieve, quiere decir, que fuera creciendo.
Sus aliados lo conocían y él conocía a sus aliados; el delito común es un lazo tan fuerte como el peligro común.
Ésta es la fuerza moral de la guerrilla.
Tristemente hay algo que sustituye al patriotismo y a la subordinación, y es el remordimiento.
La salvación de un sentenciado está envuelta en estas palabras: «triunfar, sobreponerse».
¿De quién? ¿De qué? ¿Por qué? No importa; vencer no importa a quién; matar, aterrorizar, sobreponerse, éste es el valor del cobarde.
A este valor debe México un raudal de lágrimas.
—239→Capistran y los suyos eran ese monstruo que se llama guerrilla y que renace a las primeras tempestades revolucionarias como esos insectos que salen de su caracol a las primeras aguas.
Lo que en Capistran no se atrevería a llamar hoja de servicios ni la misma revolución era un conjunto tal de crímenes asquerosos que horrorizaba.
Después de estos ligeros apuntes biográficos sigamos a Capistran la noche de la tempestad.
La guerrilla había encumbrado el monte huyendo del fondo de las barrancas y de las vertientes impetuosas de las partes bajas de la serranía.
Aquella tarde ostentaba toda su pompa salvaje la tempestad de Otoño.
Después de los primeros aguaceros el cielo pareció tomar aliento para emprender de nuevo una terrible lucha.
Jirones azules aparecieron algunas veces, y en esos jirones alguna nubecilla tornasolada por el sol poniente; pero bien pronto otras nubes gruesas, pesadas y pardas se precipitaban con violencia para cubrir esos intersticios azules, mengua del furor de la tormenta.
Piélagos cenicientos e inconmensurables quedaban en los horizontes como reserva de aquellas nubes monstruosas y negras que barrían las montañas en tropel gigantesco.
Destacándose en uno de esos fondos plomizos se dibujaban por intervalos las siluetas de la guerrilla; no se sabía si eran los perfiles de peñas cargadas o de formaciones —240→ basálticas, o nubes desgajadas y rotas por el huracán, aquellos erizamientos de la montaña.
Los relámpagos determinaban cambiantes cárdenos azulosos y violados en el fondo, y las siluetas aparecían entonces negras como un arbolado.
No se distinguía el movimiento de Capistran y los suyos, porque el rápido movimiento de las nubes desvanecía.
A poco una nube parda se arrastró sobre la loma y confundió el perfil fundiendo el cielo con la tierra; después se perdió todo; había sólo ante la vista esa pesada trasparencia que precede en un lejos al chubasco.
En seguida el espacio fue blanco, era una inmensa cascada de granizo.
Acerquémonos.
Capistran va por delante, su caballo echa sangre por la boca y las narices y sus ojos parecen saltar de sus órbitas, porque enseña esa pequeña línea blanca que da a los caballos un aspecto salvaje.
Capistran, en vez de calarse hasta las cejas su gran sombrero, lo lleva echado hacia atrás y recibe la lluvia en la cara y lleva algunos granizos detenidos en sus negros cabellos.
Capistran no tiembla, ruge.
Es una fiera que ante la muerte y ante el rayo grita.
Llama a la ira en socorro de su terror.
A cada trueno se oye una blasfemia de Capistran.
El rayo arranca por todas partes una oración; a Capistran —241→ le arranca un aullido. Aquel aullido era la más sublime expresión del miedo.
Pero el miedo de Capistran era el miedo de los valientes, quiere decir, el miedo de tener miedo.
Las nubes de aquella borrasca habían revuelto las nubes de la conciencia de Capistran, y al rayo del cielo oponía Capistran el reto del réprobo.
Aquella monstruosidad trasmitió sus reflejos a los otros jinetes y brotó un coro de maldiciones, y cada uno de ellos se decía a sí mismo: «Aquí es donde para no parecer cobarde se necesita gritar», y sus formidables gritos se ahogaban en el estallido de un rayo o en el mugido de las torrentes.
Cada cual pensaba que Capistran debía mandar hacer alto; los caballos iban a perderse, ya dos iban mancos y casi todos heridos por los espinos y raspados en los despeñaderos; pero ningún jinete se atrevía a quedarse atrás ni a objetar, ni a murmurar con su compañero.
Capistran sabía que lo maldecían interiormente, pero se gozaba en el abuso de su autoridad y le parecía que estaba probando a los muchachos, como él llamaba a su tropa.
En los primeros momentos de la tempestad reinó la animación en la guerrilla al aspirar hombres y bestias ese vivificador aroma que se desprende de la tierra al empezar la lluvia.
Después el terror se apoderó de los espíritus por un momento.
—242→En este momento Capistran arrojó una maldición, gritó, azuzó su caballo y dijo a sus compañeros:
-¡Adelante, muchachos, y que nadie se raje!
Los muchachos entraron al período de excitación a que los condujo Capistran.
Después de este período vendría el desaliento, el cansancio, acabaría todo vigor hasta en Capistran, y al fin la naturaleza desencadenada triunfaría de aquellos seres débiles.
Parecía que todos presentían por intuición la proximidad de este período y se daban prisa.
Un momento más y la guerrilla hubiera acampado en una cueva próxima; pero un relámpago dibujó a los pies de los caballos como un lago azuloso, con fajas de plata, con arrecifes negros y una nave en el centro.
Era el valle con sus arroyos, sus arboledas y su casita; la casita del rancho de las Vírgenes.
Aquella casa blanca tuvo un hilo eléctrico para cada jinete y produjo en la guerrilla una sobrexcitación.
Don Jacobo Baca era el único a quien algunos rayos le habían arrancado estas palabras:
«Señor Dios que nos dejaste...».
O bien:
«Glorifica mi alma al Señor y mi...».
Pero Capistran o el vecino más inmediato se encargaba de cortar con una interjección enérgica aquella oración rudimentaria que se volvía a tragar don Jacobo.
—243→Don Jacobo pensó, al ver la casa blanca, que iba a comer y a dormir.
Otros compañeros pensaron que iban a habilitarse.
Los más inmediatos a Capistran, que iba a haber zambra.
Y Capistran que iba a hacer una de las suyas. Descendía la guerrilla al valle cuando ya la noche había cerrado completamente.
Capistran moderó el paso y a poco dio resuello a los caballos y dijo con voz ronca:
-Ya no griten.
Siguieron el camino y a poco hizo alto Capistran.
Echó pie a tierra y dijo muy bajo:
-Compónganse -y arregló la silla de su caballo, lo cinchó de nuevo, se bajó el sombrero y quitó los botones de las fundas de las pistolas y el del carcax en que llevaba el spencer, y aflojó la espada del ajuste de la empuñadura en la vaina.
Estas precauciones no fueron secundadas del todo entre los demás jinetes, pues algunos se redujeron a imitar el movimiento y a estirar las piernas, desentendiéndose de esos detalles precisos e interesantes.
—244→ —245→
Trascurrió un largo espacio de tiempo en medio de un silencio terrible.
La lluvia había calmado, y la tempestad recorría en lejanas distancias el espacio.
La guerrilla desfilaba entre las malezas, sin hacer ruido; parecía una gran serpiente negra que se arrastraba acechando la casita blanca.
En el interior de esta casita se oía el animado diálogo de Rosario y María; vibraba su voz en medio del silencio como el lejano canto de los zenzontles en el bosque.
—246→El peón que velaba en el portal se adelantó algunos pasos hacia el campo y se puso en observación; nada veía, pero notaba un ruido extraño, mezclándose al de las corrientes.
A poco entró a buscar al viejo.
-¿Hay novedad? -preguntó éste al ver entrar al peón.
-Creo que vienen ya.
-¿Por dónde?
-Deben estar cerca; no se ve, pero se oye.
-¿Y mis hijos?
-No han venido.
-Que entren los peones; corre, aquí nos encerramos; que traigan sus armas.
-¿Qué hay, padre? -entraron preguntando Rosario y María.
-Nada, hijas, nada; una precaución; vamos a encerrarnos.
-¿Y mis hermanos? -dijo María.
-Ya vendrán, ¡pronto, a la troje!, allí se encierran ustedes.
-¡Ya vienen! -gritó un pastor.
-¡Ahí están ya! -dijo un peón.
-¡Mi machete!
-¡Acá todos!
Y un tropel de mujeres y niños y algunos peones se precipitó al patio de la casa, en medio del ladrido de los perros que husmeaban en todas direcciones y aturdían mezclando sus ladridos a las voces de los peones, al llanto —247→ de los chicos y al inexplicable rumor de la repentina alarma.
-Ya nos sintieron -dijo Capistran, y aflojó la rienda a su caballo, que se desprendió como una saeta, y tras él los demás jinetes, y al último don Jacobo.
Capistran llegó a tiempo que iban a cerrar la puerta, al grado que un momento después se hubiera estrellado contra ella; pero el caballo de Capistran, azuzado, se lanzó sobre la última línea de luz que proyectaban las dos hojas de la puerta, línea que se ensanchó de nuevo para dibujar toda la figura del bandido.
Se oyeron tres tiros en la azotea, y después dos en el patio, y en seguida un rumor siniestro y una confusa algarabía de golpes, quejidos, gritos, blasfemias y alaridos.
Un guerrillero había caído del caballo en el patio; todo era confusión y desorden en medio de la más profunda oscuridad.
Dos jinetes tiraban tajos y mandobles y acometían con sus caballos a cuatro peones que habían hecho fuego sobre ellos, y que en seguida se defendían a culatazos, pero bien pronto cayeron a los pies de los caballos.
Otros forzaban una puerta que daba al interior de las habitaciones, y Capistran gritaba a los suyos:
-¡Mátenlos a todos!
Capistran había disparado los seis tiros de su primera pistola, y había empuñado la espada.
Poco tiempo bastó para que hubieran desaparecido del patio todos los de la casa.
—248→Un guerrillero apareció con un hachón.
Había cuatro cadáveres.
Eran éstos los dos peones, un guerrillero y el viejo.
Capistran los reconoció uno por uno, y al llegar al último hundió todavía dos veces su espada en el pecho inerte del anciano, que yacía en un lago de sangre.
-Ahora sí -exclamó-; así andarán siendo chismosos estos mochos. Muchachos, ¡que viva la libertad!
-¡Que viva! -gritaron algunos con voz lúgubre, en medio de aquel cuadro de muerte.
En seguida Capistran distribuyó su fuerza. Envió algunos a forzar puertas, otros a perseguir a los de la azotea que se habían escondido, y a otros a rondar por el exterior y a atrapar fugitivos.
-No suelten a las mujeres; y si chillan mátenlas.
Don Jacobo no había sido atacado en toda la refriega más que por un perro, que se empeñó en no dejarle movimiento; y don Jacobo, entrando en singular combate, sable en mano, sacrificó su primera víctima en aras de la patria.
Atravesó al perro de parte a parte, y después le partió la cabeza hasta callarlo.
Cuando hubo terminado buscó más gente a quien matar, pero ya no había, y entonces fue cuando don Jacobo se sintió en todo el apogeo de su valor personal.
Permanecieron más de una hora aquellos bandidos abriendo baúles y sacando ropa y dinero; obligaron a dos prisioneros a cargar la mula de la casa con el botín, y —249→ dos guerrilleros con la mula y los dos peones, a quienes obligaron a arrear, fueron los primeros que salieron del patio.
Capistran había recorrido toda la casa.
Uno de los que rondaban por el exterior entró corriendo al patio.
-¡Mi coronel!, viene gente -dijo a Capistran.
-Vayan dos que vean quién es.
-¡Tropa armada! -gritó un tercero.
-¡A caballo! -dijo el jefe.
-Es la fuerza de la Soledad -gritó un tercero.
-Echa el hachón en el ocote y vámonos -dijo Capistran a un camarada-. Acá todos: que Juan, el Coyote y Chema cubran la retaguardia. ¡Vámonos!
-No están todos -dijo uno.
-Van por delante.
-¿Por onde jalamos?
-A coger la vereda grande, y si nos pican mucho, en dispersión, a caer mañana al Gato.
-¿En la lomita?
-Sí, hasta arriba.
No bien se habían alejado los últimos jinetes, cuando empezó a salir de la casita una ráfaga rojiza que iluminaba el principio de una nube negra en forma de espiral.
Aquella luz fue creciendo, y una lengua de fuego se meció majestuosamente en el espacio, difundiendo una penumbra temblorosa en los campos vecinos.
—250→Pepe y Rafael venían por el valle con una fuerza de caballería, y al ver el incendio se desprendieron bruscamente de las filas para llegar los primeros.
El patio de la casa era una inmensa hoguera que había comunicado el fuego a las trojes y a las piezas interiores.
Rafael iba a precipitarse con su caballo en aquel horno y Pepe le detuvo.
-Todo está ardiendo; espérate.
-¡Rosario! -gritó Rafael.
-¡María, padre! -gritó a su vez Pepe-; ¿por dónde están? ¡Padre, padre!
Sólo el chasquido de la madera que ardía y ese zumbido siniestro de las grandes llamas respondía a los acentos de desesperación de aquellos jóvenes.
-Por atrás -gritó Pepe-, por la otra puerta.
Y los dos hermanos se precipitaron en busca de la puerta.
Estaba rota la puerta de la troje que daba al campo; entraron a caballo gritando siempre a Rosario, a María y a su padre.
Nadie contestaba.
Se oyeron algunos tiros de los que cubrían la retaguardia a Capistran.
Pepe y Rafael lograron entrar por una ventana a las piezas interiores; el desorden de las habitaciones les reveló el drama que acababa de pasar.
El dolor de aquellos dos huérfanos no tenía límites.
—251→-Estarán en el patio.
-¡Ardiendo! -exclamó Rafael.
-¡Vamos!
-¡Vamos!
El viento, que comenzaba a soplar de nuevo, había alejado el humo y las llamas de la puerta, y los jóvenes pudieron penetrar algunos pasos; tropezaron con el cadáver de su padre, cuyos vestidos comenzaban a arder.
-¡Mi padre! -gritó Pepe-, ¡ay!... ¡y mis hermanas! ¡María! ¡Rosario!
Los dos jóvenes se precipitaron hacia el cadáver para apagarle el vestido con las manos.
La fuerza de caballería de la Soledad siguió persiguiendo a la guerrilla.
A Rafael le acometió un acceso de locura y dejó a Pepe llorando sobre el cadáver del viejo.
Ni una voz humana resonaba alrededor de la casita, de donde hasta los animales habían huido para el campo.
A poco rato apareció un peón que había logrado esconderse y encontró a Pepe besando la fría y destrozada cabeza de su padre.
-¿En dónde están mis hermanas?
-Se las llevó la fuerza.
-¿Quién?
-Capistran.
-¡Ah, Capistran, Capistran! -gritó aquel joven levantando la frente al cielo como para pedir el castigo para el asesino.
—252→Dos días después, a veinte leguas de distancia del rancho, la fuerza de la Soledad pudo alcanzar a la guerrilla.
Rafael estaba entre los perseguidores, se había incorporado con la esperanza de rescatar a Rosario; esta fuerza la mandaba el dueño del caballo prieto que montaba don Jacobo, y estaba compuesta en lo general de vecinos agraviados por Capistran.
Rafael fue acogido con entusiasmo por la fuerza, pues era conocedor del terreno y de valor acreditado.
Capistran fue sorprendido en un recodo del camino, y no bien hubo aparecido su fuerza a la vista de la que lo perseguía, cuando, lanzándose como una flecha, Rafael llegó hasta Capistran, que le esperaba preparado para dispararle a quemarropa.
Rafael había empuñado su espada.
Capistran hizo fuego, pero casi al mismo tiempo se sintió pasado de parte a parte por la espada de Rafael.
Entre los demás contendientes se trabó una lucha encarnizada, en la que hasta don Jacobo, sacando fuerzas de flaqueza, se acreditó de valiente; se batió con el valor de la desesperación y fue afortunado en sus golpes, al grado de poner tres contendientes fuera de combate.
La fuerza de Capistran desmoralizada se dispersó, abandonando el botín.
Rafael acababa de caer herido, pero en los brazos de Rosario y de María, que habían presenciado aquella horrible escena.
El C. Coronel Jacobo Bacá
El denuedo con que cargaron los perseguidores de Capistran —253→ hizo notable este hecho de armas, al grado que un periódico dijo, a los pocos días, que el supremo gobierno era lo más popular y querido que se conocía, porque por todos los ámbitos de la República se veían levantarse fuerzas armadas y montadas por su cuenta para exterminar a la canalla.
Los restos de la fuerza de Capistran formaron nueva banda a las órdenes de don Jacobo Baca.
—254→ —255→
El lector, el benévolo lector, que hasta este capítulo habrá tenido la paciencia de seguir nuestro relato, ha visto a Concha desbarrancarse; y acaso juzgue, por lo mal pergeñado de lo escrito hasta aquí, que el autor tiene más parte que las circunstancias en ese desbarrancamiento.
Pero ¡lejos de nosotros tan dañada intención!, y para probar que sólo copiamos, hacemos en seguida algunas anotaciones.
Téngase presente que toda contravención del orden moral —256→ que rige a la sociedad y a la familia es un camino errado que sólo conduce a la aberración y a la desgracia.
Minar por su base la sagrada institución del matrimonio es un atentado, cuyas consecuencias recaen, inexorablemente, sobre el delincuente.
La unión legítima es el único pedestal en que descansa la felicidad de la familia; ésta es una de las más severas prescripciones de la moral universal, y toda infracción es irremisiblemente funesta.
Escribimos en una época harto fecunda, por desgracia, en ejemplos de esta especie; época de abjuración, de vacilación y de duda, de cálculo y de errores.
No, Concha no podía ser feliz; porque la felicidad es un premio reservado al bien obrar; las víctimas del becerro de oro no tendrán jamás bastantes lágrimas para lavar su conciencia.
«Todas las que se ponen castaña se van», decía Casimira la bizca, y en el fondo la bizca decía una gran verdad.
La pasión del lujo está engrosando cada día las filas de la crápula, y pasma el aplomo con que millares de jóvenes pobres aceptan en el mundo su papel de parias sociales, concurriendo gustosas al alistamiento de la infamia.
La mujer, en México, ya no vacila en confesar paladinamente que la aguja es la hambre, y después de esta funesta aseveración, ¡qué horrible castigo es la hermosura!
La parte menesterosa de nuestra sociedad está pidiendo a la moral pública un socorro en su desmoronamiento.
—257→Tiempo es ya de decirles a esos barbados, musculosos y sanos vendedores de encajes y de chucherías, de listones y de terciopelos, de baratijas y de cigarritos: «Salid de vuestros armazones a emplear vuestras fuerzas, vuestra juventud y vuestra inteligencia en trabajos dignos del vigor varonil y de la misión del hombre; y dejad vuestros mostradores para que sirvan de parapeto a la virtud de la mujer».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Concha no había perversidad, había ignorancia.
Cuando se encontró reunida con Andrea, con Lupe y con Lola, sintió en su alma el estremecimiento de su caída; se acordó de que sus amigas Clara y Ernestina ya no la habían vuelto a ver, porque se avergonzaban de ella; sus amigas, en lo de adelante, iban a ser de aquella clase.
Concha lloró; tenía vergüenza; ¿cómo retroceder? El general sabría aquello, ¿y después?...
-Ésa es mi suerte -repetía Concha despidiéndose con todo el fervor de su alma de toda dicha legítima, de todo placer puro, de algo que ella adivinaba parecido a la estimación, al respeto social; joyas soñadas y perdidas para siempre; ¡pobre Concha! ¡Pobre Concha!
En medio de estas supremas amarguras, de estas íntimas decepciones, de estas insuficiencias morales, se aparece por lo general, no el diablo, ni la tentación, ni ninguno de esos genios familiares; se aparece festivo, risueño, grotesco y coronado de pámpanos, el mitológico, el mismo viejísimo dios Baco, como una especie de hombre bueno, —258→ como un verdadero abogado de pobres; y todo esto bajo la sencillísima forma de un vaso de cognac, como se le apareció a Concha.
Pío Blanco se lo ofreció con la misma mano aquella de la pistola que mató a Arturo.
Concha comprendió la torva sugestión del de las viñas y bebió cognac con esa tendencia suicida del que pretende huir de sí mismo.
De manera que al llegar a Ixtacalco Concha había encontrado un antídoto contra su vergüenza.
Andrea, Lupe y Lola acariciaron a Concha con ternura, con mucha ternura.
Había en el fondo de aquellas caricias algo de la resignación de los huérfanos que se cobijan bajo la sombra de la misma desgracia.
Los pollos estaban a cien leguas de estas intimidades fisiológicas, y reían con esa frescura desconsoladora del pollo disipado que no encuentra nada más allá de sus narices.
Baco y los pollos celebraban tácitamente una transacción, por medio de la cual éstos se exhibían tales como eran en cambio de un poco de aturdimiento.
A este dios lo hemos contemplado algunas veces con una copa en una mano y en la otra un libro en blanco.
Dándole las gracias y rehusando la copa, llenaremos algunas páginas de su libro.
Concha se enfermó.
—259→Más adelante sabrá el lector que Concha le debió en esto a Baco un favor de padre.
Como se enfermó Concha, buscó una enfermería, y entró en un jacal inmediato.
A la puerta de la tienda más inmediata al canal había dos caballos lujosamente ensillados.
Al verlos venía a la mente esta disyuntiva:
Estos caballos son de un rico o de un ladrón.
En nada se les van los bártulos a los adoradores del becerro de oro como en esto del arnés nacional.
Conocemos tendero, sin segunda camisa, que se monta sobre su capital en su caballo.
Abundan cajoneritos de esos que se están parados toda la semana, que el domingo andan sobre su patrimonio.
Estos sujetos son los mitos de la riqueza, porque su lujo no es el resultado de una posición ventajosísima, sino el de una porción de economías dolorosas, por medio de las cuales se hacen acreedores a que, mientras más ricos parezcan, merezcan más esta aplicación:
¡Pobres!
He aquí de que manera arrancan la exclamación ¡pobres! los que fingen ser ricos.
Volvamos a los caballos.
Desde luego no eran de tendero, porque éstos no exponen fácilmente su lujo sino en el paseo.
-Serán ladrones -pensó Lupe.
-Serán hacendados -dijo Lola.
—260→La mujer es la primera que prevé un peligro.
Andrea se levantó del asiento que ocupaba en el cenador.
Algo la preocupaba.
Se puso en acecho; a poco palideció y buscó en torno suyo una salida opuesta, como para huir.
-¿Qué buscas? -le preguntó Pío Prieto.
Andrea no contestó.
Dos enérgicas interjecciones habían resonado en el interior de la tienda; luego allí estaban los jinetes, luego los jinetes eran ladrones.
Así discurrieron a dúo Lola y Lupe, mientras que la mente de Andrea la ocupó toda este monosílabo:
¡Él!
Como evocado apareció en la puerta de la tienda uno de los jinetes.
Andrea arrojó un grito.
Al grito salió el otro jinete. ¡Era don Jacobo Baca!
Los pollos tenían que habérselas con dos gavilanes.
Los dos jinetes se dirigieron a pie al cenador.
Andrea y Pedrito quisieron huir.
No tuvieron tiempo.
-¡Bien hayan las mujeres! -gritó uno de los jinetes fijando en Andrea sus ojos encendidos por el licor y por la cólera-; ya me rezarías, ¡ingrata!, pero ya me ves, he resucitado. ¡Por vida de...!
Y avanzando los dos pasos que le faltaban para llegar a —261→ Andrea la asió de la muñeca y la separó bruscamente del grupo de los pollos.
-¡Bien hayan los hijos! -gritó a su vez don Jacobo tomando de la mano a Pedrito, echándose hacia atrás su gran sombrero bordado y sacando a su hijo del lado de los otros dos pollos.
-Éste no es mi padre -pensó Pedrito.
-Dispense usted, amigo -dijo Pío Prieto.
-Yo no soy amigo de nadie -dijo el bandido llevándose a Andrea.
Pío Blanco estaba a la sazón con Concha en el jacal, de donde juzgó ser prudente no salir.
-Oiga usted -insistió Pío Prieto.
-Le voy a aconsejar, niño -dijo con voz sorda el bandido-, que no me cante ni me baile, porque le va a sobrar verso y a faltar tonada. Yo soy Zeferino Dávila y ando con los hombres.
Y dejó caer una mano, como de calicanto, en el hombro de Pío Prieto, que tambaleó.
-Si tiene que sentir de mí... amo... tengo plomo conque quererlo -continuó Zeferino buscando su revólver.
Pío Prieto dio un brinco hacia atrás y sacó su pistola de debajo del saco.
Pepe hizo lo mismo.
Hace diez años esto hubiera parecido inverosímil, pero en la época que atravesamos todos los pollos son de pelea.
—262→Los Estados Unidos se han encargado de hacer del revólver un adminículo indispensable; y Colt es émulo de Lozada, pues ya no se concibe al pollo sin reloj y sin pistola, especialmente cuando el pollo anda calavereando.
A esta costumbre tan generalizada debió su muerte Arturo.
Recordará el lector que el desafío fue a revólver.
Zeferino Dávila no había sacado aún su pistola, y don Jacobo ya se había alejado con Pedrito.
-No se asusten, niños -dijo Zeferino cambiando completamente de tono-. Ya está, patroncitos... con la venia.
Y dio media vuelta.
Pío Prieto y Pepe se quedaron en el cenador con Lola y Lupe. Estaban perplejos, pero no por esto dejaron de comprender que lo más acertado que podían hacer era conformarse con la voluntad de Zeferino y don Jacobo, porque, al fin, tenían derecho, el uno sobre Andrea y el otro sobre Pedrito.
Poco después, Andrea en la silla del caballo de Zeferino y Pedrito a la grupa del de don Jacobo, desaparecieron del pueblo.
Concha no estaba tan enferma que no hubiera podido enterarse de lo que pasaba fuera de su enfermería, y al oír distintamente la voz de su padre, quiso levantarse para ir en su busca, pero Pío Blanco la detuvo.
Las circunstancias en que don Jacobo venía a encontrar a sus hijos no podían ser peores.
—263→Concha se conformó con echarse a llorar.
En cuanto a Pedrito, pertenecía desde aquel momento a la guerrilla de don Jacobo.
Don Jacobo Baca se había trasformado completamente, el guerrillero había sustituido ya al pusilánime, al encogido don Jacobo; no se conocía a sí mismo.
Había salido del círculo social por la puerta de la inutilidad y la ignorancia, instigado por la miseria, y se encontró de la noche a la mañana en el teatro del crimen.
Don Jacobo comenzó a ser criminal por miedo, después lo fue por necesidad y al último por hábito.
—264→ —265→
La ensalada, según Brillat Savarin, debe tener las condiciones que desearíamos tuviera la nuestra; los italianos recomiendan la ensalata ben salata; por esto nos cabe duda acerca de la presente, porque la sal es uno de los artículos que al escritor suele escaseársele, mal que le pese.
¡Ojalá que muchos de nuestros benévolos lectores encuentren que esta ensalada tiene suficiente sal!
En cuanto a la pimienta, no tenemos la misma duda; porque la pimienta abunda en las costumbres actuales, y el —266→ pollo tiene por naturaleza, si no mucha sal, al menos la pimienta suficiente.
Pero en lo que están contestes, en materia de ensaladas, autoridades competentes, es en que la ensalada debe revolverse a satisfacción; casi tanto como las elecciones o como París.
Al llegar el autor al cumplimiento de esta prescripción, revolvió en efecto la ensalada, pero como esta operación es larga y puede cansar a los lectores, y además, en esta revolución las cosas se irían poniendo de mal en peor hasta el grado de presentar fases horripilantes, hemos preferido dejar el platillo en paz y ofrecerlo al lector, no sin dejarlo satisfecho en cuanto a la suerte de los personajes por quienes haya podido interesarse.
Por otra parte, la índole del género de literatura que ensayamos nos obliga a no ser difusos, a escribir libros pequeños, según lo hemos ofrecido; y desde luego falta a nuestra pobre pluma el espacio necesario para retocar y acabar sus originales.
Pero cuando a la vez estamos ciertos que el lector, con todo y ser tan amable, no nos perdonaría la extravagante humorada de dejarlo en la mitad del camino, nos comprometemos desde luego a no privarlo, en lo de adelante, de sus buenos conocidos.
Seguiremos tras de Concha, paso a paso, hasta su calvario; seguiremos a los Píos, que no porque con el tiempo dejen de ser pollos dejarán de ministrarnos materia sabrosa de leer en algunos capítulos; y llegaremos en fin por —267→ nuestra perseverancia y la de los lectores a un término de cosas en el que tal vez algunas y muy provechosas máximas se deduzcan.
Por lo pronto volvamos al general.
El general se había ocupado, hacía algunos días, de la aritmética con más tesón de lo que ordinariamente conviene a un general.
El general discurría así:
-Concha es muy hermosa; pero mi lote de convento ha desaparecido. Una adjudicación ha absorbido a la otra. Ítem más, casi toda mi liquidación. Luego debo dejar a Concha y meterme a la bola. Es necesario habilitarse de nuevo; yo le escribiré esta noche a mi compadre y al gobernador de... Resueltamente me equipo y me lanzo a la revolución, la tesorería flaquea; ¡a la bola! Concha me ha derramado la bilis; ¡a la bola! La revolución a tomado cuerpo; ¡a la bola! Corro riesgo de quedarme de coronel; ¡a la bola! Y lo que es en esta vez no he de ser zurdo; ¡a la bola!
Con esto y con que Casimira, oficiosamente, le contara al general los trapicheos de Concha2 con Pío Blanco y lo de Ixtacalco, el general puso su renuncia, que la misma Casimira se encargó, gustosamente por supuesto, de presentar o Concha.
Después de lo cual el general, ya libre como don Jacobo y como Pedrito y como otros muchos, se lanzó a la revolución.
En cuanto a Concha, mediante esa estúpida operación —268→ (reservada al ser que piensa) por medio de la cual el alma queda a medio vivir, la inteligencia a medio discurrir o a discurrir al revés, la razón a medio perderse y el juicio perdido completamente; por medio de esta operación, decimos, Concha se entregó a un paréntesis que representaba otro descenso.
Concha se encontró sin Pedrito y sin el general, y frente a frente de Pío Blanco, o por mejor decir, en su poder.
Pío Blanco hubiera gritado ¡aleluya! si el latín o la misa le hubieran dejado siquiera ese recuerdo; pero su felicidad tuvo una expresión menos clásica y mucho más en analogía con sus costumbres.
Tan luego como tuvo conocimiento de la vacante, se dirigió a la vinatería de Huergo y se proveyó de ostiones y otras conservas alimenticias, compró Chartreux verde, licor de los Benedictinos, Aya Pana, Vermouth de Turino, agregó un jamón de Wetsfalia y un gran trozo de queso fermentado de Gruyere.
En seguida tomó en la casa de Escabasse cien pesos de perfumes, entre los que predominaban el Iland-iland, la violeta de los Alpes y otros no menos exquisitos.
Todo esto era la suprema felicidad. Pollo alguno se vio jamás tocando esa dicha de sultán. Casi no tuvo tiempo de avisar y Pío Blanco se eclipsó.
Pío Prieto siguió siendo la orquídea de Pío Blanco, como lo había sido de Arturo; se encargaba de la jubilación y la cesantía de las prendas de ropa de Pío, y de contraer deudas a su sombra.
—269→Dejemos que estos pollos se pongan roncos con la precocidad usual de estos tiempos, y el lector los encontrará más tarde en su segundo y no menos edificante período.
Doña Lola y don José seguían bien, en su inalterable amistad, esperando la vuelta de don Jacobo y de Pedrito, con la misma tranquilidad con que nosotros esperamos muchas cosas que no han de llegar.
Casimira llegó a conseguir su objeto, pues nadie conocía en México a Concha por otro nombre que con el de Concha la sacristana.
Este triunfo fue el más preciado galardón para la bizca.
Rafael y Pepe, arruinados y huérfanos, concibieron un odio a muerte a los restos de la guerrilla de Capistran, especialmente Rafael, que juró, por su amor, la muerte de todos los que tomaron parte en su desgracia.
A Sara y a Ernestina las veremos más tarde desempeñando el interesante papel de mamás, que no habrá más que pedir.
¿En dónde están los seres virtuosos, las almas puras, los jóvenes sin tacha, los modelos, en fin, que se deben imitar? ¿Será posible que ya no exista nada de eso? ¿Ésta es la sociedad? ¿Así son todos? ¿Adónde vamos a parar? ¿En qué época vivimos? ¿Y el amor, y la fe, y las virtudes todas adónde se han refugiado? ¿Qué realismo es éste tan espantoso? -¡Protesto! -¡Yo también! -¡Facundo se equivoca! ¡Lo ve todo negro! ¡Exigencia! ¡Imaginación! ¡Mentira!...
—270→Consolaos, si podéis; estáis en vuestro perfecto derecho; por nuestra parte creemos no haber pecado contra la exactitud histórica, sino en el sentido de haber guardado silencio acerca de más cosas que sabemos todos.
Nuestros personajes están a la vista del lector; ahí, por esas calles de Dios, en todas partes; fijaos bien y los reconoceréis. ¡Sobre que no hemos hecho más que copiarlos! Y no así como quiera, sino por su turno riguroso, sin elegir, sin preferir a nadie. ¿Que en dónde están las almas puras, los seres virtuosos? ¡Qué queréis!, los demás se interponen y nos los ocultan, procuraremos hallarlos, atizaremos nuestra linterna y buscaremos con afán incansable; y en prenda de nuestro buen deseo os empeñamos nuestra palabra, lector amigo, de indemnizaros con usura de vuestro desencanto, tan luego como en este dédalo de pollos encontremos un tipo, ya no del bello ideal, sino siquiera presentable.
A este fin, Facundo levantará el foco de su linterna desde la casa de doña Lola, desde la hojalatería de don Pioquinto Prieto, hasta esos palacios dorados que encierran altas y poderosísimas damas y encopetados negociantes. Tal vez allí tendremos un modelo, un tipo digno, noble, grande y capaz de exaltar nuestro entusiasmo.
Perdonadnos, entretanto, si esta ensalada no sigue revolviéndose, y la damos tan pronto por suficientemente condimentada; pero si en este pequeño libro habéis podido hallar, mezclado al sabor de nuestra charla, algo que haya hablado a vuestra alma; si al leer habéis pensado —271→ en vuestros hijos; si os habéis detenido un momento a contemplar la situación moral del mundo, os afirmamos que esta suspensión contemplativa no será estéril en resultados, y acaso veáis más claro el porvenir a la débil luz de la LINTERNA MÁGICA.
FIN DE LA ENSALADA DE POLLOS