Crítica popular
Leopoldo Alas
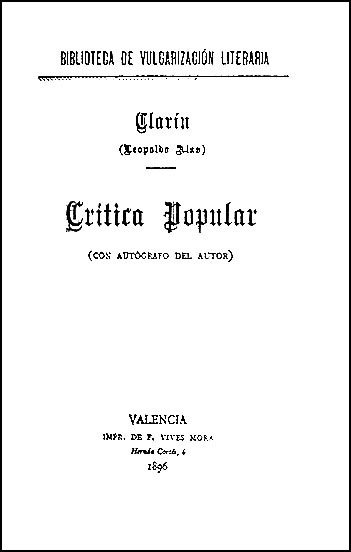
—V→
| (Clarín, hablando de Menéndez Pelayo.) | ||
Por esas frases, arriba escritas, que siempre me han parecido sublimes por la salud de alma que revelan, comencé yo a conocer a Clarín. Hasta entonces sabía yo del escritor ingenioso, festivo, satírico y mordaz hasta la crueldad, autor de tanto y tanto palique, derroche de gracejo —VI→ y fina intención; dómine iracundo e implacable, coco terrible de todos los aprendices de literato, y hasta de algún maestro; escritor con más o menos gramática que los otros, pero festivo y ligero al fin, superficial y formalista, a quien la pléyade entregaba las disciplinas por aquello de ser sólo tuerto en tierra de ciegos; por ofrecer el mérito singularmente raro y exclusivo de saber sintaxis, en donde tan pocos la conocen...
En cuanto leí esos parrafitos y otras muchas cosas por el estilo, varié de opinión; caí en la cuenta de lo mucho que puede el odio de la envidia; comprendí que si tan mal hablaban todos de Clarín, discutiéndolo con tal rudeza en áspera polémica, sus méritos había de tener, y bien grandes, quien tan desusada polvareda levantaba, cegando la razón de sus enemigos y apasionando de tal modo hasta a los indiferentes. Entonces comprendí, y entonces adiviné en esas líneas que dejo copiadas, el pensamiento triste, la reflexión intensa, la honda meditación pesimista de un espíritu delicadísimo en el cual deben de hacer vibrar con frecuencia hasta los afectos y pasiones más escondidas, la íntima y real perfidia de los hombres y el sarcasmo, a veces terrible, de las cosas...
Desde que conocí a Clarín, soy su devoto fervorosísimo. Honrosa y tentadora encontré la tarea de apuntar en el papel dos o tres de mis ideas acerca del maestro, para que fuera mi prosa junta con la suya en un mismo tomo. No me hubiera atrevido nunca, sin embargo, a llevarla a cabo, si no fuera porque, obligado por la sinceridad de mi propósito al publicar la presente Biblioteca de vulgarización, creería faltar a su fin, si no diera en cada volumen a su especial público una noticia clara y sincera de cada uno —VII→ de los autores que nos han favorecido honrándonos con sus trabajos. Ha sido uno de los primeros Leopoldo Alas, y a nadie se podía ya encomendar la delicada tarea, por apremios de tiempo y exigencias de imprenta. He aquí, pues, explicado el motivo de mi difícil situación. A falta de buenos...
Y digo difícil, principalmente, porque se trata de mi autor predilecto, del artista español de mis mayores simpatías, y... temo elogiarle más de lo justo. Prefiero, pues, confesar desde ahora francamente cuánta afición le tengo, declarando, para evitar mayores males, que hasta cuando yerra..., que hasta cuando se equivoca..., que hasta en sus mismos defectos...
Y no se crea que digo esto exagerando intencionadamente por si me vale algo el incienso... Defectos característicos en Clarín -en el sentir de los más- son el apasionamiento ciego, la parcialidad extremada, y precisamente en esas grandes crisis del crítico, en los momentos de indignación, de cólera, de desdén y desprecio, es cuando más es de admirar el temple de su espíritu, que sabe colocar tan alta su pasión, apartando del sagrado del Arte todas las pequeñeces de la vida literaria, tan necesitada de higiene y salubridad. Leyendo el folleto Mis plagios y alguno que1 otro artículo del Madrid Cómico, piensa uno que el derecho de la fuerza, derecho bárbaro e injusto, es eterno: ayer era el tiránico poder de la fuerza bruta, material y grosera; hoy es otro poder más ideal, pero no menos despótico, el poder del talento, única fuerza en lo moderno soberana.
Conste, sí, que todo lo escrito no es más que sinceridad, y sólo sinceridad. Medrado había de andar Clarín si —VIII→ necesitase que yo ensalzara sus méritos positivos y reconocidos ya hasta por sus mismos enemigos, quienes no han de dejar de comprender que no puede negarse la luz, y menos la luz que hiere los ojos.
Por lo demás, poco ha de conocerme a mí -y nada tendría de particular- quien crea que digo todo esto por ver lo que se saca; y bien poco a Clarín, quien juzgue que se vende por elogio más o menos, por alabanza arriba o abajo.
«Nadie responda más que de sí mismo», ha dicho Alas hablando de su Renán, es decir, del Renán inspirado en la lectura de aquella prosa incomparable de FEUILLES DETACHÈES, hecha con toda el alma, con el corazón abierto a los efluvios de simpatía que de estas páginas emanan como un perfume.
Pues bien, así, de ese mismo modo, he leído yo cuanto ha escrito Leopoldo Alas; desde sus hermosos estudios de alta crítica y honda psicología acerca de Baudelaire, Bourget, Zola y Daudet, hasta sus originales e intencionadísimos paliques del Madrid Cómico. Por eso mi Alas, no es el de Bonafoux, ni el de Ferrari, ni el de Grilo, ni el de Arimón, ni tampoco el de tanto y tanto académico que tienen que odiarle por razones particulares; por eso el Clarín que yo trato y admiro es otro, a quien todos esos señores no conocen siquiera todavía, ni conocerán nunca, probablemente.
Y de ese otro es de quien yo quiero hablar con el desengañadísimo lector.
***
Es Alas indiscutiblemente uno de los pocos a quienes —IX→ se puede llamar maestros en literatura contemporánea. Su nombre irá unido al de los pocos españoles que algo hicieron por la vida intelectual de su patria, trabajando con esfuerzo entusiasta por la obra común de la cultura nacional. A él debe España en gran parte ese renacimiento modernísimo y ese momentáneo adelanto que tan pronto se echa de ver cuando se comparan épocas en la historia de nuestros días; la parte que Alas haya podido tener en ese grande movimiento de avance y de progreso, iniciado con el krausismo, que para nuestro pobre pueblo ignorante y retrasado ha sido tanto como una regeneración, es imposible de determinar, como imposible es distinguir en ninguna grande victoria el valor del triunfo de cada soldado, ni medir la grandeza del sacrificio de cada héroe anónimo.
Hoy es el escritor que tiene en España más enemigos. ¿Por qué?
Clarín sabe que nuestro tiempo no es de reflexión ni de estudio, Clarín sabe que la predicación científica es infecunda hoy, porque nadie le hace caso, y se decide por la enseñanza que nace de la sátira, por esa educación profunda, dura, sí, pero provechosa y eficaz, que brota de la irónica carcajada con que el espíritu fuerte se burla de las debilidades del prójimo; por virtud, sin duda, de alguno que otro desengaño, Alas se ha convencido de que a la masa deben inculcársele las ideas de modo que la diviertan, de modo que la distraigan, para que pueda tragarlas sin sentir. Y por eso escribe casi siempre en broma; broma sólo aparente y superficial, por supuesto, que si en ella se ahonda, suele encontrársele a menudo alguna más filosofía que a muchas estupideces respetadas por el vulgo —X→ como cosa seria. Por eso su lección es siempre la lección de la sátira, tan cruel como la Lección poética de Moratín, pero también beneficiosa y útil, porque de ella nadie se ríe por dentro, y mucho menos aquel a quien escuece.
Y claro es que todo esto no quiere decir que Clarín no pueda ser critico serio, no ya sólo retórico, a la manera de Boileau, sino historiador como Sainte-Beuve, o determinista como Tain, o representante insigne como Bourget y Lemaitre -y esta es la fija- de esa crítica neo-idealista, subjetiva y creadora, psicológica y estética, que convierte la ciencia en arte, de que son fruto estudios tan inspirados, tan humanos, tan sentidos como los que escribiera Leopoldo Alas pensando en Renán o acordándose de Zorrilla o de Moreno Nieto o de Fray Ceferino González...
Pero Clarín sabe la falta que hace en estos tiempos que se llaman de lucha y no son más que de anarquía mansa, esa crítica ingrata y abandonada que él llama higiénica y de policía, «particularmente en países como el nuestro, donde la decadencia de toda educación espiritual, del gusto y hasta del juicio, a cada momento nos empuja hacia los abismos de lo ridículo, o de lo bárbaro, o de lo bajo y grosero, o simplemente de lo tonto». Y por tal razón, a pesar de que juzga que esta crítica al pormenor, perpetua avanzada contra el mal gusto, es la de menos brillo y la más incómoda para quien se emplea en tal oficio, él es el único en España que a ella se dedica casi por entero, perdiendo gloria, y ganando odio, sólo por caridad, sólo por ver si consigue salvar alguna alma de la barbarie que se impone, precisamente por eso, por falta de defensa contra la ventaja del número... de los necios.
—XI→En este respecto importantísimo, Clarín se me figura un gladiador literario de otros tiempos, extraviado en una sociedad de polichinelas y perdido entre las frases hechas de nuestra baja y vulgar politiquilla literaria; prosista fecundo, vigoroso y desenfadado, cuyo desgarro nativo atrae y enamora; satírico de grandes alientos, temible controversista, dialéctico, implacable, si bien duro y bronco, casi siempre intemperante y procaz, propenso a abusar de su fuerza con frecuencia, como quien tiene excesiva confianza en ella.
Su mismo aislamiento, su dureza a menudo hasta brutal, en medio de esta literatura incolora, débil y desmazalada, le hacen interesante, ora resista, ora provoque.
La índole irascible de su carácter o su genio batallador, le arrastran a malgastar mucho ingenio en estériles escaramuzas; pero basta en las más insignificantes, hasta en las más ásperas y virulentas, se halla siempre algo que hace simpático al autor, algo que sobrevivirá a esas infecundas riñas de plazuela, y es el vasto saber, el agudo ingenio, el estilo despreocupado y franco, el hirviente tropel de ideas que en él se adivina y sobre todo el amor entrañable del escritor a la verdad, su pasión fervorosa por el arte.
Clarín no podrá dejar ninguna obra digna de su talento, ninguna construcción acabada, ningún tratado didáctico, sino sólo controversias, ensayos, refutaciones, apologías, diatribas, la labor penosa diaria y meritísima de quien pasó la vida sobre las armas. Claro que esta polémica menuda, agria y enfadosa, esteriliza en gran parte las preciosas dotes de insigne satírico, robando a muchas de sus obras críticas todo interés duradero y universal, —XII→ pero esto no puede decirse a quien ha escrito que en estos tiempos, «...cada vez se piensa y se lee y se siente menos; se vegeta, se olvida la idealidad, se abandona la tribuna y la prensa a los ignorantes, audaces e inexpertos... y se aplaude lo malo, si intriga; y se crean reputaciones absurdas en pocos días; y es inútil trabajar en serio, ahondar pensando, ofrecer la delicadeza y el sentimiento en el arte. Nadie ve, nadie oye, nadie entiende nada; y los que pudieran ver, oír y entender, se cruzan de brazos, se ríen, como si fuese baladí todo esto. ¡Baladí, y esa marea que sube es la de la barbarie!».
La misma intemperancia de sus controversias, la pobreza y trivialidad de los motivos de muchas de ellas, la saña con que persigue a escritorzuelos adocenados, que ni en bien ni en mal podemos influir en la corriente de las ideas, los rasaos de chocarrería vulgar y descuidada en apariencia con que matiza sus critiquillas, todo eso que en el sentir de muchos denuncia en el autor cierta falta de gusto y de tacto, no representa para quien le conozca a fondo, no significa para quien le haya estudiado sin prejuicios, sin vanidad y sin envidia, mas que el esfuerzo entusiasta y sincero de quien amando a su patria y amando la propia vocación, «aplica su crítica a una realidad histórica, que quiere mejorar y conducir por buen camino».
«Mi afición principal -ha escrito Clarín- está en las letras, y, desde hace muy cerca de 20 años, burla burlando procuro ir contra la corriente que nos lleva a la perdición, tal vez dejándome arrastrar a veces, por más no poder, pero volviendo a luchar siempre que tengo fuerzas. Bien puedo decir que cuando más lucho es cuando —XIII→ escribo estos paliques que algunos desprecian, aun apreciándome a mí por otros conceptos; estos paliques, que muchos tachan de frívolos, malévolos, inútiles para la literatura».
Si es verdad que la intención salva, y se ha de tener en cuenta el animus para juzgar el delito, este amor al arte de Clarín, que en alguna ocasión se traduce en ese apasionamiento que tantas veces le han echado en cara, perjudicial a su crítica como tal crítica, a pesar de ser justo la mayor parte de las veces, es muy discutible. Alas no es imparcial, aun cuando siempre sea sincero; y no es imparcial, porque ve las cosas a través de su singular y privilegiado temperamento, no con la severa impersonalidad que la Estética vieja y rigorista exige al crítico, sino con la intensísima emoción del artista, y sólo del artista, con la lucidez de un apóstol del ideal: no con sensibilidad ingenua y sencilla, sino con amarga y honda ironía, rara vez encubierta ni velada... A menudo, por entre las líneas con que el escritor deja en el papel la huella de su idea con la de sus tristezas y sus desalientos, la simpatía del lector descubre que la voz grave del maestro tiembla... que la mirada serena y perspicaz del gran satírico es anublada por furtiva lágrima...
Sólo que es tan complejo el espíritu de Alas y tan inaccesible al análisis, que no es fácil tarea la de dilucidar hasta dónde llega la sinceridad del artista, y dónde comienza el artificio con que deslumbra el escritor viejo al cándido lector de buena fe...
Pero ante todo y sobre todo, es el de Leopoldo Alas un espíritu generalizador, de esos que de vez en cuando produce cada literatura para que se encargue de divulgar las —XIV→ altas verdades que el sabio descubre, de una manera atractiva, popular, agradable y al propio tiempo científica: un vulgarizador en la más noble acepción de la palabra. En este concepto, Clarín no tiene precio; para sus estudios de literatura popular no hay premio digno. Los franceses más insignes por tal título no han hecho nada tan conforme con el espíritu de su país, tan oportuno, acertado y útil como lo que a diario pone por obra Alas con sus paliques y revistas.
***
De Clarín en la novela poco puedo decir yo que no lo sepa todo el mundo. Que en este género es donde más se le discute y con más pasión y menos lógica; que pertenece, como la mayoría de los novelistas modernos, a la mal llamada escuela naturalista, aunque dejándose influir por esa otra hermosa, seria y honda tendencia neo-mística, de vuelta al cristianismo (como hoy se dice, aun cuando esté mal dicho, puesto que de eso, bien entendido, nunca se salió), de que son representantes insignes Paul Bourget en Francia y León Tolstoy2 en Rusia, para no citar otros...
En la moraleja de todas sus novelas, a pesar de lo que por ahí digan, siempre se echa de ver el propósito hondamente moral, docente, el empeño de corregir, el afán de convertir y de salvar al que lee, primero, del tedio y del aburrimiento, después, de cosas peores que para las almas débiles guarda la vida corriente y vulgar, grosera y sensual. Hasta los más ciegos enemigos de Clarín, hasta los —XV→ que más discuten y combaten su novela, como novela, no dejan de reconocer que, como sátira social, es incomparable. Testigo de mayor excepción, Emilio Bobadilla, a quien cito, porque lo que es como enemigo de Clarín, no es de los tibios y vergonzantes.
Tiene razón Emilio Zola: sólo las obras discutidas viven y valen; mientras no se acuse a Clarín por otro delito que por el de plagiar a Flaubert, al gran Flaubert, tranquila puede tener su conciencia el autor de La Regenta y de Su único hijo. Porque es lo que dice el propio reo: «robarle a Flaubert las primeras (o las últimas) páginas de su obra maestra es como robarle al Papa la mula cuando celebra de pontifical y bendice al mundo». Nadie se había de enterar.
En los cuentos que a menudo publica Alas como si fueran domingos de su semana literaria, es en donde mejor resplandecen las más singulares dotes del escritor: la admirable claridad de la inteligencia, madre fecunda de tanto y tanto pensamiento lleno de originalidad y fuerza; la graciosa soltura y brillantez luminosa del lenguaje, la ternura inefable del artista que aparece en los tipos ideales de su obra, y sobre todo esto, la vida robusta y poderosa de la idea que tan a las claras se muestra en el brío, nervio y color de aquel estilo singularísimo, a ratos descompuesto, irregular, en apariencia incoherente, desordenado, cauce que no basta a contener el torrente de la fantasía y del pensamiento.
Claro está que, a pesar de todo, ese estilo que parece llano y natural, debe de ser trabajado y habilidosamente dispuesto, y alguna que otra frase que parece al lector espontánea y escrita sin propósito fijo, debe de ser producto —XVI→ de dura labor, que sólo el ingenio del autor sabe disimular y encubrir. Pero ahí está el mérito...
***
Por no hablar de lo tantas veces repetido, omitiré todo juicio acerca de Teresa, el hermoso ensayo con que Clarín ha cumplido, aunque sólo para sí mismo y para algunos pocos, todo lo que su talento prometiera, dejando sólo apuntado que, sea lo que fuere de ese ensayo en el teatro, lo cierto es que ni las obras de Clarín ni las de Galdós, han de poder ser comprendidas nunca por público tan inculto como el nuestro hoy por hoy, ni tasadas en lo que valen por crítica tan desdichada como la que sufrimos. Si es verdad aquello que dice Víctor Hugo de que en el drama la muchedumbre busca acción, pasión las mujeres y caracteres los pensadores... nuestra crítica de oficio todavía no ha pasado de muchedumbre bárbara e ignorante, porque fuera del convencionalismo vicioso y rutinario, con ella nada encuentra salvación; basta que aparezca en la escena algo de lo que los revisteros al uso no están acostumbrados a ver ni saben sentir, para que le opongan al autor de aquello, sea lo que quiera, su voto en contra, como excomunión pontificia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTONIO SOTILLO.
—1→
El propósito que quiero resumir en el título general de estos artículos se reduce a un ensayo de crítica popular: así como hay escritores que consagran parte de su atención y de su trabajo a popularizar el tecnicismo de las artes o a divulgar, en forma clara y asequible a todos, los principios y los resultados de las ciencias principales, también se puede, y yo creo que se debe, popularizar la literatura. Ya se sabe que no se ha de pretender convertir en literatos a todos los lectores, como nadie pretende tampoco, con obras como las de Flammarion, Figuier y las que aparecen en las colecciones de Manuales útiles de artes y oficios, convertir en doctores ni en maestros a los que leyeren. No podría caer mayor calamidad sobre el mundo que el milagro —2→ de infundir la sabiduría de un bachiller de los ordinarios a todos los habitantes del planeta. Yo, que soy bachiller, sin perjuicio de ser doctor también, creo firmemente que la sociedad se acabaría si todos fuésemos bachilleres. No se trata de eso, sino de atemperarse al sentido aceptable que tiene el refrán que dice: «el saber no ocupa lugar».
Un saber desinteresado, sin pretensiones de perfecto, ni siquiera de académico; un saber que sea divinarum atque humanarum rerum notitia, noticia de las cosas divinas y humanas, pero no scientia, no ciencia, en vez de perjudicar, conviene; y la civilización, que perdería mucho con que todos los ciudadanos fuesen a las Universidades, gana bastante con que el nivel general de los conocimientos suba, y llegue a noticia de todos lo esencial de cuanto constituye el caudal de la llamada ciencia humana.
Estos conocimientos generales sirven más como elementos de educación que como otra cosa; y si esto es verdad respecto de todos los estudios, lo es de un modo evidente en lo que toca a las letras. Pero como el asunto tratado así en abstracto exige muchas disquisiciones, voy a referir mis argumentos a las materias a que mis ensayos se refieren.
La literatura no le importa al pueblo en el mismo concepto que al erudito, al preceptista, al crítico, al artista, al sociólogo, o al filósofo. Hegel no ve en la historia de las letras lo mismo que Spencer —3→ o Taine, ni estos, lo mismo que V. Hugo, ni este lo mismo que Sainte-Beuve, ni este lo mismo que Boileau, ni este lo mismo que... Fernández Guerra. El pueblo no necesita ver en las letras ni el aparato de la bibliografía, ni los modelos didácticos de géneros retóricos, ni el material a que ha de aplicar especiales aptitudes del gusto y del juicio, ni ejemplos que seguir o reformar, ni signos de cultura que le sirvan de datos para inducir leyes sociales, ni revelaciones de la psicología humana; no necesita ver nada de eso especialmente, sino algo de todo ello, en conjunto, y sobre todo ocasión para depurar los propios sentimientos, ejercitar sus potencias anímicas todas, y aumentar el caudal de ideas nobles y desinteresadas.
Esta popularización de las letras podría extenderse a todos los géneros y a todos sus aspectos y tiempos; pero yo concreto mis ensayos a tres principales asuntos generales: las letras clásicas (griegas y romanas), la antigua literatura española, y la literatura extranjera. No es que me proponga extender a todo lo que abracen estas materias mis artículos; lo que quiero decir es que todos ellos pertenecerán a algunas de estas tres grandes: determinaciones.
La literatura contemporánea española no necesita especial exposición en forma popular, porque la crítica ordinariamente trata de los libros y de las —4→ comedias de actualidad de manera muy parecida a la que conviene para que a toda clase de lectores pueda interesar lo que sobre este asunto se escriba, y pueda ser para todos claro y útil. Pero ni las letras clásicas, ni las españolas de otros tiempos, ni las extranjeras antiguas y modernas, gozan de igual privilegio, por diferentes motivos. Autores griegos y latinos, españoles de épocas pasadas, y franceses, ingleses, italianos, rusos, alemanes, americanos, etcétera, etc., de todos tiempos, son poco conocidos del pueblo español; los libros en que de ellos se trata no pueden ser populares, y a tales materias conviene principalmente llevar esta forma clara, sencilla, exotérica, dígase así, de crítica y de comentario, en que se prescinde del aparato científico, de los pormenores didácticos, de las trascendencias sociológicas y filosóficas que exceden de la probable inteligencia de los lectores no preparados para tales estudios especiales.
En suma, el propósito es conseguir que tanto como sabe la generalidad de los lectores de un poeta o de un dramaturgo contemporáneo español, de un Zorrilla, de un Galdós, de un Echegaray, pueda llegar a saberlo de otros escritores que por pertenecer a otros tiempos o a otros países no llegan a noticia, o llegan de una manera muy imperfecta y vaga, de lo que se llama el vulgo, acaso malamente. No he dicho bien al decir que se aspira a que se —5→ sepa tanto de estos autores como de los nuestros actuales, porque esto no sería posible, toda vez que siempre faltará a la multitud la lectura directa de los originales extranjeros, y respecto de los autores españoles de otras épocas, el conocimiento suficiente de la vida de aquella actualidad, único que puede dar inteligencia completa de los textos; pero al fin, mucho se habrá conseguido si se logra generalizar las ideas principales que dan a conocer los caracteres más importantes de autores eminentes y de obras notables, de su tiempo, raza y clase de cultura, facilitando así la inteligencia de las traducciones, y, sobre todo, abriendo el camino para la popularidad verdadera y eficaz de nuestra hermosa literatura española de tiempos pasados.
No necesito decir que no tengo la pretensión absurda de haber descubierto ni iniciado este propósito literario, pues refiriéndose a los mismos asuntos y con fines análogos, otros muchos, y mucho antes de ahora, han trabajado eficazmente.
Tampoco pretendo llenar una gran parte de este programa que abarca tantos puntos, sino una muy pequeña que pueda dar ejemplo a otros que sepan hacer lo mismo mejor que yo, extendiendo más el cuadro de su exposición literaria popular y valiéndose de mayor habilidad y de más conocimientos. Yo no pretendo ser en tal empresa más que uno de tantos.
—6→Llamo lecturas a esta serie de artículos, porque la forma de que he de valerme será la que me sugiera el pensamiento que sigue a la lectura de los libros que hacen pensar en algo importante.
Según el asunto, según el autor, según la época de que se trate, unas veces predominará la pura reflexión artística, otras la filosofía propiamente dicha, otras el elemento psicológico será el más atendido, en ocasiones el sociológico, a veces el histórico, muchas el aspecto moral, o el puramente sentimental; sin que quepa enumerar todos los puntos de vista que cabe abarcar en esta clase de crítica popular, ni tampoco dar las fórmulas de las proporciones en que han de combinarse todos estos variados elementos.
Y ahora, antes de comenzar con un estudio singular de cualquiera de las tres clases indicadas, es preciso decir algo de lo que importa tener en cuenta para cada una de ellas especialmente.
Comenzaré hablando del provecho que pueda resultar de la lectura de literaturas extranjeras, materia que ha dado ocasión a muchas preocupaciones; después se examinarán brevemente los rasgos generales por que he de guiarme cuando escriba de autores clásicos (griegos y latinos); y, por último, se expondrá el modo especial cómo aquí hay que entender y exponer la literatura española de otros días.
—7→
Ha dicho madame de Staël, en su famoso libro De l'Allemagne: «Ningún hombre, por superior que sea, puede adivinar lo que naturalmente se desarrolla en el espíritu de quien vive en otro suelo y respira otro aire; conviene, pues, en todo país acoger los pensamientos extranjeros, porque en este género de hospitalidad la mayor ventaja es para el que la otorga».
Estas palabras de la ilustre autora de Corina son una verdad profunda; y si todas las literaturas pueden servirles de prueba, tal vez la española como ninguna. En todo tiempo nuestro ingenio español, sin dejar de ser quien era, recibió y se asimiló poderosas influencias del arte extranjero, y ya de Oriente, ya de Grecia, o de Italia o de Francia, en los siglos que llevamos de literatura que propiamente pueda llamarse nacional, jamás dejó de asimilarse nuestra patria algo de la vida poética exterior, como si fuera ambiente necesario, alimento insustituible para renovar sus fuerzas. No hace falta insistir en estos lugares comunes, por más que aquellos tal vez obligados a saber mejor que nadie cuáles son los ejemplos constantes de tales influencias, son los que más vociferan defendiendo un proteccionismo literario absurdo, un aislamiento disparatado, que —8→ es a la retórica lo que la balanza de comercio a la Economía.
No hay novedad peligrosa, ni novedad siquiera, ni síntomas de decadencia (tales síntomas están en otra parte), en insistir con ahínco la crítica en el estudio de las producciones literarias extranjeras. No se debe confundir esta atención a lo extraño, cuando es prudente, discreta, reflexiva, con el atolondrado entusiasmo de cierta parte de la juventud moderna española, que sin conocimiento serio y hondo y bien guiado de nuestras letras, ni menos de las clásicas (por culpas de los tiempos, y sobre todo de la enseñanza oficial), se entrega a los autores extranjeros, ávida de impresiones fuertes y nuevas, y no exenta de la disculpable pedantería que en ciertos años acompaña siempre a los estudios más o menos fáciles, pero que no están al alcance del vulgo vulgarísimo que no entiende más lengua que la suya. Ya D. Quijote decía en una imprenta de Barcelona que traducir las lenguas fáciles no tenía mérito alguno; pero los jóvenes -y algunos viejos- no recuerdan esto, y gustan con cierta vanidad del placer de penetrar el pensamiento de italianos, franceses e ingleses. Si en la juventud literaria, demasiado romancista entre nosotros sin duda, hay estos defectillos, disculpables por mil razones, la crítica que se precia de estudiar y respetar ante todo lo español, y aquello en que se funda gran —9→ parte de lo español, lo clásico, bien puede, protestando contra confusiones injustas, estudiar también con atención muy seria, con gran interés, el estado actual de la literatura extranjera, considerando, ante todo, que el pensamiento vive fuera de España hoy una vida mucho más fuerte y original que dentro de casa; viendo imparcialmente, aunque sea con tristeza, que lo más actual, lo más necesario para las presentes aspiraciones del espíritu, viene de otras tierras, y que lo urgente no es quejarse en vano, sino procurar que esas influencias, que de todos modos han de entrar y conquistarnos, penetren mediante nuestra voluntad, con reflexión propia, pasando por el tamiz de la crítica nacional que puede distinguirlas, ordenarlas y aplicarlas como se debe a los pocos elementos que quedan del antiguo vigor espiritual completamente nuestro.
Ejemplo de la importancia de este trabajo de la crítica lo tenemos en lo que está sucediendo con la importación del llamado naturalismo literario. Con excepción de muy pocas personas, el tal naturalismo ha servido los escritores españoles para demostrar ignorancia, pasión ciega, imprudencia temeraria, pedantería y orgullo.
Pasma leer, v. gr., lo que acerca de Zola ha escrito el Sr. Cánovas del Castillo; y las lucubraciones de este ex-presidente del Consejo de Ministros acerca de las tendencias actuales de la literatura, prueban —10→ qué aun en hombres de indudable talento y de erudición reconocida, hay aquí, por lo que respecta a la literatura extranjera actual, tantas preocupaciones, errores y quijotescos desdenes, que urge, para aliviar un poco el ridículo de semejante situación que escriban de estas materias los que de ellas sepan lo suficiente, sin entusiasmo ligero y precipitado, pero también sin prevenciones que nos dan cierto aire de semibárbaros, poco halagüeño.
No sólo son los enemigos declarados del naturalismo los que disparatan al tratar de él, sino también muchos bien intencionados partidarios de innovaciones que se hacen peligrosas en cuanto son mal comprendidas. Y no sólo en teoría, no sólo en manos de la crítica más o menos titulada, sino, lo que es peor, en poder de algunos novelistas, el tal naturalismo comienza a ser tomado por las hojas, y van apareciendo volúmenes y volúmenes de insulsas y vulgarísimas observaciones, poco más que meteorológicas, y estamos amenazados de poseer dentro de pocos años, si esto no cambia, una literatura tan abundante en páginas cómo soporífera.
Para evitar todos estos males, para animar a los escritores buenos, que toman de los extraños lo útil, lo necesario, y combatir a los que sin juicio, sin conciencia siquiera, imitan malamente, sin distinguir ni apreciar; para advertir al público de los peligros ciertos y de las ventajas seguras de esas —11→ influencias, ya inevitables, puede servir, y mucho, el trabajo que la crítica se tome de extender el conocimiento de los libros extranjeros modernos, del espíritu a que obedecen y de las circunstancias en que nacen.
Los señores académicos, debieran renunciar a sus inútiles lazaretos y cordones sanitarios; higiene literaria, eso es lo que hace falta, y por consiguiente no hay que pensar en que no entren aquí productos extranjeros, sino en ver si entran falsificados o corrompidos, y, sobre todo, fijémonos en lo de casa, en la podredumbre que puede haber en esos cadáveres literarios que nos empeñamos en tener de cuerpo presente años y años, consagrándonos a la idolatría más repugnante, la idolatría de la carne muerta. Venga el aire de todas partes; abramos las ventanas a los cuatro vientos del espíritu; no temamos que ellos puedan traernos la peste, porque la descomposición está en casa, y además, como dice perfectamente un gran jurisconsulto alemán, Ihering, hablando de otras ideas: «poner obstáculos a la admisión de las osas que vienen de fuera, condenar al organismo a desarrollarse de dentro afuera, es matarle. La expansión de dentro afuera sólo empieza con el cadáver».
—12→
Hace poco tiempo se publicó en París un libro que llamó la atención de todos, que provocó discusiones fogosas, que mereció ser estudiado por la crítica más seria y dividió en dos campos la opinión del público y de los escritores. Un M. Frary3 proponía la cuestión del latín, que este nombre se dio a la batalla, y opinaba que las nuevas generaciones no necesitaban conservar la enseñanza clásica. El elemento que a sí propio se apellida liberal fue el que, por lo común, se inclinó al parecer de M. Frary; los partidarios de cambiar la sociedad cada ocho días; los que piensan que rompen cadenas ominosas quebrando las ineludibles de la tradición y de la herencia, se afanaban por demostrar que los estudios clásicos sobran; que puesto que ya casi nadie sabe griego, también se debía olvidar la lengua del Lacio, aquella lengua que, según la Carmenta de Renán (que no contaba con los liberales romancistas), habían de hablar los pueblos bárbaros.
Algunas Revistas positivistas, de esas que creen que el hombre fue tonto hasta que apareció en el mundo la filosofía de los boticarios, se apresuraron —13→ batir palmas y a propagar la proposición de Frary: -¡No más latín! ¡Muera Horacio, muera Virgilio, muera Cicerón! ¡Abajo las humanidades en nombre de la nueva humanidad!
-Estos Sicambros olvidan que los primeros humanistas fueron aquellos sabios liberales y protestantes, que se llamaron los Reuchlin, los Hutten, los Erasmo, los Œcolampadio, que se sirvieron de las humanidades para defender la libertad política y la del pensamiento; como también lo hicieron en Holanda -la Grecia del Norte en aquel tiempo, la que dio asilo a otros humanistas franceses también liberales-; como lo hicieron en Holanda, digo, los Dousa, los Heinsio, los Grocio, los discípulos insignes de Scalígero y Justo Lipsio hasta Perizonio...
-¡Pero qué Perizonio ni qué niño muerto!, oigo que grita, interrumpiéndome, algún crítico de salón. -¿Qué tenemos nosotros con que en Francia discutan si se debe prescindir del latín, de la educación clásica? En Francia podrán discutir eso, aquí no; aquí es ociosa la discusión: la cuestión del latín está resuelta por sí misma. Ya nadie sabe latín, y se acabó. Cuando un poeta cita un dios griego o romano, como hace Menéndez Pelayo, se le silba, se dice que no se le entiende, ni falta; «¡qué valiente pedante está hecho!» y se añade que ha traducido mal a Horacio, aunque no lo haya traducido. Si Valera traduce las pastorales de Longo, se le mira —14→ con sorna y se le dice medio en francés: -¿Es, pues, verdad que el señor Valera sabe griego, griego auténtico? ¡Todavía hay quien sabe griego!- Y el que habla así hace alarde de ignorar esa lengua, que, si no es madre, es tía de la nuestra, siendo hermana de la latina. Déjese usted, por consiguiente, de resucitar la cuestión del latín, que podrá ser cuestión en Francia, pero que aquí está resuelta por los hechos.
Esta supuesta interrupción de cualquier crítico temporero me tapa la boca, o por lo menos, me hace cambiar de rumbo.
En efecto; en España, donde algún día la gran revolución humana, la del espíritu, el Renacimiento, encontró eco poderoso, hoy nos volvemos paso a paso a la barbarie disimulada y olvidamos toda nuestra gloriosa tradición clásica. El que esto escribe tiene ocasión todos los años de comprobar con dolorosa experiencia que nuestra juventud no sabe ni siquiera declinar en latín. Los jóvenes más estudiosos, los de más talento y curiosidad científica, tropiezan al traducir la más sencilla frase del sintético lenguaje del Derecho Romano.
Entre nuestros literatos, igual ignorancia. Los más confiesan sin vergüenza que no entienden la lengua de Virgilio, y algunos hasta hacen alarde de ello. No falta quien crea que el latín es cosa de clérigos, un signo de reacción y obscurantismo. Y —15→ aun los discretos disimulan apenas esta lamentable deficiencia de su cultura.
Muchas son las causas que contribuyen a tan deplorable decadencia, o, mejor, ruina de los estudios clásicos. Estudiarlas y aun señalarlas todas, fuera trabajo para muchos artículos, y acaso algún día lo emprenda desde el punto de vista que en esta serie me he propuesto; hoy sólo debo indicar que uno de los principales motivos de este abandono está en el escaso atractivo que, dada la cultura general, ofrecen la literatura griega y romana. ¿Por qué no es agradable para los más lo que algunos alaban de buena fe, porque lo comprenden de veras? También la determinación de todos los elementos destructores que contribuyen a esta deficiencia del gusto sería muy larga tarea; pero lo principal es dejar sentado que no consiste en los autores clásicos la falta de encanto, y aun de amenidad, que la ignorancia les atribuye; no es el mal aquí objetivo, como se dice, sino subjetivo; están los lectores mal preparados para tales lecturas.
Las letras clásicas, entendidas como se debe, son la ocupación más noble en que puede emplearse el espíritu; ellas fueron alimento exquisito de las más sublimes inteligencias durante los primeros siglos del Renacimiento, y aun antes; pero las letras clásicas abandonadas a los pedantes, a los que sin comprenderlas, sin sentirlas, las alaban, a los eruditos —16→ materiales que adoran lo viejo por viejo, lo obscuro por obscuro, lo difícil por difícil, son áridas, antipáticas, repugnantes y en rigor incomprensibles. Griegos y latinos pasados por el tamiz del dómine pedante, del Don Hermógenes de Moratín, ya no son ni los latinos ni los griegos que conoció la Historia, los de la literatura clásica profanada por tantos leguleyos del arte más puro. Los cuales puede decirse que están representados en aquel ejemplar de Horacio que, a manera de símbolo de tales profanaciones, nos describe Menéndez Pelayo diciendo:
Tamañas profanaciones debiéronse en gran parte, desde hace ya siglos, a la enseñanza de los jesuitas, que quisieron corregir el espíritu de clasicismo arrancándole, hasta donde fuera posible, el elemento —17→ pagano, es decir, la vida, y reduciendo el estudio de las humanidades a un mecanismo en que la memoria y la paciencia son las principales palancas. Sin llegar siempre a los absurdos del famoso Gaume, el espíritu ultramontano en general hizo grave daño, en nuestra tierra especialmente, a las letras clásicas. Basta para verlo una observación: hoy el latín se ha refugiado en los Seminarios, y allí es donde se maneja, sabe Dios cómo, a Virgilio, Horacio y Ovidio, con gran desprecio, por supuesto, de este último y demás escritores de baja latinidad. ¡Horacio y un seminarista! ¿Cómo han de entenderse?
El gusto de la poesía y de la historia clásica volvería si se convenciese el público de los lectores de mediano criterio de que no es lo mismo oír lo que dice un pedante de Las Geórgicas, por ejemplo, que leer Las Geórgicas mismas... previa la preparación necesaria. Hay que ponerse en condiciones de saborear los libros clásicos estudiando el ambiente dentro del cual se escribieron. Por fortuna la filología moderna, gigantesco esfuerzo de la inteligencia humana, nos permite a poca costa saber lo suficiente de esta vida antigua para comprender a sus poetas.
Sin remontarnos a los Vettori, Ricchiers, Marsilio Ficino y Ángel Policiano, no pasando de Wolf y Bentley, Heyne y Hermán, y llegando en seguida a Ottfried Muller, a Grote y a Mommsen y a tantos —18→ y tantos otros ilustres buzos de la vida clásica, que la han hecho renacer a nuestros ojos; sin olvidar a los arqueólogos que han tratado especialmente de esa misma civilización en los pormenores de la existencia ordinaria, en la descripción de plazas, baños, casas, muebles, utensilios, vestidos, etc., etc., como los famosos E. Guhl y W. Koner, tenemos sobrada materia para hacernos por algún tiempo contemporáneos de romanos y griegos, y la lectura de sus libros célebres adquiere en tal caso relieve sorprendente, como la realidad misma, y se convierten a nuestros ojos en hombres de carne y hueso, los que ordinariamente suelen ser considerados como frías representaciones de edades muertas, que no es posible resucitar ni ante la fantasía siquiera.
No se puede negar que un autor clásico necesita, para ser hoy comprendido medianamente, cierta preparación por parte del lector. Pero ni esta es muy difícil, ni en rigor, hay arte que si ha de ser gustado concienzudamente (pues también el gusto tiene conciencia), no pida estudios previos, experiencia y reflexión.
La preocupación general es ver en los escritores griegos y romanos lo que tienen de antiguos, pero no lo que tienen de humanos. A esto contribuye en gran parte la enseñanza vulgar oficial que en España especialmente, está entregada, por lo que a letras clásicas se refiere, y fuera de honrosas excepciones, —19→ a eruditos y pedantes sin gusto ni reflexión, que lo mismo se dedican a la literatura clásica que podían explicar ley hipotecaria o destripar terrones. La literatura clásica, en lo poco y mal que de ella aquí se estudia, tiene una tirantez escolástica en la cual nada se conserva del gran espíritu del Renacimiento, y sí todo lo que se les pegó a las Humanidades del saber autoritario, abstruso y mecánico de la escolástica y del aristotelismo falso de la Edad Media. Así como el Derecho romano, según aparece en nuestros malos libros de Institutas glosadas es árido, seco, insufrible, las letras griegas y latinas disfrutan de fama parecida entre el vulgo, porque se enseñan con métodos y tendencias semejantes.
En los superficiales estudios de nuestras Universidades la literatura antigua es una imposición; el profesor la admira y hace admirar bajo su palabra de honor, y los estudiantes hablan de Homero y de Virgilio, de Sófocles y de Plauto, de Luciano y de Juvenal sin saber griego ni latín; y aun en lo que de los autores se les dice, falta verdadero espíritu crítico, y filosofía de la historia, y psicología biográfica y hasta amenidad anecdótica y, en suma, todo el arte de hacer agradable, interesante, una materia que lo es como la que más en poder de escritores y maestros artistas y de buen gusto.
Suelen nuestros catedráticos y retóricos llenarse la boca llamando superficiales a los franceses y diciendo —20→ de ellos, en son de censura, que nos engañan con su habilidad para explicar clara y ordenadamente, y expresar con arte e interés y elegancia. ¡Ahí es nada! Si nosotros tuviéramos profesores de literatura clásica (sin subir a los grandes maestros) como Paul Albert, Martha, Boissier, etc., etc., no habría, de fijo, entre nuestra juventud literaria esa vergonzosa preocupación que acusa tanta ignorancia, según la que se cree de buen tono y muy conforme con el espíritu moderno tener en poco a griegos y latinos, o por lo menos prescindir de ellos.
Es eso; es que en nuestras cátedras y en nuestros libros, Homero, Horacio, Esquilo, Terencio, Aristófanes, Persio, no son hombres como nosotros, sino representaciones vagas, vaporosas, de idealismos disipados, de dogmas estéticos sin vida real.
Hoy no puede estudiarse la literatura, como no puede estudiarse el derecho, ni nada, sin ese espíritu de resurrección histórica, que no es ecléctico precisamente, ni falsamente armónico, sino que consiste en la adaptación de nuestra fantasía, en lo posible, al medio desaparecido y que hay que renovar para comprender los fenómenos literarios, jurídicos, económicos, filosóficos, o lo que sean, que se quiere estudiar.
Si este espíritu histórico es tan difícil en todas las materias y tan rara vez se encuentra (así, en lo —21→ jurídico, por ejemplo, se ve a cada momento juzgar la vida social y política de los antiguos por nuestro criterio moderno y hablar de división de poderes y de relaciones de Iglesia y Estado, etc., etc., tratándose de los tiempos de Numa o del mismo Agamenón), mucho más difícil y raro es en la historia literaria, donde, en rigor, el que quiere ser historiador de veras necesita, además de ser erudito, ser un crítico flexible, educado en la experiencia del juicio literario, constante y actual, tener el gusto muy depurado, la inteligencia libre de preocupaciones y dogmatismos, y el ánimo firme y sereno para entrar y salir en las teorías religiosas, políticas, estéticas, etc., etc., sin perder nada de su originalidad y sin dejar de ver nada por culpa de prejuicios o complacencias con determinadas ideas.
Nada menos a propósito para interpretar el sentido de la vida literaria de los clásicos que el escolasticismo, que suele ser maestro, aquí a lo menos, de tales materias. En España, uno de los síntomas de la revolución artística ha sido para los más el romancismo, el odio a los griegos y latinos. Es hoy -como dice el señor Fiscal del Supremo-, y todavía los periodistas se burlan de quien sabe mitología y alude a las hermosas creaciones de la plástica fantasía clásica en verso o en prosa.
La ignorancia del vulgo no puede sospechar todo lo ridícula que es esa protesta que se hace en —22→ nombre de la libertad literaria contra las letras clásicas. Burlarse de Horacio y de Ovidio es el colmo de lo cursi, aunque no lo adivinen nuestros idealistas y naturalistas que piensan que el ingenio y la gracia, y la intención y la malicia, son de ayer mañana.
Horacio se parece más a Campoamor, y está más cerca de ser su contemporáneo, que Quintana, por ejemplo. Está más anticuado Bécquer que Ovidio. Pero es claro que el Horacio verdadero no es el que se nos ofrece en los versos del ministro Burgos, como el Ovidio verdadero no es el que nos pintan en las obras de retórica al uso.
Nuestra época es, en literatura, probablemente de decadencia; pues bien, época de decadencia era la de Ovidio, Propercio, Persio, Tibulo, Catulo, etcétera, etc., y estos autores pueden ser hoy mejor comprendidos que lo fueron nunca. Hay más analogía entre Baudelaire y el autor de las Heroidas, que entre el autor de las Flores del mal y el de las Meditaciones.
Para penetrar bien el valor de las letras clásicas es preciso, eso sí, depurar el gusto, aguzar el ingenio, leer a los autores clásicos directamente y estudiar el medio en que vivieron en las obras de filología moderna, que son verdaderas maravillas de adivinación, perspicacia y exactitud.
Mas, aparte de esto, se puede, a poco que la crítica —23→ sensata propague y popularice la literatura de griegos y romanos, se puede conseguir que el público respete y admire lo que en todo país y tiempo cultos se considera como la flor de la belleza espiritual, en cuanto es esta producto del ingenio humano.
La historia de la literatura española puede decirse, sin ofender a nadie, que no se ha escrito. Hay muchos tratados muy apreciables, algunos de mérito extraordinario, destinados a tan ambicioso propósito; pero en ninguno de ellos aparece de modo suficiente el cuadro de nuestra literatura desde sus primeros días hasta los presentes. Verdad es que, en rigor, puede decirse que tampoco tenemos una historia general de España4. Y los tiempos no hacen esperar que, por ahora, se presente quien acometa semejante tarea. Nunca la historia fue mejor comprendida y cultivada que en el siglo XIX; pero los autores eminentes, con pocas excepciones, prefieren consagrar sus fuerzas a estudios especiales, y en general alcanzan poco crédito los historiadores universales, —24→ los que cargan con toda la humanidad y se atreven a pesarla. Menos que coger en peso a la humanidad entera es tomar en hombros a una nación determinada; pero aún es mucho, y los verdaderos sabios de estos tiempos no suelen hacerlo. Las historias más famosas que se han escrito, en el extranjero por supuesto, en nuestros días, no son universales, ni son muchas tampoco las que comprenden grandes períodos y diversos países y muchos órdenes de actividad. Cierto que un Gervinus escribió la historia de todo un siglo, el presente; que Max Duncker la emprendió con toda la antigüedad; que son famosas las historias generales de Grote, de Taylor, de Mommsen y otros pocos, y, por último, que Ranke debe lo más de su fama a un trabajo histórico de plan muy extenso; pero eso no impide que la regla general sea el especialismo, y que escritores como Cantú y Laurent, que tanto sirven a polemistas de periódicos y oradores políticos, apenas se les vea citados en las notas de los autores que efectivamente están creando la historia como ciencia moderna.
Esta tendencia general, que tiene su explicación plausible, es conocida de aquellos pocos, poquísimos, que en España pudieran emprender, con algunas probabilidades de regular éxito, el atrevido intento de escribir la historia pragmática de España o su historia literaria; y si tal orden de consideraciones —25→ no bastase para retraerlos, la indiferencia del público, la falta de editor bastante rico y temerario, ahogaría en germen cualquiera tentativa.
La historia literaria, tal como hoy se ha de entender, no podríamos pedírsela a pasados siglos; sirven y servirán siempre como rico material los nobles y a veces concienzudos trabajos acumulados por muchos eruditos españoles desde el tiempo del Renacimiento, y aun algunos de antes; pero es claro que ni aun llegando a los Sarmiento y Mohedanos, Sánchez, Sedano, y tantos y tantos escritores que de cerca o de lejos, con mayor o menor extensión, trataron estas materias en tiempos relativamente antiguos, encontramos la verdad crítica, como ahora se entiende, ni siquiera en su aplicación elemental a las clasificaciones y a la cronología. Con ser tan dignos de aprecio, no satisfacen tampoco la necesidad a que me refiero los trabajos especiales de Moratín y Quintana, aunque sean de los que más se acercan, si no en el pormenor técnico, en la originalidad y fuerza del criterio, a las exigencias modernas. Y abreviando: los que en años aún próximos escribieron historias literarias de España menos incompletas, valiéndose de tantos ricos caudales acumulados antes, si mucho mejoraron esta rama de nuestro saber nacional, no hicieron, ni con cien leguas, lo que ya va necesitándose mucho. Dejemos a un lado trabajos apreciables que algunos extranjeros —26→ como Wolf, Bouterveck, Sismondi, Puibusque, etcétera, consagraron a la historia de nuestras letras, y recuerdos y juicios luminosos tan dignos de agradecimiento y estudio como los de Schlegel, Hegel y otros alemanes ilustres, y por ir de prisa lleguemos a los dos más famosos entre nuestros historiadores de literatura española; Ticknor, extranjero casi español en cuanto autor, gracias a su popularidad y al señor Gayangos, y el querido maestro Amador de los Ríos.
Los cuatro tomos, con muchas notas de Gayangos, consagrados por el norteamericano Ticknor a la historia de la literatura española, constituyen la obra más popular de cuantas hay escritas acerca de tan interesante materia. A las personas entregadas a estos estudios no hay nada que advertirles; pero si al vulgo, a los que leen estos libros por mera afición; hay que advertirles que la historia de Ticknor tiene un gran valor relativo, pero mucho menos absoluto. Es decir, que considerando las dificultades de todo género que el ilustre americano tuvo que vencer para escribir su libro, es este merecedor de los mayores elogios; pero reconocido esto, preciso es declarar que la Literatura española de Ticknor deja muchísimo que desear por todos conceptos; Ticknor no es, ante todo, un gran crítico, ni siquiera artista, ni tiene el ingenio necesario para resucitar hombres, tiempos y costumbres al calor de sus evocaciones; —27→ fáltale imaginación, grandes propósitos, altas ideas, profundidad, sagacidad, y sobre todo, ese espíritu de intuición semicreadora, que ha de brillar en el verdadero historiador. Es, en fin, Ticknor una medianía muy aplicada, simpático en sus medias tintas, a veces elocuente en capítulos determinados y de fácil exposición; pero no pasa de la categoría de cronista ilustrado, digno siempre de ser leído, pero no con tanta admiración como algunos pretenden.
Por lo demás, los que entienden algo de estas cosas, declaran que el trabajo de Ticknor, como obra técnica de erudición histórica, es defectuosísimo; confúndense allí los tiempos, déjanse grandes lagunas y se adoptan precipitadamente conclusiones temerarias, falsas muchas, sin contar con que el espíritu protestante y algo estrecho del autor le hace parcial a veces, y le obliga a predicar inoportunamente.
Mucho más se podría decir para mostrar la insuficiencia de la obra de Ticknor; pero como aquí se trata indirectamente este asunto, para llegar al propio de estos artículos, no insisto en tarea tan ingrata.
Amador de los Ríos fue mi querido maestro, y si bien he de procurar, al decir algunas palabras acerca de su historia de la literatura española, olvidar el cariño para conseguir la imparcialidad, es claro —28→ que he de conceder mucho a los fueros del respeto.
Ante todo diré que, tal como son sus siete tomos de Historia crítica de la literatura española, me parecen lo mejor que tenemos hasta ahora en tal asunto, y que ellos, con la continuación que les prepara Menéndez Pelayo, serán, probablemente por mucho tiempo, el principal monumento de este orden de estudios.
Amador de los Ríos concibió el proyecto de su gran trabajo crítico al oír al ilustre D. Alberto Lista pregonar desde la cátedra del Ateneo las excelencias de nuestra literatura nacional romántica. Puede decirse que la gran empresa de escribir la historia de nuestras letras nació del espíritu romántico, a que obedeció también, en gran parte, el renacimiento de nuestro teatro. Ya se sabe que el romanticismo se entiende de muchas maneras, y que aun en su historia se pueden estudiar positivas manifestaciones de muy distinta índole. El afán de resucitar, ante la imaginación por lo menos, nuestra vida nacional pasada, especialmente en sus elementos estéticos, obedecía a las teorías que, en Francia en un sentido y en Alemania en otro, dominaban entre los reformistas de las artes y aun de otras esferas de la actividad, como, v. gr., la del derecho en Alemania con la escuela histórica que por boca de Savigny proclamaba que el derecho nacía todo él de las entrañas de la nacionalidad. Se quería reconocer y —29→ demostrar belleza en la vida de los pueblos que nacieron sobre los jirones del Imperio Romano; se quería probar con nueva retórica y con nuevos dechados de poesía que las naciones bárbaras si debían, mediante el Renacimiento, gran parte de su cultura actual al clasicismo, a griegos y latinos, tenían también mucho que admirar y recordar y estudiar en su vida propia, en su historia, y de aquí la guerra al Derecho romano, en una esfera, en nombre de los Códigos nacionales, y la guerra al clasicismo en nombre de la tradición romántica, en unas partes predominantemente arqueológica, lo que podría llamarse el romanticismo ojival, y en otras partes con caracteres de novedad revolucionaria.
Sea lo que quiera del juicio que a la posteridad merezcan estos exclusivismos de escuela, ello es que a veces este apasionamiento intolerable significa vigor cierto, y viniendo en tiempo oportuno contribuye mucho al progreso. De aquellas exageraciones vinieron como fruto natural obras tan admirables como algunas de García Gutiérrez (concretándonos a España, que es ahora lo que nos importa), de Hartzenbusch, de Rivas, de Zorrilla, etc., etc., y estudios tan interesantes y ya tan necesarios como los de Amador de los Ríos.
«La religión y la patria», estos dos ideales que bien pueden llamarse románticos, según Amador de los Ríos los entiende, son los principios que sirven —30→ de base y dan unidad a la gran obra emprendida por el ilustre erudito; estudiar la influencia constante de estos elementos poderosos en los productos del ingenio nacional, a partir de los primeros alientos poéticos de nuestra Reconquista, es el propósito trascendental de la Historia crítica de Amador; y como fuerza estética predominante y elemento técnico literario, presenta el carácter de nuestro genio artístico repetido en sus naturales manifestaciones constantemente, a partir ya de los tiempos en que era nuestra lengua la de nuestros conquistadores y Roma el teatro de nuestros triunfos literarios.
Como se ve, no falta plan y propósito serio, no falta unidad de pensamiento a la obra de Amador. Lleva ya en esto incalculable ventaja a la de Ticknor. Pero si merecidamente se llama crítica la historia literaria de que hablamos, no se puede decir que la crítica de Amador de los Ríos sea todo lo que hoy pedimos, pues al fin el espíritu propiamente filosófico, independiente, ha penetrado en nuestra tierra, y lo que hoy se ha de exigir al que pretenda explicarnos y comentar la vida nacional en su actividad intelectual y estética, es mucho más de lo que espontáneamente puede ofrecernos quien no pasa de erudito, por notable que sea. Además, Amador, a pesar de los siete tomos bien abultados de que consta su Historia crítica, no pudo llegar más allá de la literatura del Renacimiento en sus —31→ comienzos, no cuando dio los resultados mejores aquel gran movimiento europeo. De los Reyes Católicos acá nada nos ha dicho el ilustre maestro en su monumental trabajo.
Por otra parte, el estilo de Amador, digno, noble, pulquérrimo, es poco flexible, nada lacónico, tal vez algo teatral en ocasiones; el entusiasmo lo envuelve en demasiadas palabras, no teme la repetición, y de estos y otros análogos defectos se engendran tantas y tantas páginas de lectura, a veces un tanto difícil. En menos volúmenes pudo escribir el sabio maestro lo mismo que publicó en siete.
Este y algunos otros reparos obligan a declarar, después de repetir que la Historia crítica de la literatura española es por muchos conceptos admirable, que no es, con todo, el libro que hoy se necesita, y por eso, al comenzar este artículo, decía yo que la historia general de nuestras letras no se había escrito hasta la fecha.
Ni en obras particulares consagradas a un género especial, por ejemplo, el teatro, la novela, la elocuencia, etc., encontramos libros españoles que podamos llamar completos, y aun de los extranjeros que tienen tales propósitos habría mucho que decir. Biografías, monografías, las hay muy apreciables, más cercanas a lo que se pide: v. gr., los pocos trabajos que hasta ahora ha publicado M. Pelayo tocando estas materias; el Alarcón, de D. Luis Fernández-Guerra, —32→ en que tal vez hay saludables influencias de D. Aureliano... pero de todas suertes nuestra crítica no ha estudiado -en general se puede decir esto- los más profundos e interesantes aspectos del espíritu y aun de la letra de nuestra literatura nacional. Dios quiera que en obras que se anuncian haya todo lo que se puede esperar de quien se anima a emprenderlas. Hablemos de esto.
El escritor a quien aludo es Marcelino Menéndez Pelayo, que conmigo estudió en el aula de Amador de los Ríos y que vino a ser su legítimo inmediato sucesor en la cátedra mediante gloriosas, inolvidables oposiciones.
Hace años que tengo noticias del proyecto, del gran proyecto de Marcelino: la historia de nuestra literatura. Cada vez que nos encontrábamos por casualidad en las calles de Madrid o en algún café (pues los círculos de nuestras relaciones tenían pocos puntos comunes o, mejor, eran tangentes, pero no secantes), yo le preguntaba afanoso por sus trabajos, todos importantes; y él, con amable interés, me pedía nuevas de mis pobres cuartillas de gacetillero de que yo le hablaba entre dientes y casi avergonzado. Pues en estos diálogos rápidos en la calle, interrumpidos por la turbamulta, le oía yo un día y otro aludir a su obra magna, a la que ha de ser tal vez la principal de su vida. Al principio hablaba de una historia completa, que se remontara a los —33→ orígenes, y escrita, si no con el criterio de Taine, que esto era imposible tratándose de un católico, sí con un método análogo y con miras semejantes por lo que respecta a dar gran importancia a los elementos de raza, herencia, medio social y natural, en la historia de las letras, que hasta aquí, por lo que toca a España, siempre se ha estudiado de modo abstracto, a lo retórico, sin penetrar de veras en las múltiples relaciones de subordinación y coordinación en que el arte, como todo, ha de vivir necesariamente. Representábame yo la famosa y admirable Historia de la literatura inglesa, de Taine, y con este recuerdo me ayudaba (añadiendo lo que yo podía figurarme que podía salir del ingenio crítico de quien había escrito el Discurso sobre el Arte de la Historia), me ayudaba para poner ante los ojos de mi fantasía, siquiera vagamente, la imagen de aquella historia que el joven e ilustre académico preparaba.
Sucedió por aquel tiempo que Emilia Pardo Bazán comenzó también a pensar en escribir su «Historia de la literatura española», y por coincidencia, que al principio alarmó un poco a la ilustre gallega, también su obra iba a parecerse a la de Taine en la tendencia indicada antes. Mediaron cartas entre Marcelino y Emilia, cartas discretísimas, algunas de las cuales tuve el honor de leer, y después de atinadas cuanto modestas observaciones de M. Pelayo, resultó que ambos convinieron en que lo mejor sería —34→ escribir cada cual su historia a su modo, sin miedo a las coincidencias y con la seguridad de que el ingenio de cada uno tendría ocasiones sobradas de mostrarse sin parecido con nadie. Emilia Pardo sigue con su proyecto, y para ponerlo en práctica viaja todos los años y se encierra horas y horas en las bibliotecas de París y otras de varios pueblos donde puede encontrar lo que le importa.
El plan de Marcelino Menéndez, a juzgar por las últimas noticias que me dio él mismo, parece haber cambiado un poco, o por lo menos, en las más recientes conversaciones me lo presentó desde otro punto de vista. Por lo pronto, M. Pelayo ya no piensa comenzar por la antigüedad remota, sino en el punto, sobre poco más o menos, en que Amador de los Ríos dejó su obra, esto es, según ya se dijo, en los Reyes Católicos.
Por razones que más adelante expondré, esto es de aplaudir, porque llegaremos más pronto a lo que más importa. Además, el insigne catedrático ya no hablaba últimamente de escribir a lo Taine, sino de un libro para la cátedra, de muchos tomos, con mucha crítica de pura erudición, porque en este punto hay que deshacer muchos errores y presentar muchas novedades. ¿Qué será, qué no será? Allá veremos.
De fijo que los motivos que haya tenido Marcelino para cambiar de plan, si es que hay cambio y —35→ no dos aspectos distintos de un mismo objeto, serán muy razonables; pero de todas suertes yo, con el respeto debido, me atrevo a dirigirle algunas observaciones, cuya audacia puede cohonestarse con la buena intención.
Mucha falta hace, sin duda, que se corrijan cuanto antes, y por quien tenga datos y criterio suficientes para ello, los muchos errores técnicos de la historia de nuestra literatura. Voy más allá: para dar algún paso firme en el terreno a que yo quiero que se llegue, es indispensable comenzar por aquí, por dejarlo todo bien medido y pesado, todo bien distribuido; en suma, cada cosa en su sitio; pero ¡por Dios!, no olviden Menéndez Pelayo ni los que le sigan, que todo eso, con ser muy importante y lo primero, no es lo principal. Esto es lo que suelen olvidar, ¿qué digo suelen?, lo que olvidan siempre nuestros eruditos y algunos de los extranjeros que hablan de nuestras cosas; olvidan que lo primero no es necesariamente lo principal. Hay algo peor que el ingenio agudo y profundo que sin datos suficientes se entremete a tratar asuntos históricos por medio de intuiciones, hipótesis y conjeturas; peor es el ingenio obscuro y nulo que aprovechando las condiciones de un temperamento linfático y las ventajas de una imaginación dormida, a fuerza de paciencia recoge miles de documentos, los junta y clasifica a su modo, y ya cree tener hecha la historia —36→ de alguna cosa. Es necesario que M. Pelayo con una obra viva, artística, propiamente filosófica, dé un mentís elocuente a las dos o tres docenas de eruditos mutilados que creen estar tomando en peso la realidad de nuestra historia literaria, cuando no hacen más que revolver papeles y levantar polvo.
El polvo, decía Walter Scott5 a los que querían limpiar el de sus habitaciones, no se mete con nadie si no se le hurga; dejadle descansar y veréis cómo no os molesta. Más vale dejar el polvo en paz, quieto, que soliviantarlo para que forme nube en estancia cerrada y ahogue al que la habita, sin más provecho que el haberlo echado de un mueble para que se pose en otro.- Sacudirle el polvo a la historia no es lo mismo que limpiarla y hacerla resplandecer; el erudito que en la cámara estrecha y cerrada a las mil influencias del arte, de la ciencia y de la vida, de su mezquino cerebro, sacude el polvo a los pergaminos, ¿qué consigue? Asfixiarse y asfixiarnos; pasa tiempo, y después de mil enojos el polvo vuelve a descansar sobre la historia apaleada. Escribir un libro tedioso, o cien libros de este género, para sacar a luz otros libros, tal vez tediosos también los más, no es rebuscar tesoros en lo pasado, sino echar tierra sobre tierra, sueño sobre sueño, olvido sobre olvido. Nada más hermoso y —37→ útil que la erudición fecundada por el ingenio; nada más inútil que la manía del papel viejo profesada por un espíritu opaco, adocenado y estéril.
Sin decir yo, ni mucho menos, que de tan baja estofa sean las docenas de nuestros eruditos al pormenor, sí sostengo que no hay que atenuar mucho la censura para poder aplicarla a los más, que hasta la fecha no han hecho saltar ante nuestros ojos la hermosura real, viva, rozagante de nuestra gran literatura en algunos de sus siglos. Ha sucedido en esto lo que Ihering dice que pasa, en general, con el Derecho romano: mucho alabarle, mucho pregonar y vociferar su supremacía sin admitir discusión, y nada de probar en qué consiste esa grandeza, nada de estudiar el Derecho romano en su espíritu, que es el que puede poner de relieve el valor verdadero, inmenso sin duda, de ese gran legado de la antigüedad.
Ya va siendo hora de que a las letras españolas no les suceda lo mismo. Fueron grandes, gloriosas, sí, en algún tiempo; pero esto no se prueba con ditirambos y apologías, ni con poner delante ediciones de libros antiguos, aunque sea con variantes; para este viaje no necesita el lector alforjas: toda la grandeza de un período literario, todo su valor, no se puede conocer sin más que leer, siendo profano, una y otra obra; si así fuera, sobraría la crítica. Da tristeza leer, por ejemplo, lo que se le ocurre a un hombre —38→ tan erudito y tan famoso como el Sr. Cánovas del Castillo al hablar del Teatro Español en los años de su mayor gloria. ¿Qué creerán ustedes que dice del gran Lope de Vega y de su época, proponiéndose hablar largo y tendido del asunto (aunque en ocasión en que debiera hablar de otra cosa)? Pues no dice absolutamente nada. Se acuerda de algunos libros que tiene él, Cánovas, en casa; hace algunas observaciones sobre la criminalidad de aquel tiempo, y, en suma, publica un informe de fiscal o de jefe del negociado de policía a quien, por equivocación, se le encargase un estudio sintético sobre el Teatro Español glorioso.
El Sr. Cañete, estudioso, infatigable, discreto a ratos, aficionadísimo a las reliquias del Teatro Español, ¿qué ha pensado, qué ha descubierto, qué ha hecho sentir, qué ha hecho pensar tratando de nuestra literatura dramática? Se le deben agradecer apuntes útiles para la obra puramente erudita de la materia, y perdonársele, a cambio de esto, un estilo falso, lamido, un ingenio hueco, un gusto perturbado por el abuso de las tisanas.
Menéndez Pelayo es muy otra cosa; sabe más y mejor que esos y otros que no cito, y además es un ingenio fuerte, peregrino, capaz de crear siendo crítico, y de evocar a nueva vida, merced a los prestigios del arte, las edades muertas, sus ideas, sus sentimientos, sus palabras.
—39→Por lo cual -y seguro yo de que esto es cierto- me atrevo a suplicarle que no olvide la gran necesidad de una historia viva, de una reflexión honda, de una adivinación feliz y siempre despierta, aplicadas a esa historia. Que su libro no sea sólo para estudiantes; que las novedades que presente el erudito sirvan sólo de andamios para la gran obra del artista, del crítico poeta, del filósofo historiador.
Capaz de atender a tal necesidad es el hombre en quien se han juntado cualidades que pocas veces se reúnen en un espíritu.
Y para que no se crea que adulo al querido condiscípulo, óigase lo que temo que aún ha de faltar en la Historia de Menéndez Pelayo, aunque la escriba tal como puede y como arriba se la pido.
Varias veces se ha decretado en España la libertad de pensar; pero el público todavía a estas horas (y ya va siendo tarde) no ha sabido aprovecharse de tamaña franquicia. Por libertad de pensar entiende uno hacerse diputado para ir al Congreso a vociferar que la Trinidad es una monserga, lo cual es, además de terriblemente sacrílego, absolutamente falso, pues la Trinidad, sea lo que quiera, no es una monserga, de fijo. Otro entiende que libertad de pensar es decir pestes del clero; y otro, más cruel, que es no pagarle lo que se le debe. Hay que desengañarse; un ciudadano pacífico, librepensador, pero comedido, que piensa libremente, pero no por eso —40→ insulta al prójimo, siquiera el prójimo sea católico o ultramontano, un ciudadano así, no debe aspirar hoy por hoy a predicar su doctrina donde haya mucha gente, porque se expone a ser interrumpido a pedradas. Si el auditorio es creyente, como se dice, le apedrean por ateo, impío, hereje, que es peor para ellos; si el auditorio es aficionado a pensar libremente, le apedrean por reaccionario, por paulino, por sacristán, por mestizo... ¡sabe Dios!...
Entre las muchas clases y los mil grados de ideas que han entrado en España en lo que va de siglo, no podremos encontrar aclimatados temperamentos ni doctrinas moderadas y del todo racionales. Lo popular aquí es El Motín o El Siglo Futuro, Las Dominicales del Libre Pensamiento o el Padre Gago.
El libre pensamiento verdadero, todavía es cosa de muy pocos, y entre estos, los más no son aficionados a escribir. Salmerón, v. gr., apenas ha publicado materia para formar un volumen de regular tamaño.
Entre nuestros grandes y medianos (medianos de veras) escritores, pocos se encuentran que se atrevan a decir francamente que no son ortodoxos, y aun muchos que en realidad no lo son, continúan llamándoselo, y no falta quien, con gran ingenio, está sacando mucho partido de esta doblez, que no acusa malicia, pero que sí es signo de los tiempos. —41→ Dígase lo que se quiera, el país podrá no ser ya buen creyente, pero todavía no ha soñado con ser librepensador. De aquí que los más no se atrevan, sobre todo los que tienen algo que perder, es decir, fama, popularidad, crédito literario, a ser claros con el público. Muchos sprits forts de plazuela sí hay; positivistas al minuto, sangradores y drogueros materialistas como un diablo, no faltan. Pero es claro que no se trata de esos, se trata de los que, al pensar, saben de veras lo que traen entre manos. Veamos en rápida e incompleta reseña lo que pasa. En la poesía, a pesar de ser este un género que se presta como ninguno a decir la verdad de lo que se siente, tenemos sólo poetas que se proclaman ortodoxos, y que, a lo sumo, se permiten dudar provisionalmente o contradecir sin querer, o haciendo como que no quieren, el dogma, pero que jamás pueden ser acusados por pertinaces. En el teatro, los más atrevidos consideran como una temeridad ridícula cualquier género de franqueza de este orden. Aquí no hay previa censura ahora, si mal no recuerdo, pero es porque no hace falta. El público sería el que castigaría la menor audacia en el orden espiritual, llevada a la escena. La prensa, la literaria, nunca dice una palabra más alta que otra, y entre la aristocracia de las letras, novelistas, críticos, articulistas, eruditos, etc., pocos serán los que se atrevan a declarar que no son católicos.
—42→Y siendo esto así, como es, y podría demostrarse con nombres propios y más pormenores; y siendo no menos cierto que cuando se declara que conviene la libertad de pensar por algo será, resulta una contradicción entre lo que se pide y lo que se tiene, entre la ley y la vida. Hemos tenido todos los inconvenientes que vienen de escandalizar a un pueblo apegado a sus tradiciones de intransigencia religiosa con nuevas doctrinas políticas nacidas de un espíritu protestante y reformista en lo más hondo de los intereses sociales, y aún no tocamos ninguna de las ventajas que pueden nacer, y en otras partes han nacido, del ejercicio de ese examen independiente. En todos o casi todos los países que han acogido la Reforma, y con ella la libre investigación, dentro de ciertos límites o completa, ha sido uno de los resultados casi constantes el conocimiento directo y popular del Evangelio. Pues, en este punto, aquí ni siquiera hemos llegado a donde los ortodoxos franceses, uno de los cuales, fervoroso defensor de la tradición, acaba de publicar el Evangelio traducido en forma moderna, con estilo contemporáneo, para que pueda ser leído como obra popular y amena. Aquí ni siquiera a esto se ha llegado. El pueblo no suele leer el Evangelio en ninguna forma. Pocas veces en la historia se habrá pensado menos en Dios, en lo Divino, en lo Absoluto, que en nuestra época, en nuestra patria. Nuestros libros casi nunca se —43→ refieren a tales asuntos, y los pocos de fuera que se leen, o no hablan de semejantes ideas, o hablan los más, para negarlas o ponerlas en cuarentena o detrás de un velo impenetrable. En materia de meditación religiosa y de filosofía primera, bien se puede decir que reina entre nosotros la paz de Varsovia...
¿Y a qué viene todo esto?
Recuerde el lector que decía yo más arriba que iba a señalar lo que había de echar de menos en la Historia de la literatura, de Menéndez Pelayo. A esto viene todo lo que antecede. El gran espíritu de Menéndez Pelayo, que podrá y sabrá encontrar en las entrañas de nuestros libros viejos el espíritu de nuestro pensamiento y de nuestro corazón... no ha de penetrar de fijo en lo más esencial de todo corazón y de todo pensamiento con libre criterio, sino con el criterio bien conocido que la ortodoxia le impone. No es esto censurar al ilustre crítico. ¿Cómo habría de ser eso? Católico sincero, de los que no juegan con sus creencias ni hacen alarde de ellas para ganar relaciones y ciertas clases de influjos, es muy digno de respeto en su doctrina invariable y nada comunicativa; pero yo aquí no le motejo, ni le sonsaco, ni le juzgo, pues fuera inútil imprudencia; sólo declaro el hecho, no por futuro menos cierto, de que en su Historia no se verá originalidad, espontánea perspicacia en lo más hondo, más —44→ puro, más esencial de la idea literaria. Antes que el interés puramente científico y artístico de la verdad, se verá el interés de la creencia religiosa; y, a lo sumo, lo que podrá conceder, por vía de tolerancia, a los que no sean de su comunión, será una tendencia prudente y discreta, de frío buen gusto, a tratar con lenidad errores, según él, que tiene que abominar; a huir siempre que pueda de cuestiones de trascendencia religiosa para evitar conflictos de ideas y pasiones... Pero estas mismas concesiones, esta tolerancia negativa del silencio, de la preterición y el eufemismo, que es hoy lo que priva, como la más exquisita, última palabra de la buena educación social cosmopolita, si serán dignas de agradecimiento y alabanza por varios conceptos, serán también nuevos puntos obscuros, obra muerta que señalará más y más el vacío a que antes me refería.
El padre Gago y El Motín pueden muy bien discutir en estos tristes días de crisis terrible para el pensamiento; pueden discutir, porque cuanto más daño se hagan, más contentos. Espíritus separados por confesiones, por escuelas, por creencias, y unidos en lazo invisible por igual aspiración desinteresada, ideal, puramente religiosa, no pueden hablar unos con otros de lo que es para unos y otros lo primero, el amor más querido. Nadie tiene la culpa de esto; es una fatalidad que por los efectos parece —45→ un crimen, pero no es un crimen, porque no hay ningún criminal.
Y sin embargo... ¡sería tan fácil entenderse!...
Para que se comprenda mejor mi pensamiento por lo que respecta a la deficiencia que espero encontrar en la obra de Menéndez Pelayo, tan llena de excelencias de fijo, pondré un ejemplo. Llegará en su Historia a hablar de Santa Teresa; nos hará penetrar en aquel espíritu enamorado de la Divinidad, nos hará sentir sus deliquios... pero no podrá hacernos ver lo más sublime en la Santa, que es, para muchos, para los que no participan de la ortodoxia del autor, el valor pura y exclusivamente humano del esfuerzo místico, la grandeza inenarrable de la espontaneidad natural, desamparada de todo auxilio milagroso, aunque probablemente en misteriosa impenetrable relación suprema con lo divino.
No es fácil explicarse con claridad en estas materias, por exponerse a herir muy respetables susceptibilidades. Pero ello es que, para todo el que piense que la independencia del juicio en los más arduos y principales problemas de la vida es muy importante, no podrá menos de ser un anhelo, legítimo anhelo, ver aparecer algún día un historiador de nuestra vida intelectual y sentimental artística que añada a las condiciones de crítico que asisten a Menéndez Pelayo, la que sólo puede tener quien esté desligado de compromisos confesionales al penetrar —46→ en la filosofía o en la historia para arrancarles sus secretos de verdad, bien y belleza.
***
No cabe ya en esta especie de introducción detenerme a considerar las cualidades todas a que se ha de aspirar cuando se escribe en el sentido de vulgarización al principio señalado, de la literatura española en épocas pasadas; mucho hay que decir sobre el particular, a más de lo indicado en esta reflexión general sobre el tema; pero ya que por torpeza de la pluma no he podido llegar a este desarrollo del contenido, por ocupar demasiado espacio con los rasgos generales, aprovecharé la ocasión para exponer mis ideas y observaciones acerca del particular, el día en que trate de algún asunto concreto en esta materia, cuando me refiera a la lectura de algún autor español de otros tiempos, o a otro punto análogo.