Hacia una crítica dialéctica
Antonio Rodríguez Almodóvar
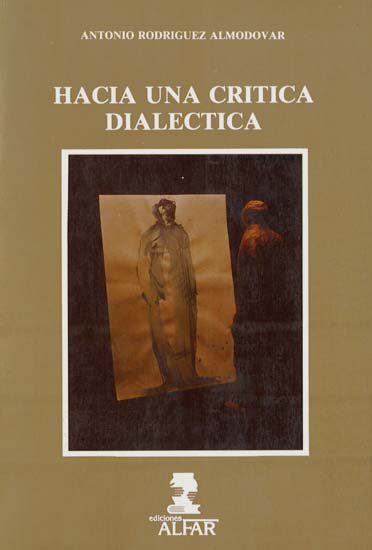
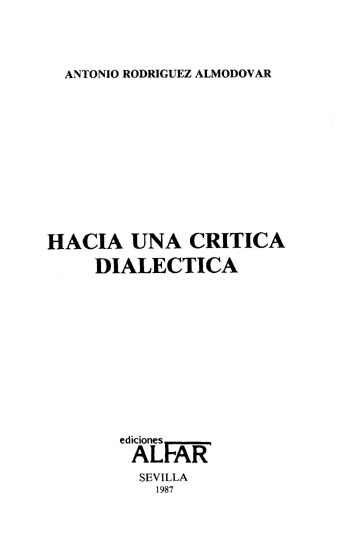
A estas alturas de nuestra civilización no cabe esperar que surjan nuevas teorías generales acerca del hombre, de la sociedad y de cuanto en ella se produce, objeto habitual de las ciencias humanas. Siendo sinceros, casi se podría decir que nadie lo desea; lo cual no aclara, sino que enrarece un poco más esa atmósfera de eclecticismo a fortiori en que se debaten las escuelas y los ambientes académicos a ambos lados del Atlántico. En la misma redoma se encuentra la propia creación artística, donde existe la sensación de que todo puede ser válido con la misma facilidad con que puede no serlo. La vanguardia, el realismo, el populismo; lo insólito, lo clásico; lo funcional, lo gratuito; términos tan ambiguos como «creatividad» o «autenticidad», sirven para intentos cada vez más parabólicos de explicar la obra de arte y aun la misma condición humana.
Bien mirado, todo cuanto se ha formulado en los dominios de la crítica o de las humanidades en los últimos veinte o treinta años, con la resaca de los estructuralismos, ha sido recreación o derivación de dos grandes teorías: marxismo y psicoanálisis, más o menos impregnados de existencialismo o idealismo. A menudo, la profundización de las ciencias sociales y humanísticas llevan el sello de una fuga estéril de esos ámbitos o, por el contrario, representa la búsqueda, en bastante grado heroica, de una colaboración entre ambas corrientes de pensamiento y bajo diversas formas metodológicas. Aquí, en el método, es donde realmente estriba la dificultad. Tal vez sea en la búsqueda del nuevo método donde se está afianzando una nueva conciencia, superándose a duras penas esa crisis de identidad que acompaña a la crisis económica iniciada a principios de los años setenta. No seremos tan necios, cabe pensar, los occidentales, como para no alumbrar nuevos instrumentos con los que acercarnos cada vez más a las viejas utopías: la libertad, la justicia, la igualdad..., aunque sólo sea porque a veces nos sentimos instalados en un peligroso barril de pólvora flotando a la deriva.
Y si no es así, algo tendremos que hacer para que empiece a serlo: lamentarnos dentro de otros diez, veinte años, no servirá de nada. Es a esta generación a la que le toca dar respuesta al desafío más importante con que se ha encontrado la humanidad a lo largo de toda su historia. Nosotros, y no nuestros hijos ni nuestros nietos, tenemos que forzar una salida, un nuevo modelo capaz de superar las violentas contradicciones de sistemas políticos y económicos tan caducos en Occidente como en la Unión Soviética; algo que permita hacer compatibles la libertad individual y la autonomía y vitalidad de los pueblos, con un modo de vida limpio y culto, eso que algunos han llamado el «socialismo de rostro humano».
El problema está, como decíamos, no ya en el descubrimiento de nuevas ideas o conceptos revolucionarios. Posiblemente la humanidad ha dado de sí casi todo lo que podía en esta dimensión. No ha terminado de producir, sin embargo, esa metodología útil a la que nos referíamos, y en la que probablemente se labora más de lo que se sabe. Los economistas, por lo que a ellos se refiere, se afanan por responder a retos tan importante como representan la economía sumergida o el maldito binomio paro-inflación, que además empieza a comportarse de una manera atípica. Los biólogos, con algo más de suerte en cuanto a técnicas de trabajo (el estructuralismo parece que les resulta realmente útil), seguirán avanzando en nuevos cultivos y en formas más sanas de convivencia. Y así cada ciencia tiene su meta más o menos definida, y relativamente próxima en esta hora crucial.
Mucho más difícil es la tarea de las humanidades. Producir un nuevo modelo cultural es sin duda la más ardua conquista que hemos de hacer, pues la falta de este modelo es quizás lo que impide avanzar coordinadamente a las otras disciplinas y, lo que es más importante, permite coartadas para no fijar programas coherentes a los políticos. De lo contrario, la cultura seguirá siendo la guinda del pastel, la cenicienta de los presupuestos, aunque es obligación de los políticos romper ya ese círculo vicioso; dotando mejor esa zona un tanto oscura y vergonzosa de sus programas. La ocupación creativa del tiempo libre, la prosperidad de la conciencia, nos exigen ese gran esfuerzo.
La lingüística, y la semiología como ciencia más vasta de los signos, ha sido precisamente la que ha aportado determinadas técnicas y conceptos a otras materias, de manera que desde finales de los años sesenta vemos cómo se aplican, con variada fortuna, a los más diversos campos del comportamiento humano. Términos como «contexto», «lenguaje», «discurso», «escritura», «función», «código», «nivel», han penetrado incluso actividades tan aparentemente alejadas entre sí como la publicidad, la arquitectura, la política y, desde luego, la crítica literaria. Esta última, como en otros momentos de la historia, volvió a situarse en un curioso centro de interés. Aun fuera del marxismo (con ejemplos tan potentes como los del propio Marx, Trotski, o Lukács) resulta interesante comprobar cuántos líderes han cultivado la pasión por la literatura, por lo que es y por lo que representa en la sociedad. Se tiene la sensación de que del modelo de crítica literaria pueden depender muchas más cosas.
Pues bien, en la crítica literaria se instala una necesidad imperiosa de pasar de lo general a lo particular, ya que acusamos un evidente retraso respecto de otras actividades de la misma órbita intelectual. Un exceso de teorización producido en torno al estructuralismo como vehículo de contacto entre posiciones más o menos marxistas y derivaciones del psicoanálisis, no ha dejado de traslucir esa misma inseguridad metodológica. A menudo se daba incluso la impresión de que era la obra, el autor elegido, los que imponían un determinado método. Impresión especialmente intensa en la lectura de Lukács, por ejemplo.
La necesidad de ser cada vez más concretos parece, pues, una exigencia fundamental en una tarea tan bien dotada por su significación social para representar ese impulso de dimensiones más amplias al que nos hemos referido antes. Todo lo que se pueda avanzar en ese sentido, por modesto que sea, será contribuir a la gran ilusión colectiva que supone superar la crisis de nuestro tiempo, pasando por la construcción de un nuevo modelo cultural.
La aportación de este libro quiere inscribirse en esa dirección. Tanto más necesaria nos parece en nuestro país, por muy errado que podamos estar en los planteamientos y en sus resultados, si por lo menos sirve para poner algo en el páramo de nuestra crítica. Se reúnen aquí los artículos que su autor reconoce en estos momentos con una cierta validez, siquiera para ilustrar lo que pudo significar un quehacer semejante en determinado momento histórico, curiosamente comprendido en el periodo de la transición a la democracia, cuando el último combate contra la dictadura estimulaba de manera muy especial la búsqueda metodológica. Se deberá comprender que no siempre el lenguaje pudo ser todo lo claro que hoy le pediríamos, pero por nada del mundo hubiera yo corregido aquellas claves, plenas de valor histórico, para una edición remozada de esos artículos. Otros pudieron escribirse ya con más claridad, y algunos aparecen aquí por vez primera.
La diversidad de temas tratados, tanto en poesía como en prosa, más la poco frecuente teorización en el interior de estos trabajos, me obligará a trazar al menos un esquema de cuáles son los presupuestos teóricos de esa parcela que durante unos años cultivé con el mismo entusiasmo con que participaba en la nueva política. Tal vez sea el recuerdo de aquellos momentos privilegiados, en que experimentaba el mismo fervor en escribir una crítica literaria que en fundar una agrupación de mi partido o de la UGT, lo que me hace estimarlos en más de los que seguramente valen. En todo caso, trataremos de aclarar qué concepción de la crítica literaria y de la literatura subyacía en estos trabajos.
En esa misma época (años 1965-1977, aproximadamente) realicé también mi tesis doctoral, sobre la narrativa de Alejo Carpentier. Esto me dio ocasión de profundizar en la teoría del relato, y el resultado, bastante heterodoxo en los ambientes académicos de entonces y también respecto de la tónica de alabanzas que ya se volcaban sobre ese singular escritor cubano, apareció en 1976 bajo el título La estructura de la novela burguesa1. Título demasiado ambicioso, pues en realidad no pasa de ser una hipótesis aproximativa. En él, sin embargo, se contiene ya una síntesis de lo que el reflujo estructuralista dejaba como elementos valiosos esparcidos en las playas inhóspitas de «telquelianos», «nouvelle critique», lacanianos, neo-sartrianos, etc., es decir, la última gran discusión europea que precedió y sucedió al fracaso del mayo francés. De ese libro doy algunas páginas en esta recopilación, que pueden ayudar a comprender el conjunto. En otras partes de aquel trabajo ya se contenían germinadas algunas de las ideas que más estimo, tales como la de cambio cualitativo en la novela, frente a todas las demás manifestaciones literarias y artísticas, a saber: la novela es el único producto estético que no puede comunicarse a más de una persona en un solo acto; todos los demás permiten la comunicación colectiva y continua: un cuento, un cuadro, una obra teatral, una sinfonía, una película. De esta sencilla constatación se derivan, a mi entender, fenómenos de gran trascendencia que configuran a la novela como esa bella paradoja de la burguesía en su acendrado intento de justificación en el mundo como clase social.
También aparecen en ese libro, aunque son más desarrollados en el artículo que aquí publicamos por primera vez en torno a La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza2, los conceptos de «hallazgo fortuito» y «suceso inverosímil», como dos auténticas invariantes de la novela, y de la narración larga en general (cine, televisión, incluidos), expresión argumental de las contradicciones internas de la ideología burguesa, es decir, el que siempre haya de recurrir esta clase de relatos a uno o a esos dos «trucos de oficio», rompiendo violentamente toda la lógica aparente de la verosimilitud y del «ser como la vida misma», poniendo al desnudo la miseria filosófica de estos principios, de los que tan amargamente se burló ya don Miguel de Cervantes.
Sobre Cervantes reproducimos aquí la introducción que llevó la edición de una auténtica joya del estructuralismo de la escuela danesa, el estudio de Knud Togeby sobre El Quijote, en una edición de 19773 hoy totalmente agotada. En esa introducción trato de explicar cómo son de aplicación a nuestra primera novela los más frecuentes instrumentos del análisis semiológico (Barthes, Todorov, entre otros) y de manera especial el concepto «estructura significativa», con ejemplos muy concretos del texto y de la posición en el mundo de Cervantes.
Determinados estudios sobre poesía me dieron ocasión de profundizar en la noción de «estructuralismo dialéctico», y de modo particular a propósito de Antonio Machado, de cuyo famoso «Retrato» hice una nueva lectura de la mano de las funciones del lenguaje de Jakobson, que produjo resultados sorprendentes, incluso para mí mismo.
Una efemérides universitaria me puso en la penosa tesitura de hacer algo parecido con Manuel Machado, con resultados realmente desastrosos para la ya debilitada imagen de este poeta. No he querido eludirlos ahora, aunque en modo alguno deberá entenderse más allá del estricto valor pedagógico, que también se le reconoció en su día. Otros estudios sobre Cernuda4, J. Leyva, más una serie de crónicas en la prensa cotidiana, que aprecio por razones de valor histórico-sentimental, completan este conjunto de textos, cuya ligazón no es otra que la propia evolución teórica que hay detrás de ellos en esos momentos claves de la vida española y de la difícil intelectualidad que se nos permitía como eco lejano de lo que podía estar siendo la última batalla ideológica europea.
De esa teoría me permito bosquejar cuatro epígrafes cuyo descarnamiento habrá de disculpar el lector, pues de otra forma daría lugar a un nuevo libro, que no estimo necesario a estas alturas. Ellos darán cuenta suficientemente de los principales conceptos utilizados en los trabajos aquí recogidos.
Continúa siendo uno de los aspectos más enigmáticos para la crítica estructural semiológica, aunque se parte de la distinción clara entre autor y narrador (autor y poeta), con Roland Barthes: «El que habla (en el relato) no es el que escribe (en la vida) y el que escribe no es el que es»5. En general, el autor fue ya apartado de los objetivos de la crítica por I. A. Richards y las tendencias americanas (escuela de Chicago, New Criticism), para los que la obra literaria es u n objeto autónomo. En Europa esta idea alcanzó cierto desarrollo con Leo Spitzer, a propósito del inmanentismo del lenguaje, que procede a su vez de la glosemática. También el formalismo ruso abordó esta cuestión en diversos autores. Así, Eichenmbaum se refiere a la existencia de una «trans-significación» en la poesía, «que se oculta habitualmente bajo la apariencia de una significación engañosa, que obliga a los poetas a confesar que ellos no comprenden el sentido de sus versos»6, de donde se deduce que el autor, en realidad, queda al margen del proceso de significación. La semiosis del texto literario opera en gran medida fuera de su control. Esto conduce a los autores a valorar su propia obra de manera distinta a la de los críticos, siendo el ejemplo más señero de todos el de Cervantes, para quien su obra más perfecta era el Persiles, y no El Quijote.
El más intenso desplazamiento del autor se produce en la obra de Goldman, a favor del grupo social, que, según él, es el verdadero autor de la obra.
Un ejemplo nos ayudará algo mejor a comprender esta cuestión, que afecta de lleno a la tarea de la crítica. Conocemos la insistencia del narrador García Márquez en contarnos el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad. Se trata de algo que en la obra tiene una función específica y mensurable. En el nivel actancial (o sintagmático) es un elemento de conexión entre varias partes de la obra. En el nivel paradigmático, sus funciones son múltiples: provocarnos angustia por la muerte del héroe en una guerra absurda; la absurdez misma de toda guerra. El tercer nivel, el narracional, que es donde se instala cómodamente el narrador (atención, no el autor) establece la ironía de García Márquez burlándose en cierto modo del lector, pues el coronel no muere en ese fusilamiento. Queda finalmente el autor. Se dice que Gabriel García Márquez tuvo la experiencia infantil muy profunda de presenciar un fusilamiento, y de ahí su obsesión por este tema. Este dato puede interesar a una historia de los autores y a otros fines. No tiene ningún significado en Cien años de soledad.
En resumen, la personalidad del autor sin duda actúa en la génesis de la obra, pero no ayuda a explicarla. Es más, investigar en la vida de los autores a menudo produce distorsiones importantes respecto del entendimiento de sus obras.
Abandonada hace tiempo la utopía del signo poético, todas las corrientes actuales afirman que lo literario no es más que una función particular del signo lingüístico, que es uno e indivisible. Lo que no sabemos aún es en qué consiste específicamente esa función particular, una vez descartada también la retórica tradicional, que no pasa de ser un inventario inorgánico de rasgos frecuentemente utilizados por los poetas, de modo que alguno de ellos raro es que aparezcan fuera de lo que llamamos literatura, como por ejemplo, la aliteración o el hipérbaton. También parece fracasada la tentativa de aislar unos eventuales «estilemas», que nadie conoce. El estilo pasa a ser considerado como una técnica de persuasión, un oficio que han de conocer los escritores. Sin embargo, persiste la convicción de que lo literario es algo particular.
Antonio Machado dedicó una parte considerable de su obra, en prosa y en verso, a tratar de desentrañar este misterio. «La palabra es, en parte, valor de cambio, producto social [...] Entre la palabra usada por todos y la palabra lírica existe la diferencia que entre una moneda y una joya del mismo metal. El poeta hace joya de la moneda. ¿Cómo? La respuesta es difícil. Al poeta no le es dado deshacer la moneda para labrar su joya. Trabaja el poeta con elementos ya estructurados por el espíritu, y aunque con ellos ha de realizar una nueva estructura no puede desfigurarlos»7. (Repárese en la actualidad en la terminología machadiana: «Valor de cambio», «elementos estructurados»...). De todas sus reflexiones a este respecto persiste como más sugestiva la tan conocida definición poética de poesía: «Ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo».
La actual semiología parte del principio de que es la función la que convierte al objeto en signo. Éste puede adquirir entonces una connotación especial, siempre que el propio significante reclame la atención sobre sí mismo y adquiera un cierto sentido por sí mismo. Entonces nos acercamos a saber qué es lo literario, si bien muchos autores han subrayado que el lector no debe percibir el esfuerzo estilístico del poeta, esto es, que el significante literario debe pasar desapercibido, a trueque de romperse aquel delicado equilibrio aludido en la célebre definición de poema de Valéry, como prolongada vacilación entre el sonido y el sentido. Cuando la atención del lector se concentra en el significado y el texto mismo le dota de una forma como tal significado, estamos en presencia del signo metalingüístico, propio de las ciencias. Pero si le atribuimos a la crítica literaria un cierto carácter científico, sin olvidar que su referente es la literatura, nos estaremos aproximando a una especie de metalenguaje poético de extraordinaria complejidad, aún mayor en la concepción de Barthes, para quien la tarea del crítico es complementaria de la creación poética.
Con un enfoque dialéctico, la función permite explicar la identidad de dos contrarios que se definen mutuamente: forma y contenido, así como la interdependencia de la sincronía y la diacronía8. En diacronía el signo adquiere su función histórico-social, que lo acerca peligrosamente a la realidad extralingüística. Sin embargo, todavía un autor de nuestros días se expresa así: «La atribución de un texto a la categoría de los objetos literarios sólo es posible si se recurre al sentido, a la realidad extralingüística, o sea, a explicaciones de carácter sociológico, psicológico y etnológico. En la práctica, hay que repetirlo, sólo una investigación socio-cultural puede revelarnos si un texto ha de considerarse respecto a una época y un público determinado, literario o no»9.
Una cierta alternativa a este texto, plenamente inscrito en la glosemática, es la de la semántica estructural, de Greimas (cuya compleja terminología constituye un serio escollo para su aplicación), que permite albergar en el interior del signo tanto a la sustancia del significante como a la sustancia del significado. Ello, a su vez, posibilita las nociones de «sentido de la forma» y «forma del sentido», propios de la semiología. Y ya dijimos cómo la atención del significante sobre sí mismo connota al signo de valores literarios. Esta atención no estaría muy lejos de esa forma del significante, y de lo que Jakobson define como función poética. (Véase su aplicación en nuestro estudio sobre Machado).
Finalmente, lengua y estilo son puros objetos, para Barthes, que llama a la función literaria escritura, para él una realidad ambigua, tanto como la libertad.
No es fácil avanzar en la discusión acerca de si las estructuras están en la mente del investigador o en la realidad observada, salvo que se admita la hipótesis dialéctica de que uno y otra se definen mutuamente a lo largo de un proceso de cambios y negaciones. Para Greimas ni siquiera es posible la existencia de la significación fuera de una estructura. Más lejos aún, Mukarovsky afirma: «Toda la estructura artística actúa como significado [...] Únicamente la perspectiva semiológica permite al teórico reconocer la existencia autónoma y fundamental de la estructura artística, así como comprender el desarrollo del arte como movimiento inmanente que se encuentra permanentemente en una relación dialéctica con la evolución de los demás campos de la cultura»10.
En realidad, la aparente contradicción que encierra la expresión «estructuralismo dialéctico» ha salvado de una cierta angustia metodológica a numerosas corrientes de crítica literaria, entre ellas las marxistas. El debate entre Althusser, Lacan, Foucault, Lévi-Strauss, Sartre, no hizo sino poner de manifiesto esa aguda crisis del pensamiento, cuando el propio marxismo parecía agotado en sus poco edificantes experiencias históricas y era preciso seguir buscando una salida, siquiera intelectual, al estancamiento ideológico que amenazaba con dejarle todo el camino libre a la euforia neocapitalista de los años sesenta. La crisis final de esta etapa, con su propio estancamiento de la inflación del paro, hicieron concebir nuevas esperanzas en torno a una tercera vía cuyo método forzosamente tendría que admitir la noción paranoica de «estructuralismo dialéctico», al menos como punto de partida.
En principio, su aplicación a obras literarias puede permitir la descripción de las propias contradicciones internas que se dan en gran parte de la literatura occidental, como nos ocurrió a nosotros en el estudio de la obra de Alejo Carpentier. El riesgo de que las negaciones afecten a gran parte de lo que valoramos como buena literatura, es desde luego muy elevado. Pero parece inevitable. Hace posible, por otro lado, revitalizar viejas cuestiones que ya plantearon Marx, Lenin, Trotski, Lukács, tales como la pervivencia del arte clásico en el gusto de todas las épocas, (lo que aparentemente contradice cualquier posición desde el materialismo histórico), o de qué manera se articula el sentido literario con la ideología de la clase dominante, más allá de las explicaciones mecanicistas propias del marxismo vulgar.
Se admite ya hoy con facilidad que la distinción sincronía/diacronía es puramente operativa; carece de realidad fuera de los seminarios de lingüística. Lo curioso es que tanto Hjelmslev como Martinet habían prevenido contra los riesgos de deformación científica que podía originar una aplicación demasiado rígida de la distinción. Dialécticamente, la superación de esta dicotomía despierta la idea de que la evolución de todo lenguaje (desde luego, la literatura y las obras mismas), es un sistema sucesivo de sistemas. La propia historia puede que no sea más que eso. La búsqueda del sentido, desde estos presupuestos, ha de realizarse a través de la evolución de las estructuras dentro de la más pura temporalidad. Y en la temporalidad están no sólo la historia, sino los puntos de vista de cada lector, e incluso los diferentes puntos de vista de un mismo lector a lo largo de su vida. Sobre todos esos cambios un mismo texto puede cambiar de sentido. Nadie se atreverá a decir que el sentido que puede alcanzar hoy La Celestina es el mismo que pudo tener en su tiempo. Nuestras mejores obras (La Celestina, el Libro de buen amor, El Lazarillo, el Quijote) se ven sometidas continuamente a una revisión semántica, que no terminará nunca.
En tales condiciones, la lectura estructural del sentido ha de producirse, incluso, más allá del texto mismo, en el seno abstracto de las relaciones internas y externas de toda clase de elementos de la obra, comprendidos los silencios de la obra; muy especialmente los silencios. Tal vez es aquí donde más fecunda ha sido la influencia existencialista sobre algunos estructuralistas, e incluso marxistas, por lo que se refiere a la teoría de la ausencia, partiendo de Heidegger. No siempre se está en condiciones de admitirlo. Pero no debió ser casualidad que fuera Sartre quien, tras admitir que el lector «proyectará más allá de las palabras una forma sintética de la que cada frase no será más que una función parcial», añadía: «El objeto literario, aunque se realice a través de cada una de las palabras, no se halla jamás en el lenguaje; es, al contrario, por naturaleza, silencio e impugnación de la palabra [...] el sentido no es la suma de las palabras, sino la totalidad orgánica de las mismas»11.
Es fundamental en el marxismo la idea de que la realidad gusta aparecer como algo sin sentido aparente (a lo que, por cierto, ha sucumbido una buena parte de la literatura del absurdo, la literatura existencial de la angustia, justamente censurables por contribuir de esa forma a la justificación del capitalismo, que guarda celosamente sus verdaderas motivaciones bajo tales apariencias de una fatalidad de existencia informe, regida por el amor, la enfermedad y la muerte). Sintetiza D. Yndurain: «Por culpa de la división del trabajo, de la explotación del hombre por el hombre y de la alienación, las impresiones que recibimos del mundo son una serie de fenómenos inconexos, aparentemente sin sentido. Es por esto por lo que el hombre debe realizar un trabajo de estructuración de lo real, trabajo que revelará, bajo las apariencias, las leyes y relaciones que se establecen entre los datos aparentemente aislados e independientes que asaltan espontáneamente la conciencia»12.
Claro que entre los propios marxistas hay como dos tendencias que divergen en la valoración del papel de la novela en tanto que instrumento de estructuración de la ideología burguesa. Para lo que podría ser la corriente leninista, de Lukács a Goldman, la novela se constituye en ejemplo de la identidad verdad=arte, cuya función social es totalizar lo que la falsa conciencia de la burguesía valora como disperso y explicar los factores de cambio que hay en cada momento histórico.
La otra tendencia, que incluiría al propio Marx, Pléjanov, Della Volpe, Brecht, Trotsky, Adorno, como hitos principales, considera más bien que la novela es un producto alienante de autojustificación de la burguesía, aunque conceden al arte en general, y a la literatura en particular, un amplio margen de autonommía estéttica, no indefectiblemente ligada a los procesa históricos entre unos y otros discurre la incómoda sensación, para todo marxista, de que una obra de arte bien hecha puede ser perfectamente reaccionaria. Los esfuerzos por considerar los aspectos progresistas de la obra de Balzac, Scott o Eliot no dejan de ser tan chocantes como la indefinición que a pesar de una obra tan ingente como la de Lukács, por ejemplo, subsiste acerca de la relación entre validez literaria, verdad, progreso, democracia, y otros conceptos fundamentales. Así lo reconoce Peter Ludz: «Lukács nunca fija de manera metodológicamente exacta y socio-históricamente concreta, según su pensamiento histórico, los criterios básicos de "humanismo", "progreso" "democracia", etc., estrechamente unidos a su concepción política y usados constantemente por él», y cita del propio Lukács: «todo arte bueno, toda buena literatura también son... humanidades»13, sentencia ésta que bien pudo provocar la violenta reacción de los althusserianos contra la noción del marxismo como un humanismo.
En cuanto a lo que entendemos comúnmente como forma literaria, la visión dialéctica incorpora su función respecto del contenido en el mismo rango en que se oponen productivamente lo concreto y lo general, la esencia y la existencia, la clase y el individuo. Apurando esta relación, T. Eagleton describe la forma como una compleja unidad con tres elementos: la historia literaria, las estructuras ideológicas dominantes y las relaciones autor-público14.
Finalmente, habría que referirse al concepto introducido por Goldman, el de homología: «Las estructuras del universo de la obra son homólogas a las estructuras mentales de determinados grupos sociales [...] mientras que a nivel de los contenidos el escritor goza de una libertad total»15.
Nuestra aplicación de esta homología a la estructura de la novela la damos en las páginas aquí reproducidas del estudio sobre Carpentier. De nuestra aportación recordemos también lo dicho más arriba, al mencionar ese cambio cualitativo que representa el género novelístico y las dos servidumbres del relato (el hallazgo fortuito y el suceso inverosímil) como expresión inevitable de las contradicciones de la ideología burguesa en forma de manifestación en el discurso.
En líneas generales, la homología permite establecer la relación entre formas que cumplen la misma función social e ideológica. Esta utilización del concepto de homología deriva en realidad de la teoría marxista del valor, cuyo carácter dialéctico y su estructuración en valor de uso o valor de cambio (realidad/apariencia, contenido/forma), puede ser aplicado al sistema de los valores literarios. Homólogamente a como el dinero da expresión a las relaciones económicas entre el valor de uso y el de cambio, así el estilo literario establece las relaciones entre la forma y el contenido, la función social y la función histórica del texto. Es este un camino que estimamos fecundo para la aplicación del estructuralismo dialéctico. Por ejemplo, se puede establecer la equivalencia entre el fetichismo de la mercancía y el fetichismo de la intriga, que es un valor abstracto de la novela, pero que se constituye en el núcleo funcional del texto y de sus relaciones con el lector. Nos parece esta orientación más clara que intentar explicar dialécticamente una obra desde las atribuciones externas, por mera comparación de contenidos literarios con los conceptos de «lucha de clases», «alienación», «falsa conciencia», etc.
En ese intento de describir y explicar la obra literaria, más propio del estructuralismo dialéctico que las viejas tendencias a analizar y a interpretar, la crítica contemporánea ha realizado diversas incursiones complementarias hacia el psicoanálisis. La función catártica, la simple liberación del hombre al reconocerse como tal, con todos sus problemas más o menos abandonados al inconsciente, en una tragedia de Esquilo, de Shakespeare o de Goethe (los tres autores preferidos de Marx), son conceptos que han ido adquiriendo cada día más valor en los últimos años, habiendo alcanzado su expresión más radical en la obra de W. Reich.
Si el arte no puede por sí mismo cambiar el curso de la historia -cosa comúnmente admitida-, ¿en qué consiste como elemento de ese cambio que, de todos modos, se produce? Tal vez en algo tan simple y tan trascendental como en poner a los hombres, individualmente, y a la sociedad, frente a sí mismos, como partícipes de un proyecto común en el que cada cual, libremente, ha de decidir si contribuye al progreso o a la reacción.
Para poder desarrollar este efecto liberador, o, en su caso, alienante, el arte ha de conquistar transitoriamente la voluntad de su público, a través de eso que llamamos la sociología del gusto, esto es, el aprendizaje de los valores estéticos que cada grupo o clase social instituye de un modo u otro. (En esta dirección hemos realizado nuestro estudio sobre Cernuda, aquí publicado). La estética se convierte así en transmisora de una experiencia colectiva. No deja de ser significativo que entre los pocos que se han ocupado de esta importante cuestión, figure precisamente T. S. Eliot, cuya obra podría ser todo un paradigma de calidad estética al servicio del conservadurismo. De tal modo que se preocupará muy mucho de que este aprendizaje no se haga de cualquier manera, por lo que en ello se juega la clase dominante: «No hay que confundir la intensidad de la experiencia poética en el adolescente con la intensa experiencia de la poesía». «El conocimiento de por qué Shakespeare, Dante o Sófocles ocupan el lugar que ocupan, sólo muy lentamente se alcanza en el transcurso de la vida» 16. Un objetivo contrario, es decir, liberador, es explicado así por T. Eagleton, parafraseando a Pierre Macherey, de una tendencia parecida a la de Althusser: «La ilusión -la experiencia ideológica normal de los hombres- es el material sobre el que ese escritor va a trabajar; pero al trabajar sobre él lo transforma en algo diferente, le da forma y estructura. Es transmitiendo ideología a una forma determinada, fijándola dentro de ciertos límites novelescos, como el arte es capaz de distanciarse de ella, revelándonos de este modo los límites de esa ideología. Macherey sostiene que, al hacer esto, el arte contribuye a nuestra liberación de la ilusión ideológica»17.
De hecho, toda esta constelación de ideas acerca de cómo el sentido de la obra juega a esconderse a través de la estructura significativa, de cómo al propio autor se le escapa el sentido de su obra, o de cómo los silencios de la obra pueden ser más expresivos que las manifestaciones textuales, está a un paso de la teoría de los complejos, con sus secuelas de inhibición y neurosis, por cuanto se trata de algo que hay que «desvelar» («decodificar») de un comportamiento (de un «argumento»), y ponerlo delante de los ojos del sujeto paciente, como fase imprescindible para su curación (léase «liberación», «catarsis»). France Vernier llega a decir que «los textos literarios desempeñan el papel de soluciones ficticias a problemas desplazados (en el sentido que Freud da a este término) y su utilización consiste en una puesta a punto o en una discusión a través de la ideología que rige su escritura, su difusión [...]»18.
En último extremo, corresponde al lector dejarse arrebatar o no por esa «solución ficticia» que en muchas obras tiende a afianzarlo en la ideología dominante y que en otras le permite con mayor claridad tomar decisiones propias.
La incorporación del psicoanálisis al estructuralismo es especialmente intensa en la obra de J. Lacan, para quien inconsciente y lenguaje son una misma cosa, incluidos los valores de los silencios y de las ausencias en el discurso. Pero es seguramente Piaget quien más eficazmente ha avanzado en esta vinculación del método estructural con el problema genético, llegando a precisar que las estructuras no están al mismo nivel que los hechos, sino que hay que buscarlas en el inconsciente pues pertenecen al comportamiento. De ahí que podamos concluir cómo la estructura narrativa puede desempeñar una misma función (homología) con una cierta terapia de grupo, clarísima desde luego en el cuento maravilloso, y menos clara, o tal vez de sentido contrario al terapéutico, en buena parte de la novela moderna.
Antonio
Rodríguez Almodóvar
Sevilla, 1986.