El Periquillo Sarniento
Tomo II
José Joaquín Fernández de Lizardi
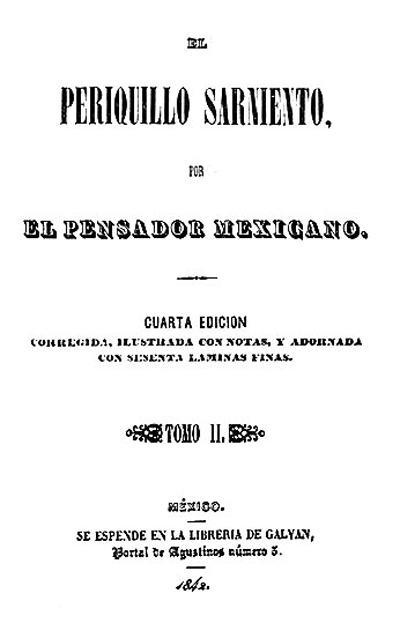

| TORRES VILLARROEL en su prólogo de la Barca de Aqueronte. | ||
—III→
Ha de estar usted para saber, señor lector, y saber para contar, que estando yo la otra noche sólo en casa, con la pluma en la mano anotando los cuadernos de esta obrilla, entró un amigo mío de los pocos que merecen este nombre, llamado Conocimiento, sujeto de abonada edad y profunda experiencia, a cuya vista me levanté de mi asiento para hacerle los cumplidos de urbanidad que son corrientes.
Él me los correspondió, y sentándose a mi derecha me dijo: continúe usted en su ocupación, si es que urge, que yo no más venía a hacerle una visita de cariño.
No urge, señor, le dije, y aunque urgiera la interrumpiría de buena gana por dar lugar a la grata conversación de usted, ya que tengo el honor de que me visite de cuando en cuando; y aun esta vez lo aprecio demasiado por aprovechar la ocasión de suplicarle me informe qué se dice por ahí de Periquillo Sarniento, —IV→ pues usted visita a muchos sabios, y aun a los más rudos suele honrarlos algunas veces como a mí.
¿Usted me habla de esa obrita reciente, cuyo primer tomo ha dado usted a luz? Sí, señor, le respondí, y me interesa saber qué juicio forma de ella el público para continuar mis tareas, si lo forma bueno, o para abandonarlo en el caso contrario.
Pues oiga usted amigo, me dijo el Conocimiento, es menester advertir que el público es todos y ninguno, que se compone de sabios e ignorantes, que cada uno abunda en su opinión, que es moralmente imposible contentar al público, esto es, a todos en general, y que la obra que celebra el necio, por un accidente merece la aprobación del sabio, así como la que éste aplaude, por maravilla la celebra el necio.
Siendo éstas unas verdades de Pedro Grullo, sepa usted que su obrita corre en el tribunal del público casi los mismos trámites que han corrido sus compañeras, quiero decir, las de su clase. Unos la celebran más de lo que merece, otros no la leen para nada, otros la leen y no la entienden, otros la leen y la interpretan, y otros finalmente, la comparan a los Annales de Volusio o al espinoso cardo que sólo puede agradar al áspero paladar del jumento.
Estas cosas debe usted tenerlas por sabidas, como que no ignora que es más fácil que un panal se libre de la golosina de un muchacho, que la obra más sublime del agudo colmillo de Zoylo.
Es verdad, señor, que lo sé, y sé que mis obrillas no tienen cosa que merezca el más ligero aplauso, y esto lo digo sin gota de hipocresía, sino con la sinceridad que lo siento; y admiro —V→ la bondad del público cuando lee con gusto mis mamarrachos a costa de su dinero, disimulando benigno lo común de los pensamientos, lo mal limado del estilo, tal vez algunos yerros groseros, y entonces no puedo menos que tenerlos a todos por más prudentes que a Horacio, pues éste decía en su Arte poética, que en una obra buena perdonaría algunos defectos: Non ego paucis offendar maculis; y también dijo que hay defectos que merecen perdón: Sunt delicta tamen quibus ignovisse velimus; pero mis lectores, a cambio de tal cual cosa que le sale a gusto en mis obritas, tienen paciencia para perdonar los innumerables defectos en que abundan. Dios se los pague y les conserva con docilidad de carácter.
Tampoco soy de los que aspiran a tener un sinnúmero de lectores, ni apetezco los vítores de la plebe ignorante y novelera. Me contento con pocos lectores, que siendo sabios no me haría daño su aprobación, y para no cansar a usted cuando le digo esto, me acuerdo del sentir de los señores Horacio, Juan Owen e Iriarte, y digo con el último en su fábula del Oso bailarín:
|
| -Fáb. III. | ||
Es verdad que apetecería tener no ya muchos lectores, sino muchos compradores, a lo menos tantos cuantos se necesitan para costear la impresión y compensarme el tiempo que gasto en escribir. Con esto que no faltara, me daría por satisfecho, aunque no tuviera un alabador; acordándome de lo que acerca —VI→ de ellos y los autores dice el célebre Owen en uno de sus epigramas.
| Bastan pocos1, basta uno | |||
| en quien aplausos desee, | |||
| y si ninguno me lee, | |||
| también me basta ninguno. |
Mas sin embargo de estas advertencias, yo quisiera saber cómo se opina de mi obrita para hacer las cuentas con mi bolsa, pues, no vaya usted a pensar que por otra cosa.
Pues amigo, me dijo el Conocimiento, tenga usted el consuelo que hasta ahora yo más he oído hablar bien de ella que mal. ¿Luego también hay quien hable mal de ella?, le pregunté.
¿Pues no ha de haber?, me dijo, hay o ha habido quien hable mal de las mejores obras, ¡y se había de quedar Periquillo riendo de los habladores! Pero ¿qué dicen de Perico?, le pregunté, y él me contestó: dicen que este Perico habla más que lo que se necesita, que lleva traza de no dejar títere con cabeza a quien no le corte su vestido, que a título de crítico es un murmurador eterno de todas las clases y corporaciones del estado, lo que es una grandísima bellaquería, que ¿quién lo ha metido a pedagogo del público para, so color de declamar contra los abusos, satisfacer su carácter mordaz y maldiciente? Que si su fin era enseñar a sus hijos, por qué no lo hizo como Catón Censorino,
|
| [VII] | ||
y no con sátiras, críticas y chocarrerías; que si el publicar tales escritos es por acreditarse de editor, con ellos mismos se desacredita, pues pone su necedad de letra de molde; y si es por lucro que espera sacar de los lectores, es un arbitrio odioso e ilegal, pues nadie debe solicitar su subsistencia a costa de la reputación de sus hermanos; y por último, que si el autor es tan celoso, tan arreglado, y opuesto a los abusos, ¿por qué no comienza reformando los suyos, pues no le faltan?
¡Ay señor Conocimiento!, exclamé lleno de miedo. ¿Es posible que todo eso dicen? Sí, amigo, todo eso dicen.
¿Pero quién lo dice, hermanito de mi corazón?
¿Quién lo ha de decir, contestó el Conocimiento, sino aquéllos a quienes les amargan las verdades que usted les hace beber en la copa de la fábula? ¿Quiere usted que hable bien de Periquillo un mal padre de familias, una madre consentidora de sus hijos, un preceptor inepto, un eclesiástico relajado, una coqueta, un flojo, un ladrón, un fullero, un hipócrita, ni ninguno de cuantos viciosos usted pinta? No amigo, éstos no hablarán bien de la obra, ni de su autor en su vida; pero tenga usted entendido que de esta clase de rivales saca un grandísimo partido, pues ellos mismos, sin pensarlo, acreditan la obra de usted y hacen ver que no miente en nada de cuanto escribe; y así siga usted su obrita, despreciando esta clase de murmuraciones (porque no se llaman ni pueden llamarse críticas). Repita de cuando en cuando lo que tantas veces tiene protestado y estampado, esto es, que no retrata jamás en sus escritos a ninguna persona determinada, que sólo ridiculiza el vicio con el mismo loable fin que lo han ridiculizado tantos y tan valientes ingenios de dentro —VIII→ y fuera de nuestra España, y para que más lo crean, repítales con el divino Canario (Iriarte):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Fáb. I. | ||
Diciendo esto se fue el Conocimiento (porque era el Conocimiento universal), añadiendo que estaba haciendo falta en algunas partes, y yo tomé la pluma y escribí nuestra conversación, para que usted, amigo Lector, haga boca y luego siga leyendo la historieta del famoso Periquillo.
—1→
¡Con qué constancia no está la gallina lastimándose el pecho veinte días sobre los huevos! Cuando los siente animados, ¡con qué prolijidad rompe los cascarones para ayudar a salir a los pollitos! Salidos éstos, ¡con qué eficacia los cuida! ¡Con qué amor los alimenta! ¡Con qué ahínco los defiende! ¡Con qué cachaza los tolera, y con qué cuidado los abriga!
Pues a proporción hacen esto mismo con sus hijos la gata, la perra, la yegua, la vaca, la leona y todas las demás madres brutas. Pero cuando ya sus hijos han crecido, cuando ya han salido (digámoslo así) de la edad pueril, y pueden ellos buscar el alimento por sí mismos, al momento se acaba el amor y el chiqueo, y con el pico, dientes y testas, los arrojan de sí para siempre.
—2→No así las madres racionales. ¡Qué enfermedades no sufren en la preñez! ¡Qué dolores y a qué riesgos no se exponen en el parto! ¡Qué achaques, qué cuidados y desvelos no toleran en la crianza! Y después de criados, esto es, cuando ya el niño deja de serlo, cuando es joven y cuando puede subsistir por sí solo, jamás cesan en la madre los afanes, ni se amortigua su amor, ni fenecen sus cuidados. Siempre es madre, y siempre ama a sus hijos con la misma constancia y entusiasmo.
Si obraran con nosotros como las gallinas, y su amor sólo durara a medida de nuestra infancia, todavía no podíamos pagarlas el bien que nos hicieron, ni agradecerlas las fatigas que les costamos, pues no es poco el deberlas la existencia física y el cuidado de su conservación.
No son ciertamente otras las causales porque nos persuade el Eclesiástico nuestro respeto y gratitud hacia los padres. Honra a tu padre, dice en el cap. 7.º, honra a tu padre, y no olvides los gemidos de tu madre. Acuérdate que si no fuera por ellos no existieras, y pórtate con ellos con el amor que ellos se portaron contigo. Y el santo Tobías el viejo le dice a su hijo: Honrarás a tu madre todos los días de tu vida, debiéndote acordar de los peligros y trabajos que padeció por ti cuando te tuvo en su vientre. Tob., cap. IV.
En vista de eso, ¿quién dudará que por la naturaleza y por la religión estamos obligados no sólo a honrar en todos tiempos, sino a socorrer a nuestros padres en sus necesidades y bajo culpa grave?
Digo en todos tiempos, porque hay un abuso entre algunas personas, que piensan que en casándose se exoneran de las obligaciones de hijos, y que ni se hallan estrechadas a obedecer ni respetar a sus padres como antes, ni tienen el más mínimo cargo de socorrerlos.
Yo mismo he visto a muchos de estos y estas que después de haber contraído matrimonio, ya tratan a sus padres con —3→ cierta indiferencia y despego que enfada. No (dicen), ya estoy emancipado, ya salí de la patria potestad, ya es otro tiempo; y la primera acción con que toman posesión de esta libertad es con chupar o fumar tabaco delante de sus padres2. A seguida de esto, les hablan con cierto entono, y por último, aunque estén necesitados no los socorren.
Cuanto a lo primero, esto es, cuanto al respeto y la veneración, nunca quedan los hijos eximidos de ella, sea cual fuere el estado en que se hallen colocados, o la dignidad en que estén puestos. Siempre los padres son padres, y los hijos son hijos, y en éstos, lejos de vituperarse, se alaba el respeto que manifiestan a aquéllos. Casado y rey era Salomón, y bajó del trono para recibir con la mayor sumisión a su madre Betsabé; lo mismo hizo el señor Bonifacio VIII con la suya, y hace todo buen hijo, sin que estas humillaciones les hayan acarreado otra cosa que gloria, bendiciones y alabanzas.
Por lo que toca al socorro que deben impartirles en sus necesidades, aún es más estrecha la obligación. No se excusa la mujer, teniéndolo, con decir: mi marido no me lo da; pedírselo, que si él fue buen hijo, él lo dará; y si no lo diere, economizarlo del gasto y del lujo; pero que haya para galas, bailes y otras extravagancias, y no haya para socorrer a la madre, es cosa que escandaliza, bien que apenas cabe en el juicio que haya tales hijas.
—4→Más frecuentemente se ve esto en los hombres, que luego dicen: ¡oh!, yo socorriera a mis padres, pero soy un pobre, tengo mujer e hijos a quienes mantener, y no me alcanza. ¿Hola? Pues tampoco ésa es disculpa justa. Consulten a los teólogos, y verán cómo están en obligación de partir el pan que tengan con sus padres; y aun hay quien diga3 que en caso de igual necesidad, bajo de culpa grave primero se ha de socorrer a los padres que a los hijos.
No favorecer a los padres en un caso extremo es como matarlos; delito tan cruel, que asombrados de su enormidad los antiguos, señalaron por pena condigna a quien lo cometiera, el que lo encerraran dentro de un cuero de toro, para que muriera sofocado, y que de este modo lo arrojaran a la mar, para que su cadáver ni aun hallara descanso en el sepulcro.
¿Pues cuántos cueros se necesitarán para enfardelar a tantos hijos ingratos como escandalizan al mundo con sus vilezas y ruindades? En aquel tiempo yo no me hubiera quedado sin el mío, porque no sólo no socorrí a mi madre, sino que le disipé aquello poco que mi padre le dejó para su socorro.
¡Qué caso! De las cinco reglas que me enseñaron en la escuela, unas se me olvidaron enteramente con la muerte de mi padre, y en otras me ejercité completamente. Luego que se acabaron los mediecillos y se vendieron las alhajitas de mi madre, se me olvidó el sumar, porque no tenía qué; multiplicar nunca supe; pero medio partir y partir por entero, entre mis amigos, y las amigas mías y de ellos, todo lo que llegaba a mis manos, lo aprendí perfectamente; por eso se acabó tan pronto el principalito; y no bastó, sino que siempre quedaba restando a mis acreedores, y sacaba esta cuenta de memoria: quien debe a uno cuatro, a otros seis, a otro tres, etc., y no les paga, les debe. Eso sabía yo bien, deber, destruir, aniquilar, —5→ endrogar y no pagar a nadie de esta vida; y éstas son las cuentas que saben los perdidos de pe a pa. Sumar no saben porque no tienen qué; multiplicar, tampoco, porque todo lo disipan; pero restar a quien se descuida, y partir lo poco que adquieren con otros haraganes petardistas que llaman sus amigos, eso sí saben como el mejor, sin necesitar las reglas de aritmética para nada. Así lo hice yo.
En éstas y las otras, no quedó en casa un peso ni cosa que lo valiera. Hoy se vendía un cubierto, mañana otro, pasado mañana un nicho, otro día un ropero, hasta que se concluyó con todos los muebles y menaje. Después se siguió con toda la ropita de mi madre, de la que breve dieron cuenta en el Montepío y en las tiendas, pues como no había para sacarla, todas las prendas se perdieron en una bicoca.
Es verdad que no todo lo gasté yo, algo se consumió entre mi madre y nana Felipa. Éramos como aquel loco de quien refiere el padre Almeida4 que había dado en la tontera de que era la Santísima Trinidad, y un día le preguntó uno ¿que cómo podía ser eso andando tan despilfarrado y lleno de andrajos? A lo que el loco contestó: ¿qué quiere usted?, si somos tres al romper. Así sucedía en casa, que éramos tres al comer y ninguno al buscar. Bien que cuando hubo, yo gastaba y tiraba por treinta, y así a mí solo se me debe echar la culpa del total desbarato de mi casa.
La pobre de mi madre se cansaba en persuadirme solicitara yo algún destino para ayudarnos, pero yo en nada menos pensaba. Lo uno, porque me agradaba más la libertad que el trabajo, como buen perdido, si acaso hay perdidos que sean buenos; y lo otro, porque ¿qué destino había de hallar que fuera compatible con mi inutilidad y vanidad que fundaba en mi nobleza y en mi retumbante título hueco de bachiller en artes, —6→ que para mí montaba tanto como el de conde o marqués?
Al pie de la letra se cumplió la predicción de mi padre, y mi madre entonces, a pesar de su cariño, que nunca le faltó hacia mí, conoció cuánto había errado en oponerse a que yo aprendiese algún oficio.
El saber hacer alguna cosa útil con las manos, quiero decir, el saber algún arte ya mecánico, ya liberal, jamás es vituperable, ni se opone a los principios nobles, ni a los estudios ni carreras ilustres que éstos proporcionan; antes suele haber ocasiones donde no vale al hombre ni la nobleza más ilustre, ni el haber tenido muchas riquezas, y entonces le aprovechan infinito las habilidades que sabe ejercitar por sí mismo.
La deshonra, dice un autor que escribió casi a fines del siglo pasado5, la deshonra ha de nacer de la ociosidad o de los delitos, no de las profesiones. Todos los individuos del cuerpo político deben reputarse en esta parte hijos de una familia.
¿Qué hubiera sido de Dionisio, rey de Sicilia, cuando habiendo perdido el reino y andando prófugo e incógnito por sus tiranías, no hubiera tenido alguna habilidad para mantenerse? Hubiera perecido seguramente en las garras de la mendicidad, ya que no en las manos de sus enemigos; pero sabía leer y escribir, bien sin duda, pues emprendió ser maestro de escuela, y con este ejercicio se mantuvo algún tiempo.
¿Qué suerte hubiera corrido Arístipo si cuando aportó a la isla de Rodas, habiendo perdido en un naufragio todas sus riquezas, no hubiera tenido otro arbitrio con que sostenerse por sí mismo? Hubiera perecido; pero era un excelente geómetra, y conocida su habilidad, le hicieron tan buen acogimiento los isleños, que no extrañó ni su patria ni sus riquezas; y en prueba de esto les escribió a sus paisanos estas memorables razones: dad a vuestros hijos tales riquezas que no las pierdan —7→ aun cuando salgan desnudos de un naufragio. ¡Qué bien tocaba este consejo a muchas madres y a muchos noblecitos!
Si uno de nuestros abogados, teólogos y canonistas arribara náufrago a Pekín o Constantinopla, ¿hallara qué comer con su profesión? No, porque en esas capitales ni reina nuestra religión, ni rigen nuestras leyes; y así, si no sabía coser una camisa, tejer un jubón, hacer unos zapatos o cosa semejante con sus manos, sus conclusiones, argumentos, sistemas y erudición le servirían tanto para subsistir, como a un médico sus aforismos en una isla desierta e inhabitable.
Ésta es una verdad, pero por desgracia el abuso que contra ella se comete es casi general en los ricos, y en los que se tienen por de la sangre azul.
Dije casi, y dije una bobera: sin casi. Es abuso generalísimo, y tanto que está apadrinado por la vieja y grosera preocupación de que los oficios envilecen al que los ejercita, y de este error se sigue otro más maldito, y es aquel desprecio con que se ve y se trata a los pobres oficiales mecánicos. Fulano es hombre de bien, pero es sastre; citano es de buena cuna, pero es barbero; mengano es virtuoso, pero es zapatero. ¡Oh! ¿Quién le ha de dar el lado? ¿Quién lo ha de sentar a su mesa? ¿Ni quién lo ha de tratar con distinción ni aprecio? Sus cualidades personales lo recomiendan, pero su oficio lo abate.
Así se explican muchos, a quienes yo diría: señores, ¿si no tuvierais riquezas ni otro modo de subsistir sino de hacer zapatos, coser chaquetas, aparejar sombreros, etc., no es verdad que entonces renegaríais de los ricos que os trataran con la necia vanidad con que ahora tratáis vosotros a los menestrales y artesanos? Esto sin duda.
Y si por un caso imposible, aun siendo ricos, si un día se conjuraran contra vosotros todos éstos, y no os quisieran servir a pesar de vuestro dinero, ¿no andaríais descalzos? Sí, porque no sabéis hacer zapatos. ¿No andaríais desnudos y muertos —8→ de hambre? Sí, porque no sabéis hacer nada para vestiros, ni cultivar la tierra para alimentaros con sus frutos.
Con que si en la realidad sois unos inútiles, por más que desempeñéis en el mundo el papel de los actores de aquella comedia titulada Los hijos de la fortuna, ¿por qué son esas altiveces, esos dengues, y esos desprecios con aquellos mismos que habéis menester y de quienes depende vuestra brillante suerte?6 Si lo hacéis porque son pobres los que se ejercitan en estos oficios para subsistir, sois unos tiranos, pues sólo por ser pobres miráis con altivez a los que os sirven, y quizá a los que os dan de comer7; y si solamente lo hacéis así o los tratáis con este modo orgulloso porque viven de su trabajo, a más de tiranos sois unos necios; y si no, pregunto: vosotros ¿de qué vivís? Tú, minero; tú, hacendero; tú, comerciante; te murieras de hambre y perecieras entre la indigencia si Juan no trabajara tu mina, si Pedro no cultivara tus campos, y si Antonio no consumiera tus géneros, todos a costa del sudor de sus rostros, mientras tú, hecho un holgazán, acaso, acaso no sirves sino de escándalo y peso a la república.
Así hablara yo a los ricos soberbios y tontos8, al mismo tiempo que a vosotros, oh pobres honrados9, os alentara a sufrir sus improperios y baldones, a resignaros en la divina Providencia y a continuar en vuestros afanes honradamente, satisfechos de que no hay oficio vil como el hombre no lo sea; —9→ ni hay riqueza ni distinción alguna que descargue de las notas de necio o vicioso a quien las tiene.
¿Cuántas veces irá un hombre lleno de ignorancia o de delitos dentro del dorado coche que hace estremecer vuestros humildes talleres? ¿Y cuántas la salsa que sazona los pichones y perdices de su mesa será la intriga, el crimen y la usura, mientras que vosotros coméis con vuestros hijos y con una dulce tranquilidad tal vez una tortilla humedecida con sudor de vuestra frente?
No son, hijos míos, los oficios los que envilecen al hombre (no me cansaré de repetir esta verdad); el hombre es el que se envilece con sus malos procederes; ni menos es estorbo la pobre cuna, ni las artes mecánicas para lograr entre los apreciadores del mérito, el lugar que uno se sepa merecer con su virtud, habilidad y ciencia. Buenos testigos de esta verdad son tantos ingeniosos poetas, diestros pintores, excelentes músicos, escultores insignes y otros habilísimos profesores de las artes ya liberales, ya mixtas, a quienes el mundo ha visto visitados, enriquecidos y honrados por los pontífices, emperadores y reyes de la Europa. Prueba clara de que el mérito distinguido y la sobresaliente habilidad no sólo no es barrera que imposibilite los honores, sino que muchas veces es el imán que los atrae hacia sus profesores. Ya se ha dicho en esta misma obrita que Sixto V, antes de gobernar la Iglesia católica como pontífice, fue porquerizo10. Ejemplar, que vale por otros muchos —10→ que recuerdan las historias eclesiástica y profana. Bien que la vanidad ha hecho que en nuestros días no sean estos ejemplos muy comunes.
Pero es menester decirlo todo. No sé si es más admirable ver un hombre elevarse desde la basura a un puesto alto, o ver a otros que, colocados en él, no olviden la humildad de sus principios. Yo creo que esto así como es lo más justo, así es lo más difícil, atendida la soberbia humana; y siendo lo más difícil de suceder, debe ser lo más admirable.
Que un hombre pase del estado de pobre al de rico, del de plebeyo al de noble, y del de pastor al de rey, como se ha visto, puede ser efecto de la casualidad en la que el mismo hombre no tiene parte; pero que viéndose encumbrado sobre los demás, lejos de ensoberbecerse ni endiosarse, se manifieste humano, afable y cortés con sus inferiores, acordándose de lo que fue, esto sí es admirable, porque prueba una grande alma capaz —11→ de tener a raya sus pasiones en cualquier estado de vida, lo que no hace el hombre muy fácilmente.
Lo común es que vemos infinitos que nacieron ricos y grandes, y éstos son orgullosos y altivos por naturaleza, esto es, así vieron el manejo de sus casas desde sus primeros días, la lisonja les meció la cuna, y respiraron la vanidad con el primer ambiente. Heredaron, por decirlo de una vez, la nobleza, el dinero, los títulos, y con esto la altivez y la dominación que ejercitan con los que están debajo de ellos.
Esto es malo, malísimo, porque ningún rico debe olvidarse de que es hombre, ni de que es semejante al pobre y al plebeyo; sin embargo, si se pueden disculpar los vicios, parece que la soberbia del rico merece alguna indulgencia si se considera que jamás ha visto la cara a la miseria, ni le han faltado lisonjeros que lo anden incensando a todas horas de rodillas. Es menester ser un Alejandro para no caer en la tentación de dejarse adorar como Nabuco.
Pero los pobres que nacieron entre los terrones de una aldea o mísero pueblecico, que sus padres fueron unos infelices, y sus primeros refajos unas mantas, que así se criaron y así crecieron luchando con la desdicha y la indigencia, no sólo ignorando los ecos de la adulación, sino familiarizándose con los desprecios; éstos, digo, ¿por qué si a la Providencia le place elevarlos a un puesto brillante, al momento se desvanecen y se desconocen hasta el punto no sólo de menospreciar a los pobres, no sólo de no socorrer a sus parientes, sino ¡lo más execrable! de negar su estirpe enteramente? Ésta es una soberbia imperdonable.
No son éstas ficciones de mi pluma, el mundo es testigo de estas verdades. ¿Cuántos al tiempo de leer estos renglones dirán: mi hermano el doctor no me habla; otros, mi hermana la casada no me saluda; otros, mi tío el prebendado no me conoce, y así muchos?
—12→No quisiera decirlo, pero quizá por este vicio e ingratitud se inventó aquel trillado refrán que dice: quieren ver a un ruin, denle un cargo. Ello es una vileza de espíritu11 degenerar de su sangre, y dejar perecer en la miseria a los deudos sólo por pobres, al tiempo que se podían favorecer con facilidad a merced del puesto encumbrado que se ocupa12.
Pero aunque sea soberbia, villanía o lo que se le quiera llamar, así lo vemos practicar. Y si estas clases de personas son tan altivas con su sangre, ¿qué no serán con sus dependientes, súbditos y otros pobres, a quienes consideran muy indignos de su afabilidad y cortesía?
Se ve, y no con rareza, que muchos de estos que eran atentos, cariñosos y bien criados con todo el mundo en la esfera de pobres, luego que cambia su suerte y se levantan de entre la ceniza se hacen soberbios, hinchados, fastidiosos y detestables.
El célebre padre Murillo en su catecismo, citando a Plinio y Estrabón, dice que el Bucéfalo o caballo de Alejandro cuando estaba en pelo se dejaba manosear y tratar de cualquiera; pero en cuanto lo ensillaban y enjaezaban ricamente, se volvía indomable, y no se sujetaba sino al joven Macedón. El dicho padre hace sobre este cuentecillo una reflexión muy oportuna que la he de poner al pie de la letra. Hay algunos (dice) que son tratables cuando están en pelo, pero viéndose adornados con una garnacha, una borla, una dignidad, y aun iba a decir, con una mortaja de religioso, no hay quien se averigüe con ellos.
No hijos, por Dios, no aumentéis el número de estos ingratos soberbios. Si mañana la suerte os colocare en algún puesto —13→ brillante, que es lo que se dice estar en candelero, o si tenéis riquezas y valimientos, dispensad vuestros favores a cuantos podáis sin agravio de la justicia, que eso es ser verdaderamente grandes. Mientras mayor sea vuestra elevación, tanto mayor sea vuestra beneficencia. Cicerón, en la defensa de Q. Ligario, dice: Que con ninguna cosa se parecen los hombres más a Dios que con esta virtud. Siempre respetará el mundo los augustos nombres de Tito y Marco Aurelio. Éste llenó de glorias y de felicidades a Roma, y aquél fue tan inclinado a hacer bien, que el día que no hacía uno, decía que lo había perdido, diem perdidimus.
Por otra parte, jamás os desvanezcáis con las riquezas ni con los empleos de distinción, porque ésta será la prueba más segura de que no los merecéis, ni habéis jamás disfrutado de aquéllas. Si vemos que uno al entrar en un coche o subir a un barco se desvanece y le acometen vértigos frecuentes, fácilmente conocemos, aunque él no lo diga, que aquélla es la primera vez que pisa semejantes muebles. No sin razón dice nuestro vulgar adagio que a herradura que chapalea clavo le falta, y es por esto.
¡Qué diferente juicio no hace el mundo de aquellos que habiendo nacido pobres u oscuros, y hallándose de repente con riquezas u empleos sobresalientes, ni se desvanecen con la altura de éstos, ni se deslumbran con el brillo de aquéllas, sino que, inalterables en el mismo grado de sencillez y bella índole que antes tenían, conquistan cuantos corazones tratan! ¿No es preciso confesar que el corazón de estos hombres es magnánimo, que no se aturde ni se inflama con el oro y que, si nació sin empleos y sin honores, a lo menos fue siempre digno de ellos?
Y si estos mismos hombres en vez de abusar de su poder o su dinero para oprimir al desvalido, o atropellar al pobre, en cada uno de estos desgraciados reconocen un semejante suyo, —14→ lo halagan con su dulce trato, lo alientan con sus esperanzas, y lo favorecen cuando pueden, ¿no es verdad que en vez de murmuradores, envidiosos y maldicientes, tendrían un sinnúmero de amigos devotos que los llenarán de bendiciones, les desearán aumentos, y glorificarán su memoria aún más allá del término de sus días? ¿Quién lo duda?
Ni es prenda menos recomendable en un rico de los que hablo, una ingenuidad sincera y sin afectación. El saber confesar nuestros defectos nosotros mismos, es una virtud que trae luego la ventaja de ahorrarnos el bochorno de que otros nos los refrieguen en la cara; y si el nacer pobres o sin ejecutorias, es defecto13, confesándolo nosotros les damos un fuerte tapaboca a nuestros enemigos y envidiosos.
El no negar el hombre lo humilde de sus principios cuando se halla en la mayor elevación, no sólo no lo demerita, sino que lo ensalza en el concepto de los virtuosos y sabios, que son entre quienes se ha de aspirar a tener buen concepto, que entre los necios y viciosos poco importa no tenerlo.
Bien conoció esta verdad un tal Wigiliso, que habiendo sido hijo de un pobre carretero, por su virtud y letras llegó a ser arzobispo de Maguncia en Alejandría, y ya para no engreírse con su alta dignidad, o como dijimos, para no dar qué hacer a sus émulos, tomó por armas y puso en su escudo una rueda de un carro con este mote: Memineris quid sis et quid fueris. Acuérdate de lo que eres y de lo que fuiste.
Tan lejos estuvo esta humildad de disminuirle su buen nombre, que antes ella misma lo ensalzó en tanto grado, que después de su muerte mandó el emperador Enrico II que aquella —15→ rueda se perpetuase por armas del arzobispado de Maguncia.
Agatocles, como rey y rey rico, tenía oro y plata con que servirse a la mesa, y sin embargo comía en barro para acordarse que fue hijo de un alfarero.
Y por último, el señor Bonifacio VIII fue hijo de padres muy pobres; ya siendo pontífice romano fue a verlo su madre; entró muy aderezada, y el santo papa no la habló siquiera, antes preguntó ¿quién es esta señora? Es la madre de Vuestra Santidad. No puede ser eso, dijo, si mi madre es muy pobre. Entonces la señora tuvo que desnudarse las galas, y volvió a verlo en un traje humilde, en cuya ocasión el papa la salió a recibir y la hizo todos los honores de madre como tan buen hijo14.
¿Ya veis pues, queridos míos, como ni los oficios ni la pobreza envilecen al hombre, ni le son estorbo para obtener los más brillantes puestos y dignidades, cuando él sabe merecerlos con su virtud o sus letras? En estas verdades os habéis de empapar, y éstos son los ejemplos que debéis seguir constantemente, y no los de vuestro mal padre que, habiéndose connaturalizado con la holgazanería y la libertad, no se quería dedicar a aprender un oficio ni a solicitar un amo a quien servir, porque era noble, como si la nobleza fuera el apoyo de la ociosidad y del libertinaje.
La pobre de mi madre se cansaba en aconsejarme, pero en vano. Yo me empeoraba cada día, y cada instante le daba —16→ nuevas pesadumbres y disgustos, hasta que acosada de la miseria y oprimida con el peso de mis maldades, cayó la infeliz en una cama de la enfermedad de que murió.
En este tiempo ¡qué trabajos para el médico! ¡Qué ansias para la botica! ¡Qué congojas para el alimento no costó, no a mí, sino a la buena de tía Felipa! Porque yo, pícaro como siempre, apenas iba a casa al medio día y a la noche a engullir lo que podía, y a preguntar como por cumplimiento cómo se sentía mi madre.
Ya han pasado muchos años, ya he llorado muchas lágrimas, y mandado decir muchas misas por su alma, y aún no puedo acallar los terribles gritos de mi conciencia, que incesantemente me dicen: tú mataste a tu madre a pesadumbres, tú no la socorriste en su vida después de sumergirla en la miseria, y tú, en fin, no le cerraste los ojos en su muerte. ¡Ay hijos míos!, no quiera Dios que experimentéis estos remordimientos. Amad, respetad, y socorred siempre a vuestra madre, que esto os manda el Criador y la naturaleza.
Por fortuna la fiebre que le acometió fue tan violenta que en el mismo día la hizo disponer el médico, y al siguiente perdió el conocimiento del todo.
Dije que esto fue por fortuna, porque si hubiera estado sin este achaque, habría padecido doble con sus dolencias, y con la pena que le debería haber causado el vil proceder de un hijo tan ingrato y para nada.
En los seis días que vivió, todo su delirio se redujo a darme consejos y a preguntar por mí, según me dijeron las vecinas, y yo cuando estaba en casa no le oía decir sino: ¿ya vino Pedro? ¿Ya está ahí? Dele usted de cenar, tía Felipa. Hijo, no salgas, que ya es tarde, no te suceda una desgracia en la calle, y otras cosas a este tenor con las que probaba el amor que me tenía. ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto me amaste, y qué mal correspondí a tus caricias!
—17→Finalmente, su merced expiró cuando yo no estaba en casa. Súpelo en la calle, y no volví a aquélla ni puse un pie por sus contornos sino hasta los tres días, por no entender en los gastos del entierro y todos sus anexos, porque estaba sin blanca, como siempre, y el cura de mi parroquia no era muy amigo de fiar los derechos.
A los tres días me fui apareciendo y haciéndome de las nuevas, contando cómo había estado preso por un pleito, y con el credo en la boca por saber de mi madre, y qué sé yo cuántas más mentiras, con las que, y cuatro lagrimillas, les quité el escándalo a las vecinas y el enojo a nana Felipa, de quien supe que, viendo que yo no parecía y que el cadáver ya no aguantaba, barrió con cuanto encontró, hasta con el colchón y con mis pocos trapos, y los dio en lo que primero le ofrecieron en el Baratillo, y así salió de su cuidado.
No dejó de afligirme la noticia, por lo que tocaba a mi persona, pues con el rebato que tocó me dejó con lo encapillado y sin una camisa que mudarme, porque cuantas yo tenía se encerraban en dos.
A seguida me contó que debía al médico no sé cuántas visitas, y al boticario qué sé yo qué recetas, que como nunca tuve intención de pagarlas no me impuse de las cantidades.
Después de todo, yo no puedo acordarme sin ternura de la buena vieja de tía Felipa. Ella fue criada, hermana, amiga, hija y madre de la mía en esta ocasión. Fuérase de droga, de limosna o como se fuese, ella la alimentó, la medicinó, la sirvió, la veló y la enterró con el mayor empeño, amor y caridad, y ella desempeñó mi lugar para mi confusión, y para que vosotros sepáis de paso que hay criados fieles, amantes y agradecidos a sus amos, muchas veces más que los mismos hijos; y es de advertir que luego que mi madre llegó al último estado de pobreza, le dijo que buscara destino porque ya no podía pagarle su salario, a lo que la viejecita llorando le respondió —18→ que no la dejaría hasta la muerte, y que hasta entonces le serviría sin interés, y así lo hizo, que en todas partes hay criados héroes como el calderero de San Germán.
Pero yo no me tenía tan bien granjeado el amor de nana Felipa, a pesar de que me crió, como dicen. Aguantó como las buenas mujeres los nueve días de luto en casa, y no fue lo más el aguantarlos, sino el darme de comer en todos ellos a costa de mil drogas y mil bochornos, pues ya no había quedado ni estaca en pared.
Pero viendo mi sinvergüencería, me dijo: Pedrito, ya ves que yo no tengo de donde me venga ni un medio, yo estoy en cueros y he estado sin conveniencia por servir y acompañar al alma mía de señora, que de Dios goce; pero ahora, hijito, ya se murió, y es fuerza que vaya a buscar mi vida, porque tú no lo tienes ni de donde te venga, ni yo tampoco, y asina ¿qué hemos de hacer? Y diciendo esto, llorando como una niña y mudándose para la calle fue todo uno, sin poderla yo persuadir a que se quedara por ningún caso. Ella hizo muy bien. Sabía el pan que yo amasaba, y la vida que le había dado a mi pobre madre; ¿qué esperanzas le podían quedar con semejante vagamundo?
Cátenme ustedes solo en mi cuarto mortuorio, que ganaba veinte reales cada mes, y no se pagaba la renta siete; sin más cama, sábanas ni ropa que la que tenía encima; sin tener que comer ni quien me lo diera; y en medio de estas cuitas va entrando el maldito casero apurándome con que le pagara, haciéndome la cuenta de veinte por siete son ciento cuarenta, que montan diez y siete pesos cuatro reales, y que si no le pagaba, o le daba prenda o fiador, vería a un juez y me pondría en la cárcel.
Yo, temeroso de esta nueva desgracia, ofrecí pagarle a otro día, suplicándole se esperara mientras cobraba cierto comunicado de mi madre.
—19→El pobre lo creyó, y me dejó. Yo no perdí tiempo, le escribí un papel en que le decía que al buen pagador no le dolían prendas, y que en virtud de eso le hacía cesión de bienes de todos los trastos de mi casa, cuya lista quedaba sobre la mesa.
Hecha la carta, cerrada con oblea y entregada con la llave a la casera, me salí a probar nuevas aventuras y a andar mis estaciones, como veréis en el capítulo que sigue.
Pero antes de cerrar éste, sabréis cómo a otro día fue el casero a cobrar, preguntó por mí, diéronle el papel, lo leyó, pidió la llave, abrió el cuarto para ver los trastos, y se fue hallando con el papel prometido que decía:
LISTA de los muebles y alhajas de que hago cesión a don Pánfilo Pantoja, por el arrendamiento de siete meses que debo de este cuarto. A saber.
Dos canapés y cuatro sillitas de paja, destripados y llenos de chinches.
Una cama vieja que en un tiempo fue verde, también con chinches.
Una mesita de rincón, quebrada.
Una ídem grande ordinaria, sin un pie.
Un estantito sin llave y con dos tablas menos.
Un petate de a cinco varas, y en cada vara cinco millones de chinches.
Un nichito de madera ordinaria con un pedazo de vidrio, y dentro un santo de cera, que ya no se conoce quién es por las injurias del tiempo.
Dos lienzos grandes que por la misma causa no descubren ya sus pinturas, pero sí el cotense en que las pusieron.
Dos pantallitas de palo viejas, doradas, una con su luna quebrada y otra sin nada.
Una papelera apolillada.
Una caja grande sin fondo ni llave.
—20→Un baúl tiñoso de pelo y muy anciano.
Una silla poltrona coja.
Una guitarra de tejamanil sorda.
Unas despabiladeras tuertas.
Una pileta de agua bendita de Puebla, despostillada.
Un rosario de Jerusalén con su cruz embutida en concha, sin más defecto que tres o cuatro cuentas menos en cada diez.
Un tomo trunco del Quijote sin estampas.
Un Lavalle viejito y sin forro.
Un promontorio de novenas viejas.
Un candelero de cobre.
Una palmatoria sin cañón.
Dos cucharas de peltre y un tenedor con un diente.
Dos posillos de Puebla sin asa.
Dos escudillas de ídem y cuatro platos quebrados.
Una baraja embijada.
Como veinte relaciones y romances, y otros impresos sueltos.
Entre ollitas y cazuelas buenas y quebradas, doce piezas.
Un casito agujerado.
Un pedazo de metate.
Un molcajete sin mano.
La escobita del vasín.
La olla del agua.
El cántaro del pozo.
El palito de la lumbre.
La tranca de la puerta.
Una borcelana cascada.
Dos servicios útiles pocos vacíos.
Todo esto para el señor casero, encargándole que si sobrare algún dinero después de pagada su deuda, lo invierta por bien de la difunta. México 15 de Noviembre de 1789. Pedro Sarmiento.

Se daba al diablo el triste casero con semejante vista, mientras yo, según os dije, me ocupaba en otras atenciones más precisas.
Viéndome solo, huérfano y pobre, sin casa, hogar, ni domicilio como los maldecidos judíos, pues no reconocía feligresía ni vecindad alguna, traté de buscar, como dicen, madre que me envolviera; y medio roto, cabizbajo y pensativo, salí para la calle luego que entregué a la casera la lista de mis exquisitos muebles.
El primer paso que di fue ir a tentar de paciencia a mis parientes paternos y maternos, creyendo hallar entre ellos algún consuelo en mis desgracias; pero me engañé de medio a medio. Yo les contaba la muerte de mi madre y mi orfandad y desamparo, rematando el cuento con implorar su protección, y unos me decían que no habían sabido la muerte de su hermana, otros se hacían de las nuevas, todos fingían condolerse de mi suerte; pero ninguno me facilitó el más mínimo socorro.
Despechado salía yo de cada casa de las de ellos, considerando que no había tenido ningún pariente que tomara interés en mi situación sino mi difunta madre, a quien comencé a sentir con más viveza, al mismo tiempo que concebí un odio mortal contra toda la caterva de mis desapiadados tíos.
¿Es posible, decía yo, que éstos son los parientes en el mundo? ¿Tan poco se les da de ver perecer a un deudo suyo y tan cercano? ¿Éstas son las leyes que se guardan de la naturaleza? —22→ ¿Así respeta el hombre los derechos de la sangre? ¿Y así hay locos que se fíen en sus parientes?
Cuando vivía mi padre, cuando tuvo alguna proporción, e iban a casa a que los sirviera, estos mismos me hacían mil fiestas, y aun me daban mis mediecillos para fruta, y si había alguna diversioncita o era, como dicen, día de manteles largos, todos todos iban de montón, y muchos sin esperar el convite; pero cuando estas cocas se acabaron, cuando la pobreza se apoderó de mi casa y ya no hubo qué raspar, se retiraron de ella, y ni a mí ni a mi madre nos volvieron a ver para nada. No es mucho, pues, que ahora salga yo con tan mal expediente de sus casas. Todavía me debo dar las albricias de que no me han negado, ni me han echado a rodar las escaleras.
Si algún día tengo hijos, les he de aconsejar que jamás se atengan a sus parientes, sino al peso que sepan adquirir. Éste sí es el pariente más cercano, el más liberal, el más pronto y el más útil en todas ocasiones. Que esotros parientes al fin son de carne y hueso como cualquier animal, ingratos, vanos, interesables e inservibles. Cuando su deudo tiene para servirlos lo visitan y lo adulan sin cesar; pero si es pobre como yo, no sólo no lo socorren, sino que hasta se avergüenzan del parentesco.
Embebecido iba yo en estas consideraciones y temblando de cólera contra mis indignos deudos, cuando al volver una esquina vi venir a lo lejos a mi amigo Juan Largo. Un vuelco me dio el corazón de gusto creyendo que tal encuentro no podía menos que serme feliz.
Luego que nos vimos cerca, me dijo él: ¡oh Periquillo, amigo! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Yo le conté mis cuitas en un instante, concluyendo con hartar de maldiciones a mis tíos. ¿Pues y qué te han hecho esos señores, me dijo, que estás con ellos de tan mal talante? ¿Qué me han de hacer, contesté yo, sino despreciarme y no favorecerme ninguno, —23→ olvidando que tengo sangre suya, y que a mi padre debieron mil favores?
Tienes razón, dijo Juan Largo, los parientes del día son unos malditos y ruines. A mí me acaba de suceder un poco peor con el perro viejo de mi tío don Martín. Has de saber que desde que falto de esta ciudad, que ya es cerca de un año, me he estado con él en la hacienda; pues un vaquero condenado me levantó el falso testimonio habrá quince días de que yo había vendido diez novillos, y te puedo jurar, hermano, que sólo fueron siete, pero hay gentes que se saldrán de misa por decir una mentira y quitar un crédito.
Ello es que el tío lo creyó de buenas a primeras, y me achacó todo lo que se había perdido en la hacienda desde que yo estaba allá, me conjuró y me amenazó para que lo confesara; pero yo jamás he sido más prudente, ni he tenido más cuenta con mi lengua. Callé y callara por toda la eternidad, si por toda ella me exigieran estas confesiones, por lo cual enfadado el don Martín me encerró en un cuarto y con un bejuco de esos de los cabos de regimiento me dio una tarea de palos que hasta hoy no puedo volver en mí; y no paró en esto, sino que quitándome todos los trapillos regulares que tenía yo, y mis dos caballitos, me echó a la calle, quiero decir, al camino que era la calle más inmediata a su casa, jurándome por toda la corte del cielo que si me volvía a ver por todos aquellos contornos, me volaría de un balazo, añadiendo que era yo un pícaro, vagamundo, ladrón y mal agradecido, que lo estaba saqueando, después de comerle medio lado. Y así, noramala, pícaro, me decía, noramala, que tú no eres mi sobrino como has pensado, sino un arrimado miserable y vicioso, por eso eres tan indiano, que yo no tengo sobrinos ladrones.
Hasta este punto llegó el enojo de mi tío, y viéndome abandonado, pobre, apaleado y en la mitad del camino, resolví venirme a esta capital como lo verifiqué. Habrá ocho días o —24→ diez que llegué; luego luego fui a buscarte a tu casa, no te hallé en ella ni quién me diera razón dónde vivías. He encontrado a Pelayo, a Sebastián, a Casiodoro, al mayorazgo y a otros amigos, y todos me han dicho que cuánto ha que no te ven. He preguntado por ti a Chepa la Guaja, a la Pisaflores, a Pancha la Larga, a la Escobilla y a otras, y todas me han contestado diciéndome que no saben dónde vives. En fin, en este corto tiempo no he perdido momento por saber de ti, y todo ha sido en vano. Dime, pues, ¿por qué les has excusado tu casa?
Yo le respondí que lo uno porque no me fueran a cobrar algunos picos que debía, y lo otro porque mi casa era un cuartito miserable y tan indecente que me daba vergüenza que me visitaran en él.
Aprobó mi arbitrio Januario, a quien le dije: y tú ahora ¿en qué piensas? ¿De qué te mantienes? De cócora en los juegos, me respondió, y si tú no tienes destino, y quieres pasarlo de lo mismo, puedes acompañarme, que espero en Dios15 que no nos moriremos de hambre, pues más ven cuatro ojos que dos. El oficio es fácil, de poco trabajo, divertido y de utilidad. ¿Conque quieres?
Tres más, dije. Pero dime: ¿qué cosa es ser cócora de los juegos, o a quiénes les llaman así? A los que van a ellos, me dijo Januario, sin blanca, sino sólo a ingeniarse, y son personas a quienes los jugadores les tienen algún miedo, porque no tienen qué perder, y con una ingeniada muchas veces les hacen un agujero.
Cada vez, le dije, me agrada más tu proyecto, pero dime: —25→ ¿qué es eso de ingeniarse16? Ingeniarse, me contestó Januario, es hacerse de dinero sin arriesgar un ochavo en el juego. Eso debe ser muy difícil, dije yo, porque según he oído decir todo se puede hacer sin dinero menos jugar.
No lo creas, Perico. Los cócoras tenemos esa ventaja, que nos ingeniamos sin blanca, pues para tener dinero, llevando resto al juego, no es menester habilidad sino dicha y adivinar la que viene por delante. La gracia es tenerlo sin puntero.
Pues siendo así, cócora me llamo desde este punto; pero dime, Juan, ¿cómo se ingenia uno? Mira, me respondió, se procura tomar un buen lugar (pues vale más un asiento delantero en una mesa de juego, que en una plaza de toros), y ya sentado uno allí, está vigiando al montero17 para cogerle un zapote18 o verle una puerta19, y entonces se da un codazo20, que algo le toca al denunciante en estas topadas. O bien procura uno dibujar las paradas21, marcar un naipe22, arrastrar un muerto23, o cuando no se pueda nada de esto, armarse con una apuesta24 al tiempo que la paguen, y entonces se dice: yo soy hombre de bien, a nadie vengo a estafar nada, y voto a este santo, y juro al otro, y los diablos me lleven si esta apuesta —26→ no es mía; y se acalora la cosa más, añadiendo: ¿es verdad don Fulano? Dígalo usted don Citano, de suerte que al fin se queda en duda de quién es el dinero, y el que tiene la apuesta gana. Esta ingeniada es la más arriesgada, porque puede uno topar con un atravesado que se la saque a palos, pero esto no es lo corriente, y así en las apuradas es menester arriesgarse. Ello es que yo nunca me quedo sin comer ni sin cenar, pues como no hayan pegado las otras diligencias, y el juego esté para acabarse, me llevara yo seis u ocho reales en la bolsa cogiéndome una parada mas que fuera de mi madre. Pero has de advertir desde ahora para entonces, que nunca te atrevas a arrastrar muertos, ni te armes con paradas que pasen ni aun lleguen a un peso, sino siempre con muertos chiquillos, y paraditas de tres a cuatro reales, que pagados siempre son dobles, y como el interés es corto se pasan, no se advierte en cuál de los dos que disputan está el dolo, y uno sale ganancioso; lo que no tiene con las paradas grandes, porque como que interesan, no se descuidan con ellas, sino que están sus amos pelando tantos ojos sobre su dinero, y ahí va uno muy expuesto.
Yo te agradezco, amigo Januario, tus deseos de que yo tenga algún modito con que comer, que cierto que lo necesito bien; asimismo te agradezco, le dije, tus consejos y tus advertencias, pero tengo algún temorcillo de que no me vaya a tocar una paliza o cosa peor en una de éstas; porque, la verdad, soy muy tonto y no veterano como tú, y pienso que al primer tapón he de salir, tal vez, con las zurrapas que me cuesten caro, y cuando piense que voy a traer lana, salga trasquilado hasta el cogote.
Se medio enfadó Januario con este miedo mío, y me dijo: anda bestia, eres un para nada. ¡Qué paliza ni qué broma! ¿Pues qué luego luego te han de correr la mácula? Yo no me espantaré de que al principio te temblará la mano para cogerte medio real, pero todo es hacerse, y después te soplarás hasta —27→ los quince y veinte pesos, quedándote muy fresco25, y yo te diré cómo. Ya sabes que los principios son dificultosos; vencidos éstos, todo se hace llevadero. Entra con valor a la carrera de los cócoras, que en verdad que es demasiado socorrida, sin temer palizas, ni trompadas de ninguno, pues ya has oído decir que a los atrevidos favorece la fortuna, y a los cobardes los repele; tú ya estás no sólo abandonado de ella, sino bien repelado, ¿quieres verte peor? Fuera de que, supón que a ti o a mí nos arman una campaña al cabo de tres o cuatro meses que hayamos comido, bebido y gastado a costa de los tahures; ¿luego nos han de dar? ¿No pueden recibir también de nuestras manos? Y por último, pon que salimos rotos de cabeza, o con una costilla desencajada, con algún riesgo se alquila casa, no todo ha de ser vida y dulzura, y en ese caso quedan los recursos de los médicos y de los hospitales. Con que, Perico, manos a la obra, sal de miserias y de hambre, que el que no se arriesga no pasa la mar.
A más de que en la clase de ingeniadas hay otros arbitrios más provechosos y quizá con menos peligro. Dímelos por tu vida, le dije, que ya reviento por saberlos.
Uno de ellos, me dijo Januario, es comedirse a tallar o ayudar a barajar a otros, y este arbitrio suele proporcionar una buena gratificación o gurupiada26, si el amo es liberal y gana; y aunque no sea franco ni gane, el gurupié no puede perder nunca su trabajo, como no sea tonto, pues en sabiendo irse a —28→ profundis seguido, sale la cuenta y muy bien, pero es menester hacerlo con salero, pues si no, va uno muy expuesto.
¿Cómo es eso, le pregunté, de irse a profundis, que no entiendo muy bien los términos facultativos de la profesión? Irse a profundis, dijo mi maestro, es esconderse el dinero del monte que se pueda, poco a poco, mientras baraja el compañero, fingiendo que se rasca, que se saca el polvero, que se saca un cigarro, que se compone el pañuelo y haciendo todas las diligencias que se juzguen oportunas para el caso; pero esto ya dije, es menester hacerlo con mucho disimulo, y haciéndolo así, la menor gurupiada te valdrá ocho o diez pesos.
También es otro arbitrio que tengas en el juego un amigo de confianza, como yo, y sentándose éste junto a ti, a cada vez que se descuide el dueño del dinero, le das cuatro pesetas fingiendo que lo cambias un peso. Este dinero lo juega el compañero con valor; si se le arranca, lo vuelves a habilitar con nuevas pesetas; cuando le pagues, le das siempre dinero de más para engordar la polla, sin miedo ninguno, pues como el dueño del monte te tenga por hombre de bien, harás de él cera y pabilo. Si está ganando, el dinero lo deslumbrará, y si está perdiendo, la misma pérdida lo cegará, de manera que jamás reflexionará en tu diligencia, que mil veces es excelente, pues yo he visto otras tantas desmontar entre el gurupié y el palero (que así se llaman estos compañeros) con el mismo dinero del monte. En este caso no salen los dos juntos, sino separados, para no despertar la malicia y en cierto lugar se unen, se parten la ganancia, y aleluya.
El tercero, más liberal y pronto arbitrio, es entregar todo el monte en un albur, si el compañero tiene plata para pagarlo; y si no la tiene, en distintos albures, que al fin resulta el mismo efecto que es desmontar. Pero para esto es preciso que así el gurupié como el palero sean muy diestros, y todo consiste en la friolera de amarrar los albures, poner la baraja al —29→ mismo en disposición de que conociendo por dónde está el mollete, alce por él, y salgan los albures puestos, teniendo entre los dos compactado con anticipación si se ha de apostar a la judía, o a la contrajudía, a la de fuera o a la de adentro, o la una y una, para no equivocarse y perder el dinero tontamente, que eso se llama hacer burro con bola en mano.
Para entrar en esta carrera y poder hacer progresos en ella, es indispensable que sepas amarrar, zapotear, dar boca de lobo, dar rastrillazo, hacer la hueca, dar la empalmada, colearte, espejearte y otras cositas tan finas y curiosas como éstas, que aunque por ahora no las entiendas, poco importa27, yo te las enseñaré dentro de quince o veinte días, que como tú te apliques y no seas tonto, con ese tiempo basta para que salgas maestro con mis lecciones.
Mas es de advertir que para salir con aire en las más ocasiones es necesario que trabajes con tus armas, y así es indispensable que sepas hacer las barajas. Ésa es otra, dije yo muy admirado, pues ¿no ves que eso es un imposible respecto a que me falta lo mejor que es el dinero? ¿Pero para qué quieres dinero para eso?, me preguntó Januario. ¿Cómo para qué?, le dije, para moldes, papel, pinturas, engrudo, prensas, oficiales y todo lo que es menester para hacer barajas; y fuera de esto, aunque lo tuviera no me arriesgaría a hacerlas, ¿no ves que donde nos cogieran, nos despacharían a un presidio por contrabandistas?
Riose a carcajada suelta Juan Largo de mi simplicidad, y me dijo: se echa de ver que eres un pobre muchacho inocente, y que todavía tienes la leche en los labios. Camote, para hacer las barajas como yo te digo no son menester tantas cosas —30→ ni dinero como tú has pensado. Mira, en la bolsa tengo todos los instrumentos del arte; y diciendo esto me manifestó unos cuadrilonguitos de hoja de lata, unas tijeritas finas, una poquita de cola de boca y un panecito de tinta de China.
Quedeme yo azorado al ver tan poca herramienta, y no acababa de creer que con sólo aquello se hiciera una baraja; pero mi maestro me sacó de la suspensión diciéndome: tonto, no te admires, el hacer las barajas en el modo que te digo no consiste en pegar el papel, abrir los moldes, imprimirlas y demás que hacen los naiperos, ése es oficio aparte. Hacerlas al modo de los jugadores, quiere decir hacerlas floreadas, esto se hace sin más que estos pocos instrumentitos que has visto, y con sólo ellos se recortan ya anchas, ya angostas, ya con esquinas que se llaman orejas, o bien se pintan o se raspan (que dicen vaciar) o se trabajan de pegues, o se hacen cuantas habilidades uno sabe o quiere; todo con el honesto fin de dejar sin camisa al que se descuide.
La verdad hermano, dije yo, todos tus arbitrios están muy buenos, pero son unos robos y declarados latrocinios, y creo que no habrá confesor que los absuelva. ¡Vaya, vaya, dijo Januario meneando la cabeza, pues estás fresco! ¿Conque ahora que andas ahí todo descarriado, sin casa, sin ropa, sin qué comer, y sin almena de que colgarte, vas dando en escrupuloso? ¡Majadero! ¿Pues si eres tan virtuoso para qué te saliste del convento? ¿No fuera mejor que te estuvieras allí comiendo de coca y con seguridad, y no andar ahora de aquí para allí y muriéndote de hambre?
Vamos, que ciertamente he sentido la saliva que he gastado contigo, y las luces que te he dado por tu bien, y por no verte perecer. Bestia, si todos pensaran en eso, si reflexionaran en que el dinero que así ganan es robado, que debe restituirse, y que si no lo hicieren así se los llevará el diablo, ¿crees tú que hubiera tanto haragán que se mantuviera del juego como —31→ se mantienen? ¿Te parece que éstos juegan suerte y verdad, y así se mantienen? No, Perico, éstos juegan con la larga28, y siempre con su pedazo de diligencia, si no ¿cómo se habían de sostener? Ganarían un día del mes y perderían veinte y nueve, pues ya has oído decir que el juego más quita que da, y esto es muy cierto en queriendo ser muy escrupuloso, porque el que limpio juega, limpio se va a su casa; pero por esta razón estos señoritos mis camaradas y compañeros, antes de entrar en el giro de la fullería, lo primero que hacen es esconder la conciencia debajo de la almohada, echarse con las petacas, y volverse corrientes. Bien que no he conocido uno que no tenga su devoción. Unos rezan a las Ánimas, otros a la Santísima Virgen, éste a San Cristóbal, aquél a Santa Gertrudis, y finalmente esperamos en el Señor que nos ha de dar buena muerte29. Conque no seas tonto, Periquillo, elige tu devoción particular, y anda hombre, anda, no tengas miedo; peor será que pegues la boca a una pared30, porque donde tú no lo busques, estás seguro que haya quien te dé ni un lazo para que te ahorques. Ya has visto lo que te acaba de pasar con tus tíos. Conque si entre los tuyos no hallas un pedazo de pan, ¿qué esperanzas te quedan en adelante? Ahora estoy yo en México que soy tu amigo y te puedo enseñar y adiestrar; si dejas pasar esta ocasión, mañana me voy, y te quedas a pedir limosna, porque no a todos los hábiles les gusta enseñar —32→ sus habilidades, temerosos de no criar cuervos que a ellos mismos tal vez mañana u otro día les saquen los ojos. En fin, Perico, harto te he dicho. Tú sabrás lo que harás, que yo lo hago no más de pura caridad31.
Como por una parte yo me veía estrechado de la necesidad, y sin ser útil para nada, y por otra los proyectos de Januario eran demasiado lisonjeros, pues me facilitaba nada menos que el tener dinero sin trabajar, que era a lo que yo siempre había aspirado, no me fue difícil resolverme; y así le di las gracias a mi maestro, reconociéndolo desde aquel instante por mi protector, y prometiéndole no salir un punto de la observancia de sus preceptos, arrepentido de mis escrúpulos y advertencias, como si debiera el hombre arrepentirse jamás de no seguir el partido de la iniquidad; pero lo cierto es que así lo hacemos muchas veces.
Durante esta conversación advirtió Januario que yo tenía los labios blancos, y me dijo: tú, según me parece, no has almorzado. Ni tampoco me he desayunado, le respondí, y cierto que ya serán las dos y media de la tarde. Ni la una ha dado, dijo Januario, pero el reloj de los estómagos hambrientos siempre anda adelantado, así como se atrasa el de los satisfechos. Por ahora no te aflijas, vámonos a comer.
¡Santa palabra!, dije yo entre mí, y nos marchamos.
Aquél era el primer día, que yo experimentaba todo el terrible poder de la hambre, y quizá por eso luego que puse el pie en el umbral de la fonda, y me dio en las narices el olor de los guisados, se me alegró el corazón de manera que pensé que entraba por lo menos en el Paraíso terrenal.
Sentámonos a la mesa, y Januario pidió con mucho garbo dos comidas de a cuatro reales y un cuartillo de vino. Yo me admiré de la generosidad de mi amigo, y temeroso no —33→ fuera a salir con alguna de las suyas después de haber comido, le pregunté si tenía con qué pagar, porque lo que había pedido valía siquiera un par de pesos. Él se sonrió y me dijo que sí, y para que comiese yo sin cuidado, me mostró como seis pesos en dinero doble y sencillo.
En esto fueron trayendo un par de tortas de pan con sus cubiertos, dos escudillas de caldo, dos sopas, una de fideos y otra de arroz, el puchero, dos guisados, el vino, el dulce y el agua; comida ciertamente frugal para un rico, pero a mí me pareció de un rey, o por lo menos de un embajador, pues si a buena hambre no hay mal pan, aunque sea malo, cuando el pan es de por sí bueno, debe parecer inmejorable por la misma regla. Ello es que yo no comía, sino que engullía, y tan aprisa que Januario me dijo: espacio, hombre, espacio que no nos han de arrebatar los platos de delante.
Entre la comida menudeamos los dos el vino, lo que nos puso bastante alegres; pero se concluyó, y para reposarla sacamos tabaco y seguimos platicando de nuestro asunto.
Yo con más curiosidad que amistad le pregunté a mi mentor que ¿dónde vivía? A lo que él me respondió que no tenía casa ni la había menester, porque todo el mundo era su casa.
¿Pues dónde duermes?, le dije. Donde me coge la noche, me respondió, de manera que tú y yo estamos iguales en esto, y en ajuar y ropa, porque yo no tengo más que lo encapillado.
Entonces asombrado le dije: ¿pues cómo has gastado con tanta liberalidad? Eso, respondió, no lo extrañes, así lo hacemos todos los cócoras y jugadores cuando estamos de vuelta, quiero decir, cuando estamos gananciosos, como yo, que anoche con una parada con que me armé, y la fleché con valor, hice doce pesos; porque yo soy trepador cuando me toca, esto es, apuesto sin miedo, como que nada pierdo aunque se me arranque, y tengo la puerta abierta para otra ingeniada.
—34→Quizá por eso, dije yo, he oído decir a los monteros que más miedo tienen a un real dado o arrastrado en mano de los cócoras como tú, que a cien pesos de un jugador. Por eso es, dijo Juan Largo, porque nosotros como siempre vamos en la verde, esto es, no arriesgamos nada, poco cuidado se nos da que después de acertar ocho albures con cuatro reales a la dobla, en el noveno nos ganen ciento veinte pesos; porque si lo ganamos, hacemos doscientos cincuenta y seis, y si lo perdemos, nada perdemos nuestro, y en este caso ya sabemos el camino para hacer nuevas diligencias.
No así los que van al juego a flechar el dinero que les ha costado su sudor y su trabajo, pues como saben lo que cuesta adquirirlo, le tienen amor, lo juegan con conducta, y éstos siempre son cobardes para apostar cien pesos, aun cuando ganan, y por eso les llaman pijoteros.
Esta misma es la causa de que nosotros, cuando estamos de vuelta, somos liberales, y gastamos y triunfamos francamente, porque nada nos cuesta, ni aquel dinero que tiramos es el último que esperamos tener por ese camino.
Tú desengáñate, no hay gente más liberal que los mineros, los dependientes que manejan abiertamente el dinero de sus amos, los hijos de familia, los tahures como nosotros, y todos los que tienen dinero sin trabajar o manejan el ajeno, cuando es dificultoso hacerles un cargo exacto.
Pero hombre, le dije, yo no dudo de cuanto dices, pero ¿has comprado siquiera una sábana o frazada para dormir? Ni por un pienso me meteré yo en eso por ahora, me respondió Januario, no seas tonto, si no tengo casa, ¿para qué quiero sábana? ¿Dónde la he de poner? ¿La he de traer a cuestas? Tú te espantas de poco. Mira, los jugadores como yo, hacemos el —35→ papel de cómicos; unas veces andamos muy decentes, y otras muy trapientos; unas veces somos casados, y otras viudos; unas veces comemos como marqueses y otras como mendigos, o quizá no comemos; unas veces andamos en la calle, y otras estamos presos; en una palabra, unas veces la pasamos bien y otras mal, pero ya estamos hechos a esta vida, tanto se nos da por lo que va como por lo que viene. En esta profesión lo que importa es hacer a un lado el alma y la vergüenza, y créeme que haciéndolo así se pasa una vida de ángeles.
Algo me mosquié yo con una confesión tan ingenua de la vida arrastrada que iba a abrazar, y más considerando que debía ser verdadera en todas sus partes, como que Januario hablaba inspirado del vino, que rara vez es oráculo mentiroso, antes casi siempre, entre mil cualidades malas, tiene la buena de no ser lisonjero ni falso; pero aunque según el inspirante, debía variar de concepto, como varié, no me di por entendido, ya por no disgustar a mi bienhechor, y ya por experimentar por mí mismo si me tenía cuenta aquel género de vida, y así sólo me contenté con volverle a preguntar que ¿dónde dormía? A lo que él, sin turbarse, me dijo redondamente.
Mira, yo unas veces me quedo de postema en los bailes, y paso el resto de las noches en los canapés; otras me voy a una fonda, y allí me hago piedra; y otras, que son las más, la paso en los arrastraderitos. Así me he manejado en los pocos días que llevo en México, y así espero manejarme hasta que no me junte con quinientos mil pesos del juego, que entonces será preciso pensar de otra manera.
¿Y cuáles son los arrastraderitos, le pregunté, y con qué te tapas en ellos? A lo que él me contestó: los arrastraderitos son esos truquitos indecentes e inservibles32 que habrás visto en algunas accesorias. Éstos no son para jugar, porque de —36→ puro malos no se puede jugar en ellos ni un real; pero son unos pretextos o alcahueterías para que se jueguen en ellos sus albures, y se pongan unos montecitos miserables.
En estos socuchos juegan los pillos, cuchareros y demás gente de la última broza. Aquí se juega casi siempre con droga, y luego que se mete allí algún inocentón, le mondan la picha33 y hasta los calzones si los tiene. A estos jugadores bisoños y que no saben la malicia de la carrera les llaman pichones, y como a tales, los descañonan en dos por tres. En fin, en estos dichos arrastraderos, como que todos los concurrentes son gente perdida, sin gota de educación ni crianza, y aun si tienen religión, sábelo Dios, se roba, se bebe, se juega, se jura, se maldice, se reniega, etc., sin el más mínimo respeto, porque no tienen ninguno que los contenga, como en los juegos más decentes.
En uno de éstos me quedo las más noches, a costa de un realito que le doy al coime, y si tengo dos; me presta la carpeta o un capotito o frazada llena de piojos de las que hay empeñadas, y así la paso. Conque ya te respondí, y mira si tienes otra cosa que saber, porque preguntas más que un catecismo.
Si antes estaba yo cuidadoso con la pintura que me hizo de la videta cocorina, después que le dio los claros y las sombras que le faltaban con lo de los arrastraderos, me quedé frío; pero con todo, no le manifesté mal modo, y me hice el ánimo de acompañarlo hasta ver en qué paraba la comedia de que iba yo tan pronto a ser actor.
Salimos de la fonda, y nos anduvimos azotando las calles34 toda la tarde. A la noche a buena hora nos fuimos al juego. Januario comenzó a jugar sus mediecillos que le habían sobrado, —37→ y se le arrancaron en un abrir y cerrar de ojos, pero a él no se le dio nada. Cada rato lo veía yo con dinero, y ya suyo, ya ajeno, él no dejaba de manejar monedas; ello a cada instante también tenía disputas, reconvenciones y reclamos, mas él sabía sacudirse y quedarse con bola en mano.

Se acabó el juego como a las once de la noche, y nos fuimos para la calle. Yo iba pensando que leíamos el Concilio Niceno por entonces, pero salí de mi equivocación cuando Juan Largo tocó una accesoria, y después que hizo no sé qué contraseña, nos abrieron; entramos y cenamos no con la decencia que habíamos comido, pero lo bastante a no quedarnos con hambre.
Acabada la cena, pagó Januario y nos salimos a la calle. Entonces le dije: hombre, estoy admirado, porque vi que se te arrancó35 luego que entramos al juego, y aunque estuviste manejando dinero, jurara yo que habías salido sin blanca, y ahora veo que has pagado la cena; no hay remedio, tú eres brujo.
No hay más brujería que lo que te tengo dicho. Yo lo primero que hago es rehundir y esconder seis u ocho realillos para la amanezca36 de la primera ingeniada que tengo. Asegurado esto, las demás ingeniadas se juegan con valor a si trepan. Si trepa alguna, bien, y si no, ya se pasó el día, que es lo que importa.
En estas pláticas llegamos a otra accesoria más indecente que aquélla donde cenamos. Tocó mi Mentor, hizo su contraseña, le abrieron, y a la luz de un cabito que estaba expirando en un rincón de la pared vi que aquél era el arrastraderito de que ya tenía noticia.
Habló Januario en voz baja con el dueño de aquel infernal —38→ garito, que era un mulato envuelto en una manga azul, y ya se había encuerado para acostarse, y éste nos sacó dos frazadas muy sucias y rotas y nos las dio diciendo: sólo por ser usted, mi amigo, me he levantado a abrir, que estoy con un dolor de cabeza que el mundo se me anda, y sería cierto, según la borrachera que tenía.
No éramos nosotros los únicos que hospedaba aquella noche el tuno empelotado. Otros cuatro o cinco pelagatos, todos encuerados, y a mi parecer medio borrachos, estaban tirados como cochinos por la banca, mesa y suelo del truquito.
Como el cuarto era pequeño, y los compañeros gente que cena sucio y frío, y bebe pulque y chinguirito37, estaban haciendo una salva de los demonios, cuyos pestilentes ecos sin tener por dónde salir remataban en mis pobres narices, y en un instante estaba yo con una jaqueca que no la aguantaba, de modo que no pudiendo mi estómago sufrir tales incensarios, arrojó todo cuanto había cenado pocas horas antes.
Januario advirtió mi enfermedad, y percibiendo la causa me dijo: pues amigo estás mal; eres muy delicado para pobre. No está en mi mano, le respondí. Y él me dijo: ya lo veo, pero no te haga fuerza, todo es hacerse y esto es a los principios, como te dije esta mañana; pero vámonos a acostar a ver si te alivias.
A la ruidera de la evacuación de mi estómago despertó uno de aquellos léperos, y así como nos vio comenzó a echar sapos y culebras por aquella boca de demonio. Qué rotos tales de m..., decía, por qué no irán a vomitarse sobre la tal que los parió, ya que vienen borrachos, y no venir a quitarle a uno el sueño a estas horas.
Januario me hizo seña que me callara la boca, y nos acostamos los dos sobre la mesita del billar, cuyas duras tablas, la —39→ jaqueca que yo tenía, el miedo que me infundieron aquellos encuerados, a quienes piadosamente juzgué ladrones, los innumerables piojos de la frazada, las ratas que se paseaban sobre mí, un gallo que de cuando en cuando aleteaba, los ronquidos de los que dormían, los estornudos traseros que disparaban, y el pestífero sahumerio que resultaba de ellos, me hicieron pasar una noche de los perros.
Contando las horas y los cantos del gallo estuve toda la noche sin poder dormir un rato, y deseando la venida de la aurora para salir de aquella mazmorra, hasta que quiso Dios que amaneció, y fueron levantándose aquellos bribones encuerados.
Sus primeras palabras fueron desvergüenzas, y sus primeras solicitudes se dirigieron a hacer la mañana. Luego que los oí, los tuve por locos, y le dije a Januario: estos hombres no pueden menos que estar sin gota de juicio, porque todos ellos quieren hacer la mañana. ¡Qué locura tan graciosa! ¿Pues que piensan que no está hecha? ¿O se creen ellos capaces de una cosa que es privativa de Dios?
Se rió Januario de gana, y me dijo: se conoce que hasta hoy fuiste tunante a medias, pillo decente y zángano vergonzante. En efecto, ignoras todavía muchos de los términos más comunes y trillados de la dialéctica leperuna; pero por fortuna me tienes a tu lado que no perderé ningunas ocasiones que juzgue propias para instruirte en cuanto pueda conducir a sacarte —40→ un diestro veterano, ya sea entre los pillos decentes, ya sea entre los de la chichi pelada38, como son éstos.
Por ahora sábete que hacer la mañana entre esta gente quiere decir desayunarse con aguardiente, pues están reñidos con el chocolate y el café, y más bien gastan un real o dos a estas horas en chinguirito malo, que en un posillo del más rico chocolate.
Apenas salí de esa duda, cuando me puso en otras nuevas uno de aquellos zaragates que, según supe, era oficial de zapatero, pues le dijo a otro compañero suyo: Chepe39, vamos a hacer la mañana y vámonos a trabajar, que el sábado quedamos con el maestro en que hoy habíamos de ir, y nos estará esperando. A lo que el Chepe respondió: vaya el maestro al tal, que yo no tengo ni tantitas ganas de trabajar hoy por dos motivos. El uno porque es San Lunes, y el otro porque ayer me emborraché y es fuerza curarme hoy.
Suspenso estaba yo escuchando aquellas cosas, que para mí eran enigmas, cuando mi maestro me dijo: has de saber que es un abuso muy viejo y casi irremediable entre los más de los oficiales mecánicos no trabajar los lunes, por razón de lo estragados que quedan con la embriagada que se dan el domingo, y por eso le llaman San Lunes, no porque los lunes sean días de guarda por ser lunes, como tú lo sabes, sino porque los oficiales abandonados se abstienen de trabajar en ellos por curarse la borrachera, como este dice.
¿Y cómo se cura la embriaguez?, pregunté. Con otra nueva, me respondió Januario. Pues entonces, dije yo, debiendo —41→ el exceso del aguardiente hacer el mismo efecto el domingo que el lunes, se sigue que, si una emborrachada del domingo ha de menester para curarse otra del lunes, la del lunes necesitará la del martes, la del martes la del miércoles, y así venimos a sacar por consecuencia que se alcanzarán las embriagueces unas a otras, sin que en realidad se verifique la curación de la primera con tan descabellado remedio. La verdad, ésa me parece peor locura en esta gente que la de hacer la mañana, porque pensar que una tranca40 se cura con otra es como creer que una quemada, se cura con otra quemada, una herida con otra, etc., lo que ciertamente es un delirio.
Tú dices muy bien, contestó Januario, pero esta gente no entiende de argumentos. Son muy viciosos y flojos, trabajan por no morirse de hambre, y acaso por tener con qué mantener su vicio dominante, que casi generalmente entre ellos es el de la embriaguez, de manera que en teniendo qué beber, poco se les da de no comer, o de comer cualquiera porquería; y ésta es la razón de que por buenos artesanos que sean, y por más que trabajen, jamás medran, nada les luce, porque todo lo disipan; y así los ves desnudos como a estos dos, que quizá serán los mejores oficiales que tendrá el maestro en su taller.
¡Qué lástima de hombres!, exclamé, y si son casados ¡qué vida les darán a sus pobres mujeres, y qué mal ejemplo a sus hijos! Considéralo, me dijo Januario. A sus mujeres las traen desnudas, hambrientas y golpeadas, y a los hijos en cueros, sin comer y malcriados.
En esto nos salimos de aquella pocilga, y fuimos a tomar café. Lo restante del día, que lo pasamos en visitas y andar calles hasta las doce, me anduve yo cuzqueando41 y rascando. Tal era la multitud de piojos que se me pegaron de la maldita —42→ fruza42. Y no fue eso lo peor, sino que tuve que sufrir algunas chanzonetas pesadas que me dijeron los amigos, porque los animalitos me andaban por encima, y eran tan gordos y tan blancos que se veían de a legua, y cada vez que alguno se ponía donde lo vieran, decía uno: eso no, a mi amigo Perico no, que aquí estoy yo. Otros decían: hombre, eso tiene buscar novias de a medio. Otros: ¡qué buenas fuerzas tienes, pues cargas un animal tan grande! Y así me chuleaban todos a su gusto, sin quedarse por cortos con mi compañero que también estaba nadando.
Por fin, dieron las doce, y me dijo éste, vámonos al juego; porque yo no tengo blanca para comer, y no seas tonto, vete aplicando. Donde tú puedas, afianza una apuesta y di que es tuya, que yo juraré por cuantos santos hay que te la vi poner; pero ya te he advertido que sea apuesta corta que no pase de dos o tres reales; porque si vas a hacer una tontera, nos exponemos a un codillo.
En efecto, entramos al juego, tomamos buenos lugares, se calentó aquello, como dicen, y yo ya le echaba el ojo a una apuesta, ya a otra, ya a otra; y no me determinaba a tomarme ninguna de puro miedo. Quería extender la mano, y parece que me la contenían, y me decían en secreto: ¿Qué vas a hacer? Deja eso ahí que no es tuyo... La conciencia ciertamente nos avisa y nos reprende secreta, pero eficazmente cuando tratamos de hacer el mal; lo que sucede es que no queremos atender a sus gritos.
Januario no más me veía, y yo conocía que me quería comer de cólera con los ojos. A lo menos si ha tenido ponzoña en la vista, como cuentan los mentirosos que la tiene el Basilisco, no me levanto vivo de la mesa; tal era su feroz mirar. Hay gentes que parece que toman empeño en hacer que otros —43→ salgan tan perversos como ellos, y este condenado era uno de tantos.
Por último, yo más temeroso de su enojo que de Dios, y más bien por contemporizar con su gusto que con el mío, que es lo que sucede en el mundo diariamente, resolví a armarme con una peseta al tiempo que la pagaron. Cuando el pobre dueño del dinero iba a estirar la mano para coger sus cuatro reales ya yo los tenía en la mía. Allí fue lo de ese dinero es mío; no sino mío; yo digo verdad, y yo también; con su poco que mucho de está muy bien; ahí lo veremos; donde usted quiera, y todas las bravatas corrientes en semejantes lances, hasta que Januario, con un tono de hombre de bien, dijo al perdidoso: amigo, usted no se caliente. Yo vi poner a usted su peseta; pero la que el señor ha tomado (no lo quede a usted duda) es suya, que yo se la acabo de prestar.
Con esto se serenó la riña, quedándose aquel infeliz sin sus mediecillos, y yo habilitado con ellos.
Ya se me derretían en la mano sin acabar de ponerlos a un albur; no porque me faltara valor para apostar cuatro reales, pues ya sabéis que yo, aunque sin habilidad, sabía jugar y había jugado cuanto tenia mi madre; sino porque temía perderlos y quedarme sin comer. ¡Tal era el miedo que la hambre me había infundido el día anterior!
Januario me lo conoció, y me hizo señas para que los jugara con franqueza, pues ya él tenía segura la mamuncia.
Con esta satisfacción los jugué en cinco albures a la dobla, y cuando me vi con diez y seis pesos, creí tener un mayorazgo; ya se ve, como aquel que en muchos días no había tenido un real.
Mi compañero me hizo seña que los rehundiera, como lo verifiqué, pensando que nos íbamos a comer; mas Januario en nada menos pensaba, antes se quedó allí hecho un postema, hasta que se acabó la partida grande, a cuyo instante me pidió —44→ el dinero, sacó él cuatro pesos y una de sus barajas, y se puso a tallar43 diciendo: tírenle a este burlotito.
Los tahures fuertes así que vieron el poco fondo, se fueron yendo; pero los pobretes se apuntaron luego luego, que es lo que se llama entrar por la punta.
El montecillo fue engrosando poco a poco, de modo que a las dos de la tarde ya tenía aquella zanganada como setenta pesos.
A esa hora fueron entrando dos payitos muy decentes y bien rellenos de pesos. Comenzaron a apuntarse de gordo: de a veinte y veinte y cinco pesos, y comenzaron a perder del mismo modo. En cada albur que yo los veía poner los chorizos de pesos se me bajaba la sangre a los talones, creyendo que en dos albures que acertaran se perdía todo nuestro trabajo, y nos salíamos sin blanca soñando que habíamos tenido, lo que a mí se me hacía intolerable, según el axioma de los tahures, de que más se siente lo que se cría que lo que se pare.
Pero aquellos hombres estaban, según entendí entonces, erradísimos, porque el albur en que ponían diez o doce pesos, lo ganaban; pero aquel en donde apostaban entre los dos cuarenta o cincuenta, lo perdían así podían jugarlo con mil precauciones.
De este modo se les arrancó a los dos casi a un tiempo; y uno de ellos, al perder el último albur que iba interesado y siendo de un caballo contra un as, vino el as; sacó los cuatro caballos, y mientras estuvo rompiendo los demás naipes, se los comió, como quien se come cuatro soletas, y hecha esta importante diligencia, se salió con su compañero, ambos encendidos como una grana, y sudando la gota tan gorda. ¡Tales eran los vapores que habían recibido!
Januario con mucha socarra contó trescientos y pico de pesos; —45→ le dio una gratificación al dueño de la casa, y lo demás lo amarró en su pañuelo.
Ya se lo comían los otros tahures pidiéndole barato; pero a nadie le dio medio, diciendo cuando a mí se me arranca, ninguno me da nada, y así cuando gane, tampoco he de dar yo un cuarto.
No me pareció bien esta dureza, porque aunque tan malo he tenido un corazón sensible.
Nos salimos a la calle, y nos fuimos a la fonda que estaba cerca; comimos a lo grande, y concluida la comida, me dijo mi protector: ¿Qué tal, señor Perico, le gusta a usted la carrera? ¿Si no se hubiera determinado a armarse con aquella apuesta contara con ciento y más pesos suyos? Vaya, toma tu plata y gástala en lo que quieras, que es muy tuya y puedes disponer de ella a tu gusto con la bendición de Dios44; aunque pienso que lo que conviene es que apartemos cincuenta pesos por ambos para puntero, y vayamos ahora mismo al Parian, o más bien al Baratillo, a comprar una ropilla decente, con cuyo auxilio la pasaremos mejor, nos darán mejor trato en todas partes, y se nos facilitarán más bien las ocasiones de tener; porque te aseguro, hermano, que aunque dicen que el hábito no hace al monje, yo no sé qué tiene en el mundo esto de andar uno decente, que en las calles, en los paseos, en las visitas, en los juegos, en los bailes y hasta en los templos mismos se disfruta de ciertas atenciones y respetos. De suerte que más vale ser un pícaro bien vestido, que un hombre de bien trapiento45; y así vamos.
No lo dijo a sordo; me levanté al momento, cogí mi dinero —46→ que era menos del que le tocó a Januario; pero yo lo disimulé, satisfecho de que en asunto de intereses el mejor amigo quiere llevar su ventajita.
Fuimos al Baratillo, compramos camisas, calzones, chalecos, casacas, capas, sombreros, pañuelos, zapatos, y hasta unas cascaritas de reloj o relojes cáscaras o maulas; pero que parecían algo.
Ya habilitados, fuimos a tomar un cuarto en un mesón, mientras hallábamos una vivienda proporcionada. En esto de camas no había nada; y aunque se lo hice advertir a Januario, éste me dijo: ten paciencia, que después habrá para todo. Por ahora lo que importa es presentarnos bien en la calle, y mas que comamos mal y durmamos en las tablas, eso nadie lo ve. ¿Qué te parece que todos los guapos o currutacos que ves en el público, tienen cama o comen bien? No hijo, muchos andan como nosotros; todo se vuelve apariencia, y en lo interior pasan sus miserias bien crueles. A éstos llaman rotos.
Yo me conformé con todo, contentísimo con mis trapillos, y con que ya no volvía a pasar otra noche en el arrastraderito condenado.
Llegamos al mesón, tomamos nuestro cuarto, y nos encajamos en él locos de contentos. Aquella noche no quiso Januario que fuéramos a jugar, porque según él decía, se debía reposar la ganancia. Nos fuimos a la comedia, y cuando volvimos, cenamos muy bien y nos acostamos en las tablas duras, que algo se ablandaron con los capotes viejos y nuevos.
Dormí como un niño, que es la mejor comparación, y a otro día hicimos llamar al barbero, y después de aliñados nos vestimos y salimos muy planchados a la calle.
Como nuestro principal objeto era que nos vieran los conocidos, la primera visita fue a la casa del Br. Martín Pelayo; pero ¿cuál fue nuestra sorpresa, cuando creyendo encontrar al Martín antiguo, encontramos un Martín nuevo, y en todo —47→ diferente al que conocíamos? Pues aquél era un joven tan perdulario como nosotros; y éste era un cleriguito ya muy formal, virtuoso y asentado.
Luego que entramos a su cuarto, se levantó y nos hizo sentar con mucha urbanidad; nos contó cómo era diácono, y estaba para ordenarse de presbítero, en las próximas témporas. Nosotros le dimos los parabienes; pero Januario trató de mezclar sus acostumbradas chocarrerías y facetadas, a las que Pelayo en un tono bien serio contestó: ¡Válgame Dios, señor Januario! ¿Siempre hemos de ser muchachos? ¿No se ha de acabar algún día ese humor pueril? Es menester diferenciar los tiempos; en unos agradan las travesuras de niños, en otros la alegría de jóvenes, y ya en el nuestro es menester que apunte la seriedad y macicez de hombres, porque ya nos hacen gasto los barberos.
Yo no soy viejo, ni aunque lo fuera me opondría a un genio festivo. Me gustan, en efecto, los hombres alegres y joviales, de quienes se dice: donde él está no hay tristeza. Sí, amigos, para mí no hay cosa más fastidiosa que un genio regañón, tétrico y melancólico; huyo de ellos como de unos misántropos abominables; los juzgo soberbios, descontentos, murmuradores, insaciables, y dignos de acompañar a los osos y a los tigres.
Al contrario, ya dije, estoy en mis glorias con un hombre atento, afable, instruido y alegre. La compañía de uno de ellos me deleita, me engolosina, me amarra, y seré capaz de estarme con él los días y las semanas; pues, pero ha de ser de este estambre, porque en siendo un necio, hablador, arrogante y faceto, ¿quién lo ha de sufrir?
Estos genios no son festivos, sino juglares; su carácter es ruin y sus costumbres groseras. Cuando platican, golpean; cuando quieren divertir, fastidian con sus frialdades; porque hombres sin talento ni educación no pueden parir buenos, alegres —48→ ni razonados conceptos; antes las chanzas de éstos ofenden las honras y las personas, y sus agudezas punzan la fama o el corazón del prójimo.
Esto digo, amigos, deseando que eviten ese genio chocarrero a todas horas. Todo tiene su tiempo. Las matracas de Semana Santa parecerán mal a los muchachos en la pascua de Navidad, y la lama de noche buena no la pondrán en sus monumentitos.
Así me lo ha hecho creer la experiencia, y algunos desaires que les he visto correr a muchos facetos.
A poco rato de decir esto el padre Pelayo, mudó de conversación con disimulo; pero mi compañero, que lo había entendido, y estaba como agua para chocolate, no aguantó mucho. Se despidió a poco rato y nos fuimos.
En la calle me dijo: ¿Qué te parece de este mono? ¡Quien no lo hubiera conocido! Ahora porque está ordenado de evangelio quiere hacer del formal y arreglado; pero a otro perro con ese hueso, que ya sabemos que todas esas son hipocresías.
Yo le corté la conversación, porque me repugnaba murmurar algunas veces, y nos fuimos a otras visitas donde nos recibieron mejor, y aun nos dieron de almorzar.
Así se pasó la mañana hasta que dieron las doce, a cuya hora nos fuimos al mesón; sacamos veinte y cinco pesos del puntero, y nos fuimos al juego.
En el camino dije a Januario: hombre, si van los payos, donde nos acierten un albur, nos lleva Judas. No nos llevará, me dijo: ¡ojalá vayan! ¿Pues tú piensas que está en ellos el errar o acertar? No, hijo, está en mis manos. Yo los conozco y sé que juegan la apretada figura; y así les amarro los albures de manera que, si ponen poco, dejo que venga la figura; y si ponen harto, se las subo al lomo del naipe. Eso malo tiene el jugar cartas de afición o una regla fija.
¿Pues qué, tiene reglas el juego?, le pregunté, y me dijo: lo —49→ que los tahures llaman reglas no es sino un accidente continuado (en barajando bien), porque que venga el cuatro contra la sota, es un accidente; que venga después el siete contra el rey, es otro accidente; que venga el cinco contra el caballo, es otro; y así aunque se hagan diez o veinte contrajudíos, no son más que diez o veinte accidentes, o un accidente continuado. No hay mejor regla ni más segura que los zapotes, deslomadas, rastrillazos, y otras diligencias de las que yo hago, y aun éstas tienen su excepción, que es cuando se la advierten a uno y le ganan con su juego, por eso dice uno de nuestros refranes que contra vigiata no hay regla. Lo demás de judía, contrajudía, pares y nones, lugar, y todas esas que llaman reglas, son entusiasmos, preocupaciones y vulgaridades en que vemos que incurren todos los días hombres, por otra parte, nada vulgares; pero parece que en el juego nadie es dueño de su juicio.
Ten, pues, entendido que no hay más que dos reglas: la suerte y la droga. Aquélla es más lícita; pero ésta es más segura.
En esto llegamos al juego, y Januario se sentó como siempre; pero no jugó más que un peso; porque iba con intención de poner el monte, pues según él decía así llevaba nuestro dinero más defensa; porque, de enero a enero, el dinero es del montero.
Así que se acabó la partida, pusimos nuestro burlotillo, y ganamos diez o doce pesos, porque no fueron los pollos gordos que esperaba; sin embargo, nos dimos por contentos y nos fuimos.
Así pasamos con esta vuelta como seis meses ganando casi todos los días, aunque fuera poco. En este tiempo aprendí cuantas fullerías me quiso enseñar Januario; compramos camas, alguna ropa más, y la pasamos como unos marqueses.
Nada me quedó que observar en dicho tiempo en asunto de juego. Conocí que es una verdad que es el crisol de los hombres, —50→ porque allí descubren sus pasiones sin rebozo, o a lo menos es menester estar muy sobre sí para no descubrirlas, lo que es muy raro, pues el interés ciega, y en el juego no se piensa más que en ganar.
Allí se observa el que es malcriado, ya porque se echa en la mesa, se pone el sombrero, no cede el asiento ni al que mejor lo merece, le echa el humo del cigarro en la cara a cualquiera que está a su lado, por más que sea persona de respeto o de carácter, y hace cuantas groserías quiere, sin el menor miramiento. Lo peor es que hay un axioma tan vulgar como falso, que dice que en el juego todos son iguales, y con este pareo ni los malcriados se abstienen de sus groserías, ni muchas personas decentes y de honor se atreven a hacerse respetar como debieran.
De la misma manera que el grosero descubre en el juego su falta de educación con sus majaderías y ordinarieces, descubre el inmoral su mala conducta con sus votos y disparates; el embustero su carácter con sus juramentos; el fullero su mala fe con sus drogas; el ambicioso su codicia con la voracidad que juega; el mezquino su miseria con sus poquedades y cicaterías; el desperdiciado su abandono con sus garbos imprudentes; el sinvergüenza su descoco con el arrojo con que pide a su sombra; el vago... pero ¿qué me canso? Si allí se conocen todos los vicios, porque se manifiestan sin disfraz. El provocativo, el truhán, el soberbio, el lisonjero, el irreligioso, el padre consentidor, el marido lenón, el abandonado, la buscona, la mala casada, y todos, todos confiesan sin tormento el pie de que cojean; y por hipócritas que sean en la calle, pierden los estribos en el juego, y suspenden toda la apariencia de virtud, dándose a conocer tales como son.
Malditas son las nulidades del juego. Una de ellas es la torpe decisión que reina en él. Al que lleva dinero hasta le proporcionan el asiento, y cuando acierta lo alaban por buen —51→ punto y diestro jugador; pero al que no lo lleva, o se le arranca, o no le dan lugar, o se lo quitan, y de más a más dicen que es un crestón, término conque algunos significan que es un tonto.
En fin, yo aprendí y observé cuanto había que aprender y que observar en la carrera. Entonces me sirvió de perjuicio, y ahora me sirve de haceros advertir todos sus funestos resultados para apartaros de ella.
No os quisiera jugadores, hijos míos; pero en caso de que juguéis alguna vez, sea poco, sea lo vuestro, sea sin droga; pues menos malo será que os tengan por tontos, que no que paséis plaza de ladrones; que no son otra cosa los fulleros.
Muchos dicen que juegan por socorrer su necesidad. Éste es un error. De mil que van al juego con el mismo objeto, los novecientos noventa y nueve vuelven a su casa con la misma necesidad, o acaso peores, pues dejan lo poco que llevan, acaso se comprometen con nuevas drogas, y sus familias perecen más aprisa.
Habréis oído decir, o lo oiréis cuando seáis grandes, que muchos se sostienen del juego. Yo apenas puedo creer que éstos sean otros que los que juegan con la larga, como dicen, esto es, los tramposos y ladrones, que merecían los presidios y las horcas mejor que los Pillos Maderas y Paredes46; porque de un ladrón conocido por tal, pueden los hombres precaverse; pero de éstos no.
Semejantes sujetos sí creo que se sostengan del juego alguna vez; pero los hombres de bien, los que trabajan, y los que juegan, como dicen, a la buena de Dios, lo tengo por un imposible físico, porque el juego hoy da diez y mañana quita veinte. Yo sé de todo, y os hablo con experiencia.
Otra clase de personas se sostienen del juego, especialmente —52→ en México... ¿Nos oye alguno?... Pues sabed que éstos son ciertos señores que, teniendo dinero con que buscar la vida en cosas más honestas, y no queriendo trabajar, hacen comercio y granjería del juego, poniendo su dinero en distintas casas para que en ellas se pongan montes, que llaman partidas.
Como este modo de jugar es tan ventajoso para el que tiene fondo, ordinariamente ganan, y a veces ganan tanto que algunos conozco que ruedan coche y hacen caudales. ¿Qué tal será la cosa, pues para acomodarse de talladores o gurupíes con sus mercedes, se hacen más empeños que para entrar de oficial en la mejor oficina, y con razón; porque el lujo que éstos ostentan y la franqueza con que tiran un peso, no lo puede imitar un empleado ni un coronel. Ya se ve, como que hay señorito de éstos que tiene de sueldo diariamente seis, ocho y diez pesos, amén de sus buscas, que ésas serán las que quisieren.
También menudean los empeños y las súplicas para que los señores monteros envíen dinero a las casas para jugar, por interés de las gratificaciones que les dan a los dueños de ellas, que cierto que son tales que bastan a sostener regularmente a una familia pobre y decente.
Éstas son las personas que yo no negaré que se mantienen del juego; pero ¡qué pocas son!, y si desmenuzamos el cómo, es menester considerarlas criminales aun a estas pocas, y después de creer de buena fe que juegan con la mayor limpieza. Y si no, pregunto: ¿se debe reputar el juego como ramo de comercio, y como arbitrio honesto para subsistir de él? O sí, o no. Si sí, ¿por qué lo prohíben las leyes tan rigorosamente? Y si no, ¿cómo tiene tantos patronos que lo defienden por lícito con todas sus fuerzas? Yo lo diré.
Si los hombres no pervirtieran el orden de las cosas, el juego, lejos de ser prohibido por malo, fuera tan lícito que entrara a la parte de aquella virtud moral que se llama Eutrapelia; —53→ pero como su codicia traspasa los límites de la diversión, y en estos juegos de que hablamos se arruinan unos a otros sin la más mínima consideración ni fraternidad, ha sido necesario que los gobiernos ilustrados metan la mano procurando contener este abuso tan pernicioso, bajo las severas penas que tienen prescritas las leyes contra los infractores.
El que tenga patronos que lo defiendan y prosélitos que los sigan, no es del caso. Todo vicio los tiene sin que por eso pueda calificarse de virtud; y tanto menos vigor tienen sus apologías, cuanto que no las dicta la razón, sino su sórdido interés y declarado egoísmo.
¿Quiénes son las gentes que apoyan el juego y lo defienden con tanto ahínco? Examínese, y se verá que son los fulleros, los inútiles y los holgazanes, ora considérense pobres, ora ricos; y de semejante clase de abogados es menester que se tenga por sospechosa la defensa, siquiera porque son las partes interesadas.
Decir que el juego es lícito porque es útil a algunos individuos es un desatino. Para que una cosa sea lícita no basta que sea útil, es menester que sea honesta y no prohibida. En el caso contrario, podría decirse que eran lícitos el robo, la usura y la prostitución, porque le traen utilidad al ladrón, al usurero y a la ramera. Esto fuera un error, luego defender el juego por lícito con la misma razón es también el mismo error.
Pero sin ahondar mucho se viene a los ojos que esta decantada utilidad que perciben algunos no equivale a los perjuicios que causa a otros muchos. ¿Qué digo no equivale? Es enormemente perjudicialísima a la sociedad.
Contemos los tunos, fulleros y ladrones que se sostienen del juego; agreguemos a éstos aquellos que sin ser ladrones hacen caudal del juego; añadamos sus dependientes; numeremos las familias que se socorren con las gratificaciones que les dan por —54→ razón de casa; no olvidemos lo que se gasta en criados y armadores47; advirtamos lo que unos entalegan, lo que otros tiran, lo que éstos comen y lo que gastan todos, sin pasar en blanco el lujo con que gasta, viste, come y pasea cada uno a proporción de sus arbitrios; después de hecha esta cuenta, calculemos el numerario cotidiano que chuparán estas sanguijuelas del estado para sostenerse a costa de él, y con la franqueza que se sostienen; y entonces se verá cuántas familias es menester que se arruinen para que se sostengan estos ociosos.
Para conocer esta verdad no es necesario ser matemático, basta irse un día a informar de juego en juego, y se verá que los más que ganan son los monteros48. Pregúntese a cada uno de los tahures o puntos ¿qué tal le fue?, y por cuatro o seis que digan que han ganado, responderán cuarenta que perdieron hasta el último medio que llevaban.
De suerte que esta proposición es evidente: tantos cuantos se sostienen del juego, son otras tantas esponjas de la población que chupan la sustancia de los pobres.
Todas estas reflexiones, hijos míos, os deben servir para no enredaros en el laberinto del juego, en el que, una vez metidos, os tendréis que arrepentir quizá toda la vida; porque a carrera larga rara vez deja de dar tamañas pesadumbres; y aun los gustos que da se pagan con un crecido rédito de sinsabores y disgustos como son las desveladas, las estragadas del estómago, los pleitos, las enemistades, los compromisos, los temores —55→ de la justicia, las multas, las cárceles, las vergüenzas, y otros a este modo.
De todas estas cosas supe yo en compañía de Januario y de algo más; porque por fin se nos arrancó. Comenzamos a vender la ropita y todo cuanto teníamos, a estar de malas, como dicen los hijos de Birjan, a mal comer, a desvelarnos sin fruto, a pagar multas, etc., hasta que nos quedamos como antes, y peores, porque ya nos conocían por fulleros, y nos miraban a las manos con más atención que a la cara.
En medio de esta triste situación y para coronar la obra, el pícaro Januario enredó a un payo para que pusiera un montecito, diciéndole que tenía un amigo muy hábil hombre de bien para que le tallara su dinero. El pobre payo entró por el aro y quedó en ponerlo al día siguiente. Januario me avisó lo que había pasado diciéndome que yo había de ser el tallador.
Convenimos en que había de amarrar los albures de afuera para que él alzara, y otro amigo suyo que había vendido un caballo para apuntarse, pusiera y desmontara, y que concluida la diligencia nos partiríamos el dinero como hermanos.
No me costó trabajo decir que sí, como que ya era tan ladrón como él.
Llegó el día siguiente; fue Juan Largo por el payo; me dio éste cien pesos y me dijo: amito, cuídelos, que yo le daré una buena gala si ganamos. Quedamos en eso, le respondí, y me puse a tallar a mi modo y según y como los consejos de mi endemoniadísimo maestro.
En dos por tres se acabó el monte, porque el dinero del caballo vendido eran diez pesos, y así en cuatro albures que amarré y alzó Januario se llevó el dinero el tercero en discordia.
Éste se salió primero para disimular, y a poco rato Januario, haciéndome señas que me quedara. El pobre payo estaba —56→ lelo considerando que ni visto ni oído fue su dinero; sólo decía de cuando en cuando: ¡mire señor qué desgracia!, ni me divertí; pero no faltó un mirón que nos conocía bien a mí y a Januario; advirtió los zapotes que yo había hecho, y lo dijo al payo con disimulo y a mis escusas, que yo había entregado su dinero.
Entonces el barbaján, con más viveza para vengarse que para jugar, me llevó a su mesón con pretexto de darme de comer. Yo me resistía, no temiendo lo que me iba a suceder, sino deseando ir a cobrar el premio de mis gracias; pero no pude escaparme; me llevó el payo al mesón, se encerró conmigo en el cuarto y me dio tan soberbia tarea de trancazos que me dislocó un brazo, me rompió la cabeza por tres partes, me sumió unas cuantas costillas, y a no ser porque al ruido forzaron los demás huéspedes la puerta y me quitaron de sus manos, seguramente yo no escribo mi vida, porque allí llega su último fin. Ello es que quedé a sus pies privado de sentido, y fui a despertar en donde veréis en el capítulo que sigue.
Yo aseguro que si el payo me hubiera matado se hubiera visto en trapos pardos, pues la ley lo habría acusado de alevoso como que pensó y premeditó el hecho, y me puso verde a palos sin defensa, cuya venganza por su crueldad y circunstancias fue una vileza abominable; pero no se quedó atrás la mía de haberle entregado a otros su dinero en cuatro albures.
Alevosía y traición indigna fue la suya, y la mía fue traición y vileza endiablada; mas con esta diferencia: que él cometió —57→ la suya irritado y provocado por la mía, y la que yo hice no sólo fue sin agravio, sino después de ofrecida por él una buena gala.

De modo que, vista sin pasión, la vileza que yo cometí fue peor y más vergonzosa que la de él; y así, si me matara en aquel día, muerto me habría quedado y con razón; porque si no debemos dañar ni defraudar a nadie, mucho menos a aquel que hace confianza de nosotros.
Casi de esta misma manera discurría yo conmigo dos horas después que volví en mí, y me hallé en una cama del hospital de San Jácome49 adonde me condujeron de orden de la justicia.
A poco rato llegó un escribano con sus correspondientes satélites a tomarme declaración del hecho. Ya se deja entender que yo estaba rabiando y en un puro grito, así por los dolores agudísimos que me causaban la dislocación y fracturas, como por los que sufrí en la curación, que fue un poco tosca y tomajona, como de hospital al fin.
Estar yo de esta manera, y entrar el escribano conjurándome y amenazándome para que confesara con él mis pecados, y delante de tanta gente que allí había, fue un nuevo martirio que me atormentó el espíritu, que era lo que me faltaba que doler.
Por último, yo juré cuanto él quiso; pero dije lo que convenía, o a lo menos lo que no me perjudicaba. Referí el hecho, omitiendo la circunstancia del entrego, y dije con verdad que yo no conocía a mi enemigo, ni lo había visto otra vez en toda mi vida. De este modo se concluyó aquel acto, firmé la declaración con mil trabajos, y se marchó el señor escribano con su comitiva.
Como las heridas de la cabeza eran muchas y bien dadas, —58→ no se podía restañar la sangre fácilmente; cada rato se me soltaba, y con tanta pérdida me debilité en términos que me acometían frecuentes desmayos, y tantos que se creyó que eran síntomas mortales, o que bajo alguna contusión hubiese rota alguna entraña.
Con estos temores trataron de que viniese el capellán, como sucedió en efecto. Me confesé con harto miedo, porque al ver tanto preparativo yo también tragué que me moría; pero mi miedo no hizo mejor mi confesión. Ya se ve: ella fue de prisa, sin ninguna disposición, y entre mil dolores: ¿qué tal saldría ella? Mala de fuerza. Confesión de apaga y vámonos. Apenas se acabó, trajeron el Viático, y yo cometí otro nuevo sacrilegio, y conocí cuán contingentes son las últimas disposiciones cristianas cuando se hacen en un lance tan apurado como el mío.
En estas cosas serían ya las once de la noche. Yo no había querido tomar nada de alimento, porque no lo apetecía, ni menos podía conciliar el sueño por los agudos dolores que padecía, pues no tenía, como dicen, hueso sano; pero, sin embargo, la sangre se detuvo y un practicante me tomó el pulso, me hizo morder una cuchara y hacer no sé qué otras faramallas, y decretó que no moría en la noche.
Con esta noticia se fueron a acostar los enfermeros, dejándome junto a la cama una escudilla con atole y un jarrito con bebida, para que yo la tomara cuando quisiera.
No dejó de consolarme algún tanto el pronóstico favorable del mediquín, y yo mismo me tomaba el pulso de cuando en cuando por ver si estaba muy débil, y hallándolo así y más de lo que yo quería, me resolví a la una de la mañana a tomar mi atole y mi trusco de pan, aunque con repugnancia, por fortalecerme un poco más.
Con mil trabajos tomé la taza y, rempujando los tragos con la cuchara, embaulé el atolillo en el estómago.

Muchas consideraciones hice sobre la causa de mi mal, y siempre concedía la razón al payo. No hay duda, decía yo, él me ha puesto a la muerte; pero yo tuve la culpa pícaro por traidor. ¡Cuántos merecen iguales castigos por iguales crímenes!
Cansado de filosofar funestamente y a mala hora, pues ya no había remedio, me iba quedando dormido, cuando los ayes de un moribundo que estaba junto a mí interrumpieron mi sueño y pude percibir que, con una lánguida voz que apenas se oía, se auxiliaba solo el miserable diciendo: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí.
El temor y la lástima que me causó aquel triste espectáculo me hicieron esforzar la voz cuanto pude, y les grité a los enfermeros: ¡hola!, amigos, levántense que se muere un pobre. Cuatro o cinco veces grité, y o no me oían aquellos pícaros, o se hacían dormidos, que fue lo que tuve yo por más cierto; y así, enfadado de su flojera, a pesar de mis dolores, les tiré con el jarro de la bebida con tan buen tino que los bañé mal de su grado.
No pudieron disimular, y se levantaron hechos unos tigres contra mí, hartándome a desvergüenzas; pero yo, valiéndome del sagrado de mi enfermedad, los enfrené diciéndoles con el garbo que no esperaban: pícaros, indolentes, faltos de caridad, que os acostáis a roncar debiendo alguno quedar en vela para avisar al padre capellán de guardia si se muere algún enfermo, como ese pobrecito que está expirando. Yo mañana avisaré al señor mayordomo, y si no os castiga, vendrá el escribano y le encargaré avise estos abusos al excelentísimo señor virrey, y le diga de mi parte que estabais borrachos.
Se espantaron aquellos flojos con mis amenazas y cabilosidades, y me suplicaron que no avisara al superior; yo se los ofrecí con tal que tuviesen cuidado de los pobres enfermos.
Entretanto teníamos este coloquio murió el infeliz por quien —60→ me incomodé, de suerte que cuando fueron a verlo ya era ánima.
En cuanto aquellos enfermadores o enfermeros vieron que ya no respiraba, lo echaron fuera de la cama calientito como un tamal, lo llevaron al depósito casi en cueros, y volvieron al momento a rastrear los trebejos que el pobre difunto dejó, y se reducían a un cotón y unos calzones blancos viejos, sucios y de manta, un eslaboncito, su rosario y una cajilla de cigarros que no creo que la probó el infeliz.
En tanto que el aire se hizo la hijuela y partición de bienes, tocándole a uno (de los dos que eran) los calzones y el rosario, y al otro el cotón y el eslaboncito; y sobre a quién le había de tocar la cajilla de cigarros trabaron una disputa tan altercada que por poco rematan a porrazos, hasta que otro enfermo les aconsejó que se partieran los cigarros y tiraran el papel de la cubierta.
Aprobaron el consejo, lo hicieron así; se fueron a acostar y yo me quedé murmurando la cicatería e interés de semejantes muebles; pero como a las tres de la mañana me dormí, y tan bien que fue señal evidente de que habían calmado mis dolores.
A otro día me despertaron los enfermeros con mi atole, que no dejé de tomar con más apetencia que el anterior. A poco rato entró el médico a hacer la visita acompañado de sus aprendices. Habíamos en la sala como setenta enfermos, y con todo eso no duró la visita quince minutos. Pasaba toda la cuadrilla por cada cama, y apenas tocaba el médico el pulso al enfermo, como si fuera ascua ardiendo, lo soltaba al instante, y seguía a hacer la misma diligencia con los demás, ordenando los medicamentos según era el número de la cama, verbigracia decía: número 1, sangría; número 2, ídem; número 3, régimen ordinario; número 4, lavativas emolientes: número 5, bebida diaforética; número 6, cataplasma anodina, y así no era mucho que durara la visita tan poco.
—61→Por un yerro de cuenta me pusieron a mí en la sala de medicina, debiéndome haber zampado en la de cirugía, y esta casualidad me hizo advertir los abusos que voy contando. Sin duda en mi cama, que era la 60, había muerto el día antes algún pobre de fiebre, y el médico, sin verme ni examinarme, sólo vio el recetario y el número de la cama, y creyendo que yo era el febricitante dijo: número 60, cáusticos y líquidos. ¡Cáusticos y líquidos!, exclamé yo. Por María Santísima que no me martiricen ni me lastimen más de lo que estoy. Ya que ayer no me mató el payo a palos, no quieran ustedes, señores, matarme hoy de hambre ni a quemadas.
A mis lamentos hicieron advertir al doctor que yo no era el febricitante, sino un herido. Entonces, cargándose de razón para encubrir su atolondramiento, preguntó: ¿pues qué hace aquí? A su sala, a su sala.
Así se concluyó la visita y quedamos los enfermos entregados al brazo secular de los practicantes y curanderos. De que yo vi que a las once fueron entrando dos con un cántaro de una misma bebida, y les fueron dando su jarro a todos los enfermos, me quedé frío. ¿Cómo es posible, decía yo, que una misma bebida sea a propósito para todas las enfermedades? Sea por Dios.
Después entró el cirujano y sus oficiales, y me curaron en un credo; pero con tales estrujones y tan poca caridad, que a la verdad ni se lo agradecí, porque me lastimaron más de lo que era menester.
Llegó la hora de comer y comí lo que me dieron, que era... ya se puede considerar. A la noche siguió la cena de atole, y a otro pobre del número 36, que estaba casi agonizando, le pusieron frente de la cama un crucifijo con una vela a los pies50, —62→ y se fueron a dormir los enfermeros dejando a su cuidado que se muriera cuando se le diera la gana.
Dos meses estuve yo mirando cosas que apenas se pueden creer, y que sería de desear se remediaran.
Ya estaba convaleciendo cuando un día entró a verme Januario envuelto en un sarape roto, con un sombrero de mala muerte, en pechos de camisa51, con un calzoncillo roto y mugriento, y unos zapatos de vaqueta abotinados, y más viejos que el sombrero.
Como yo no lo dejé tan mal parado, ni lo había conocido tan trapiento, me asusté pensando que había alguna gran novedad, y que por eso venía disfrazado mi amigo; pero él me sacó del temor que me había infundido, diciéndome que aquel traje era el propio y el único que tenía, porque los cuidados le habían seguido como a los perros los palos; que desde el día de mi desgracia no había podido alzar cabeza; que todo el asunto se puso entre los jugadores, y que ya no le daban lugar en ningún juego, porque todos lo trataban de entregador; que el mismo día, luego que me echó menos y supo que había ido con el payo, temió lo que pasó, y a la noche fue a informarse al mesón, donde le dijeron que mi heridor, así como se recobró de la cólera y advirtió el desaguisado que había hecho, temeroso de la justicia, ensilló su caballo y tomó las de Villadiego con tal ligereza que, cuando los alguaciles fueron a buscarlo, ya él estaba lejos de México; que el pícaro del compañero que apostó los albures se marchó también con el dinero sin saberse a dónde, de suerte que no le tocó al dicho Januario un real de su diligencia52; que a pie y andando fue éste en su busca hasta Chilapa, donde le dijeron que se había ido; que hizo su —63→ viaje en vano; que se juntó con otros hábiles y se fue de misión53 a Tixtla pensando hacer algo porque había fiesta, pero que el subdelegado era opuestísimo a los juegos, y no pudo hacer nada; que de limosna se mantuvo y se volvió a México; que dos días antes había llegado, y luego que se informó que todavía estaba yo en el hospital me vino a ver; que estaba pereciendo y, últimamente, que deseaba que yo saliera para que entre los dos viéramos lo que hacíamos.
Toda esta larga relación me hizo Januario, y no en compendio. Yo le conté el pormenor de mis desgracias, y él me contestó: hermano, ¡qué se ha de hacer!, el que está dispuesto a las maduras, ha de estarlo también a las duras. Así como estuviste conforme y gustoso con los pesos que ganaste, así lo debes estar con los palos que has llevado. Eso tiene nuestra carrera, que tan pronto logramos buenas aventuras, como tenemos que sufrir otras malas. Lo mismo dijera si hubiera sucedido conmigo; pero no te desconsueles, acaba de sanar que no siempre ha de estar la mar en calma.
Si salieres cuando yo no lo sepa, búscame en el arrastraderito de aquella noche, porque no tengo otra casa por ahora; pero ni tú tampoco. Ya sabes que somos amigos viejos. Con esto se despidió Januario dejándome en el hospital, en donde me dieron de alta a los tres días, como a los soldados.
Salí sano, según el médico; pero según lo que rengueaba, todavía necesitaba más agua de calahuala, y más parchazos; mas —64→ ¿qué había de hacer? El facultativo decía que ya estaba bueno, y era menester creerlo, a pesar de que mi naturaleza decía que no.
Salí por fin todo entelerido y entrapajado; pero ¿a dónde salí? A la calle, porque casa no la conocía; y salí peor de lo que entré, porque mis trapillos estaban malos a la entrada, pero salieron desahuciados. No sé en qué estuvo.
Pobre y trapiento, solo, enfermo y con harta hambre me anduve asoleando todo el día en pos de mi protector Januario, a cuyas migajas estaba atenido; sin embargo de que lo consideraba punto menos miserable que yo.
Mis diligencias fueron vanas, y era la una del día y yo no tenía en el estómago sino el poquito de atole que bebí en el hospital por la mañana, por señas de que al tomarlo me acordé de aquel versito que dice:
| Éste es el postrer atole | |||
| que en tu casa he de beber. |
Ello es que ya no veía de hambre, pues así por la pérdida de sangre que había sufrido, como por el mal pasaje del hospital, estaba debilísimo.
No hubo remedio; a las tres de la tarde me quité la chupa en un zaguán y la fui a empeñar. ¡Qué trabajo me costó que me fiaran sobre ella cuatro reales! Pues no pasaron de ahí, porque decían que ya no valía nada; pero por fin los prestaron, me habilité de cigarros, y me fui a comer a un bodegón.
Algo se contentó mi corazón luego que se satisfizo mi estómago. Anduve toda la tarde en la misma diligencia que por la mañana, y saqué de mis pasos el mismo fruto, que fue no hallar a mi compañero; pero, después que anocheció y dieron las ocho, me entró mucho miedo pensando que si me quedaba en la calle estaba tan de vuelta que podría ser que me encontrara una ronda o una patrulla y fuera a amanecer a la cárcel.
—65→Por estos temores me resolví a irme al arrastraderito, que se me hacía tan duro como el hospital mismo; pero la necesidad atropella por todo.
Llegué a la maldita zahúrda con real y medio (pues antes me cené medio de frijoles en el camino). Entré sin que nadie me reconviniera, y vi que estaba la mesita del juego como cuadro de ánimas, pero de condenados.
Como catorce o diez y seis gentes había allí, y entre todo no se veía una cara blanca, ni uno medio vestido. Todos eran lobos y mulatos encuerados, que jugaban sus medios con una barajita que sólo ellos la conocían según estaba de mugrienta.
Allí se pelaban unos a otros sus pocos trapos, ya empeñándolos, y ya jugándolos al remate, quedándose algunos como sus madres los parieron, sin más que un maxtle, como le llaman, que es un trapo con que cubren sus vergüenzas, y habiendo pícaro de éstos que se enredaba con una frazada en compañía de otro a quien la llamaba su valedor.
Abundaban en aquel infierno abreviado los juramentos, obscenidades y blasfemias. El juego, la concurrencia, la estrechez del lugar y el chinguirito tenían aquello ardiendo en calor, apestando a sudor, y hecho... ya lo comparé bien, un infierno.
Luego que vieron que me arrimé a la mesa a ver jugar, pensando que tenía dinero, me proporcionaron por asiento la esquina de un banco que tenía una estaca salida y se me encajaba por mala parte, dejándome hecho monito de vidrio.
Sin embargo de mi incomodidad, no me levanté, considerando que entre aquella gente era demasiada cortesía. Saqué mediecillo y comencé a jugar como todos.
No tardé mucho en perderlo, y seguí con otro que corrió la misma suerte en menos minutos; y no quise jugar el tercero por reservarlo para pagar la posada.
Ya me iba a levantar, cuando el coime me conoció y me dijo: —66→ usted, ¿a quién venía a buscar? Yo le dije que a don Januario Carpeña (que así se apellidaba mi compañero). Rieron todos alegremente luego que respondí, y, viendo que yo me había ciscado con su risa, me dijo el coime: ¿acaso usted buscará a Juan Largo el entregador, aquel con quien vino la otra noche? No lo pude negar, dije que al mismo, y me contestó: amigo, pues ése no es don ni doña, cuando más, y mucho, será don Petate y don Encuerado como nosotros...
A este tiempo fue entrando el susodicho, y luego que lo vieron comenzaron todos a darle broma, diciéndole: ¡Oh, don Januario! ¡Oh, señor don Juan Largo! Pase su merced. ¿Dónde ha estado? Y otras sandeces, que todas se reducían a mofarlo por su tratamiento que yo le había dado.
Él no me había visto y, como lo ignoraba todo, estaba como tonto en vísperas, hasta que uno de los encuerados, para sacarlo de la duda, le dijo: aquí ha venido preguntando por el caballero don Januario Garrapiña o Garrapeña el señor, y diciendo esto me señaló.
No bien me vio Januario, cuando exaltado de gusto no tuvo su amistad expresiones más finas con que saludarme que echarse a mis brazos y decirme: ¿es posible, Periquillo Sarniento, que nos volvemos a ver juntos? En cuanto aquellos hermanos oyeron mi sobrenombre, renovaron los caquinos, y comenzaron a indagar su etimología, cuya explicación no les negó Januario.
Aquí fue el mofarme y el periquearme todos a cual más, como que al fin eran gente soez y grosera; yo, por más que me incomodé con la burla, no pude menos sino disimular, y hacerme a las armas, como dicen vulgarmente; porque si hubiera querido ser tratado de aquella canalla según merecían mis principios, les hubiera dado mayor motivo de burlarme. Éstos son los chascos a que se expone el hombre flojo, perdido y sinvergüenza.
—67→Cuando me vieron tan jovial y que lejos de amohinarme les llevaba el barreno, se hicieron todos mis amigos y camaradas, marcándome por suyo, pues según decían era yo un muchacho corriente, y con esta confianza nos comenzamos todos a tutear alegremente. Costumbre ordinaria de personas malcriadas, que comienza en son de cariño y las más veces acaba con desprecios, aun entre sujetos decentes54.
Cátenme ustedes ya cofrade de semejante comunidad, miembro de una academia de pillos, y socio de un complot de borrachos, tahures y cuchareros. ¡Vamos, que en aquella noche quedé yo aventajadísimo, y acabé de honrar la memoria de mi buen padre!
¿Qué hubiera dicho mi madre si hubiera visto metido en aquella indecentísima chusma al descendiente de los Ponces, Tagles, Pintos, Velascos, Zumalacárreguis y Bundiburis? Se hubiera muerto mil veces, y otras tantas habría resuelto ponerme al peor oficio antes que dejarme vagamundo; pero las madres no creen lo que sucede, y aun les parece que estos ejemplos se quedan en meros cuentos, y que aun cuando sean ciertos no hablan con sus hijos. En fin, nos acostamos como pudimos los que nos quedamos allí, y yo pasé la noche como Dios quiso.
Seis u ocho días estuve entre aquella familia, y en ellos me dejó Januario sin capote, pues un día me lo pidió prestado para hacer no sé qué diligencia, se lo llevó y me dejó su sarape. A las cuatro de la tarde vino sin él, quedándome yo muerto de susto cuando me contó mil mentiras, y remató con que el capote estaba empeñado en cinco pesos. ¡En cinco pesos, hombre —68→ de Dios!, dije yo. ¿Cómo puede ser eso, si está tan roto y remendado que no vale veinte reales? ¡Oh, qué tonto eres!, me contestó, si vieras los lances que hice con los cinco pesos, te hubieras azorado; ya sabes que soy trepador. Me llegué a ver como con... yo te diré. Quince y siete son veinte y dos, y... ¿nueve?, treinta y uno... ¿y doce?, en fin, como con cincuenta pesos, por ahí. ¿Y qué es de ellos?, pregunté. ¿Qué ha de ser?, dijo Januario, que estaba yo jugando la contrajudía cerrada, le puse todo el dinero a un tres contra una sota, y... Acaba de reventar, le dije, vino la sota y se llevó el diablo el dinero, ¿no es eso? Sí, hermano, eso es; ¡pero si vieras que tres tan chulo! Chiquito, contrajudío, nones, lugar de afuera...55 —69→ vamos, si todas las llevaba el maldito tres. Maldito seas tú, y el tres, y el cuatro, y el cinco y el seis, y toda la baraja, que ya me dejaste sin capote. ¡Voto a los diablos!, ser la única alhaja que yo tenía, mi colchón, mi cama, y todo, ¿y dejarme tú ahora hecho un pilhuanejo? No te apures, me dijo Januario, yo tengo un proyecto muy bien pensado que nos ha de dar a los dos mucho dinero, y puede sea esta noche; pero has de guardar el secreto. Por ahora ahí tenemos el sarape que bien puede servirnos a ambos.
Yo le pregunté ¿qué cosa era? Y él, llevándome a un rincón del cuartito, me dijo: mira, es menester que cuando uno está como nosotros se arroje y se determine a todo; porque peor es morirse de hambre. Sábete, pues, que cerca de aquí vive una viuda rica, sin otra compañía que una criada no de malos bigotes, a la que yo le he echado mis polvos, aunque nada he logrado. Esta viuda ha de ser la que esta noche nos socorra, aunque no quiera. ¿Y cómo?, le pregunté. A lo que Januario me dijo: aquí en la pandilla hay un compañero que le dicen Culás el Pípilo, que es un mulatillo muy vivo, de bastante espíritu y grande amigo mío. Éste me ha proporcionado el que esta misma noche entre diez y once vayamos a la casa, sorprendamos a las dos mujeres, y nos habilitemos de reales y de alhajas, que de uno y otro tiene mucho la viuda.
Todo está listo, ya estamos convenidos, y tenemos una ganzúa que hace a la puerta perfectamente. Sólo nos falta un compañero que se quede en el zaguán mientras que nosotros avanzamos. Ninguno mejor que tú para el efecto. Con que aliéntate, que por una chispa de capote que te perdí, te voy a facilitar una porción considerable de dinero.
Asombrado me quedé yo con la determinación de Januario, no pudiendo persuadirme que fuera capaz de prostituirse hasta el extremo de declararse ladrón; y así, lejos de determinarme a acompañarlo, le procuré disuadir de su intento, ponderándole —70→ lo injusto del hecho, los peligros a que se exponía, y el vergonzoso paradero que le esperaba si por una desgracia lo pillaban.
Me oyó Januario con mucha atención, y cuando hice punto me dijo: no pensaba que eras tan hipócrita ni tan necio que te atrevieras a fingir virtud, y a darle consejos a tu maestro. Mira, mulo, ya yo sé que es injusto el robo, y que tiene riesgos el oficio; pero dime, ¿qué cosa no los tiene? Si un hombre gira por el comercio, puede perderse; si por la labor del campo, un mal temporal puede desgraciar la más sazonada cosecha; si estudia, puede ser un tonto, o no tener créditos; si aprende un oficio mecánico, puede echar a perder las obras; pueden hacerle drogas, o salir un chambón; si gira por oficinista, puede no hallar protección, y no lograr un ascenso en toda su vida; si emprende ser militar, pueden matarlo en la primera campaña, y así todos.
Conque si todos tuvieran miedo de lo que puede suceder, nadie tendría un peso, porque nadie se arriesgara a buscarlo. Si me dices que solicitarlo de los modos que he pintado es justo, tanto como es inicuo el que yo te propongo; te diré que robar no es otra cosa que quitarle a otro lo suyo sin su voluntad; y según esta verdad el mundo está lleno de ladrones. Lo que tiene es que unos roban con apariencias de justicia, y otros sin ellas. Unos pública, otros privadamente. Unos a la sombra de las leyes, y otros declarándose contra ellas. Unos exponiéndose a los balazos y a los verdugos, y otros paseando y muy seguros en sus casas. En fin, hermano, unos roban a lo divino y otros a lo humano; pero todos56 roban. Conque así —71→ esto no será motivo poderoso que me aparte de la intención que tengo hecha; porque mal de muchos, etc.
¿Qué más tiene robar con plumas, con varas de medir, con romanas, con recetas, con aceites, con papeles, etc., etc., que robar con ganzúas, cordeles y llaves maestras? Robar por robar, todo sale allá, y ladrón por ladrón, lo mismo es el que roba en coche que el que roba a pie; y tan dañoso a la sociedad, o más, es el asaltador en las ciudades que el salteador de caminos.
No me arrugues las cejas ni comiences a escandalizarte con tus mocherías. Esto que te digo, no es sólo porque quiero ser ladrón; otros lo han dicho primero que yo, y no sólo lo han dicho, sino que lo han impreso, y hombres de virtud y de sabiduría tales como el padre jesuita Pedro Murillo Velarde, en su catecismo. Oye lo que se lee en el libro II, capítulo XII, folio 177.
«Son innumerables los modos, géneros, especies y maneras que hay de hurtar (dice este padre). Hurta el chico, hurta el grande, hurta el oficial, el soldado, el mercader, el sastre, el escribano, el juez, el abogado; y aunque no todos hurtan, todo género de gente hurta. Y el verbo rapio se conjuga por todos modos y tiempos57. Húrtase por activa y por pasiva, por circunloquio y por participio de futuro en rus». Hasta aquí dicho autor.
¿Qué te parece, pues? Y donde hay tanto ladrón, ¿qué bulto haré yo? Ninguno ciertamente, porque un garbanzo más no revienta una olla. ¿Tú sabes los que se escandalizan de los ladrones —72→ y de sus robos? Los de su oficio, tonto. Ésos son sus peores enemigos; por eso dice el refrán que siente un gato que otro arañe.
No me acuerdo si en un libro viejo titulado Deleite de la discreción, o en otro llamado Floresta española, pero seguramente en uno de los dos, he leído aquel cuento gracioso de un loco muy agudo que había en Sevilla, llamado Juan García, el cual viendo cierta ocasión que llevaban un ladrón al suplicio, comenzó a reír a carcajada tendida, y preguntado que ¿de qué se reía en un espectáculo tan funesto?, respondió: me río de ver que los ladrones grandes llevan a horcar al chico. Aplique usted, señor Perico.
Todo lo que saco por conclusión, le respondí, es que cuando un hombre está resuelto, como tú, a cualquiera cosa, por mala que sea, interpreta a su favor los mismos argumentos que son en contra. Todo eso que dices tiene bastante de verdad. Que hay muchos ladrones, ¿quién lo ha de negar si lo vemos? Que el hurto se palía con diferentes nombres, es evidente, y que las más veces se roba con apariencias de justicia, es más claro que la luz; pero todo esto no prueba que sea lícito el hurtar. ¿Acaso porque en las guerras justas o injustas se matan los hombres a millares se probará jamás que es lícito el homicidio? La repetición de actos engendra costumbre, pero no la justifica, si ella no es buena de por sí.
Tampoco prueba nada lo que dice el padre Murillo, porque lo dijo satirizando y no aplaudiendo el robo. Pero por no deberte nada, te he de pagar tu cuentecito con otro que también he leído en un libro de jesuita, y tiene la recomendación de probar lo que tú dices, y lo que yo digo, esto es, que muchos roban, pero no por eso es lícito el robar. Atiéndeme.
Pintó uno en medio de un lienzo un príncipe, y a su lado un ministro que decía: sirvo a éste sólo, y de éste me sirvo. Después un soldado que decía: mientras yo robo, me roban éstos. —73→ A seguida un labrador diciendo: yo sustento, y me sustento de estos tres. A su lado un oficial que confesaba: yo engaño, y me engañan estos cuatro. Luego un mercader que decía: yo desnudo cuando visto a estos cinco. Después un letrado: yo destruyo cuando amparo a estos seis. A poco trecho un médico: yo mato cuando curo a estos siete. Luego un confesor: yo condeno cuando absuelvo a estos ocho. Y a lo último un demonio extendiendo la garra, y diciendo: pues yo me llevo a todos estos nueve. Así unos por otros encadenados los hombres van estudiando los fraudes contra el séptimo precepto, y bajando encadenados al infierno». Hasta aquí el cristiano, celoso y erudito padre Juan Martínez de la Parra en su plática moral 45, folio 239 de la edición 24.ª, hecha en Madrid el año de 1788.
Conque ya ves como aunque todos roban, según dices, todos hacen mal, y a todos se los llevará el diablo, y yo no tengo ganas de entrar en esa cuenta.
Estás muy mocho, me dijo Januario, y a la verdad ésa no es virtud sino miedo. ¿Cómo no escrupulizas tanto para hacer una droga, para arrastrar un muerto, ni armarte con una parada, que ya lo haces mejor que yo? ¿Y cómo no escrupulizaste para entregar los cien pesos del payo? Pues bien sabes que todos ésos son hurtos con distintos nombres.
Es verdad, le respondí, pero si lo hice fue instigado de ti, que yo por mí solo no tengo valor para tanto. Conozco que es robo, y que hice mal; y también conozco que de estas estafas, trampas y drogas se va para allá; esto es, para ladrones declarados. Yo, amigo, no quiero que me tengas por virtuoso. Supón que me recelo de puro miedo; mas cree infaliblemente que no tengo ni tantitas apetencias de morir ahorcado.
Así estuvimos departiendo un gran rato, hasta que nos resolvimos a lo que sabréis, si leéis el capítulo que viene detrás de éste.